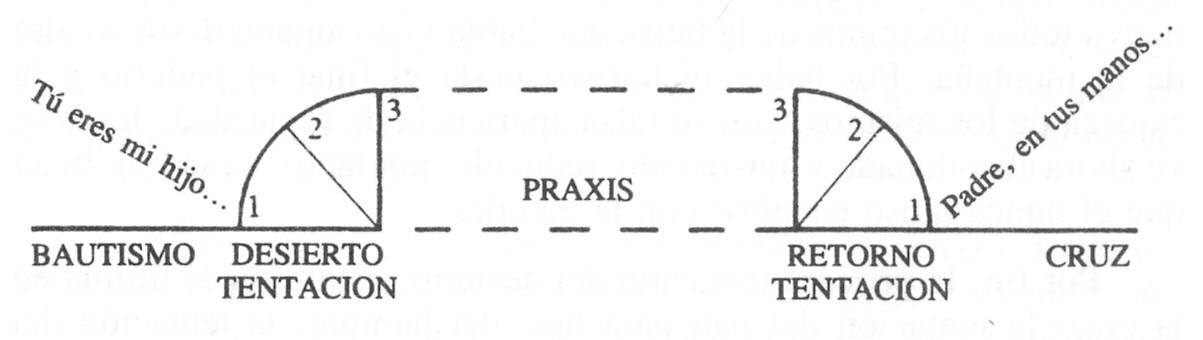
Jesús, o el combate profético
hasta la muerte
¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS?
Si Elías no hubiera huido ante Jezabel, habría muerto. Jesús no huyó... y murió.
La muerte de Jesús es la consecuencia lógica de su compromiso profético; y tanto más lógica cuanto que, a diferencia de Elías, no sólo no huyó, sino que además vivió constantemente en una situación absolutamente natural y vulnerable, rechazando todo mesianismo de fuerza y poderío.
Sin embargo, la fórmula «Jesús murió por nuestros pecados», a pesar de ser revelada y perfectamente verdadera, no deja de ser extremadamente ambigua. Incluso puede resultar tremendamente «mutiladora» de la vida y la acción de Jesús si no se enraíza, ante todo, en la realidad histórica de su combate profético. Por tanto, para recuperar correctamente el sentido de la fórmula «Jesús murió por nuestros pecados», y especialmente para evitar caer en la trampa religiosa del Dios que exige la muerte compensatoria del inocente, hay que comenzar diciendo algo que, en apariencia, es justamente lo contrario: Jesús no murió por nuestros pecados, en el sentido de que tuviera que satisfacer una exigencia formal de Dios; Jesús murió porque llevó hasta las últimas consecuencias su combate profético.
La única manera de escapar al formalismo religioso de la «satisfacción» —un formalismo cuya vacuidad para el pensamiento y para la vida no tardó en ser detectado por la critica— consiste, ante todo, en recuperar el contenido real de la vida de Jesús, con toda su densidad y toda su dinámica de acción, que suscitó la resistencia y, más tarde, el complot y la violencia por parte de sus enemigos.
Esa es la primera etapa que hay que recorrer para reconstruir, desde la fe, el alcance salvífico de la muerte de Jesús. Y ése es también el objeto del presente capítulo. El anterior estudio del ciclo de Elías nos ha proporcionado la clave para circunscribir la acción profética de Jesús, cuya radicalidad tenía necesariamente que llevar al profeta a la muerte.
Dicha clave nos facilita, por tanto, los principales ejes de este nuevo capítulo y nos permite hacer que sean sumamente elocuentes numerosos textos del Evangelio, no a base de analizar todos ellos en detalle, sino de redimensionarlos, ya sea dentro de su propio contexto, ya sea en la línea de nuestro estudio.
1. JESÚS RECHAZA TODO MESIANISMO
DE FUERZA Y PODERÍO
La historia de Elías comenzaba con un desafío dirigido al rey; de este modo, el relato ponía al lector, ya de entrada, en la perspectiva exacta: la de la voluntad de poder por parte del profeta.
El Evangelio —y de manera más explícita en Mateo y en Lucas que en Marcos— abre su relato de la acción profética de Jesús con el episodio de la triple tentación, con lo que también sitúa al lector, ya de entrada, en la perspectiva exacta: la del rechazo de todo mesianismo de fuerza y poderío.
Ese texto de las tentaciones de Jesús suele ser objeto, con demasiada frecuencia, de interpretaciones absolutamente trivializadoras. Tenemos, por una parte, la interpretación infantilizadora, que lo único que saca de este relato es la figura de un Jesús absolutamente impasible que se burla irónicamente de un Satán con cuernos y rabo que gira inútilmente alrededor de él. De todo ello, y subsidiariamente, se deduce la prueba de la divinidad de Jesús y de la existencia del diablo. Tenemos, por otra parte, la lectura moralizante del relato, según la cual Jesús inaugura su vida pública con una predicación escenificada, en la que él mismo actúa de modo pedagógico para ofrecernos un modelo y enseñarnos a resistir a Satán, a sus pompas y a sus obras. Como reacción a estas dos interpretaciones, y gracias a una determinada renovación bíblica, tenemos, por último, la lectura historizante del relato: detrás de las citas del Antiguo Testamento que Jesús y Satán se lanzan mutuamente, podemos reconocer ciertas referencias a los combates sostenidos en el pasado por Israel para llegar a ser definitivamente pueblo de Dios. Allí donde el pueblo había fracasado antaño, incurriendo una y otra vez en la infidelidad a la alianza, allí va a triunfar y a realizar definitivamente la alianza Jesús, jefe y prototipo de Israel, mesías que condensa en sí toda la historia de su pueblo.
Esta tercera interpretación es bastante mejor que las dos primeras; pero, en definitiva, todas ellas producen un mismo efecto: el de trivializar. Mucho combate entre los jefes, mucho Goldorak y mucho mito... Pero todo ello no afecta ni sirve para iluminar la vida real de los hombres de hoy.
En realidad —y así vamos a tratar de descubrirlo—, este relato de las tentaciones, con todo su contexto, pretende presentar al lector a un hombre, Jesús, revelando las dimensiones profundas de su existencia y la significación universal de su acción. Lo que hay que buscar, por tanto, es una lectura existencial que afecte al corazón mismo de la existencia del hombre y no se quede en imágenes infantiles ni en mitos ni en el pasado. De este gran texto de las tentaciones se desprende una auténtica cristología y, por lo tanto, una antropología; pero, dado que el lenguaje evangélico es eminentemente simbólico, hemos de proceder a un delicado trabajo de «puzzle» para descubrirlas.
1. La triple tentación (Lc 4,1-13)
Vamos a atenemos al texto de Lucas, cuyo relato, en su contexto, consta de cuatro partes: el bautismo de Jesús (3,21-22), la genealogía de Jesús (3,23-28), la triple tentación (14,1-13) y el primer acto pastoral de Jesús en Nazaret (14,14-30). Es dentro de todo este conjunto donde hay que leer las tentaciones, a fin de devolverle toda su auténtica dimensión.
Una comparación, aunque sea rápida, con el relato de Mateo resulta muy instructiva, porque permite descubrir los elementos propios de la redacción de Lucas y, a través de ellos, el verdadero sentido que quiere dar a su relato. En líneas generales, las cuatro partes aparecen también en Mateo, pero trabadas de diferente manera que en Lucas. En Mateo, la genealogía aparece al principio mismo del libro y en relación con el problema de los orígenes de Jesús, y trata de demostrar, mediante un juego de 3
x 14 generaciones, que Jesús es hijo de David y de Abraham. En Lucas, la genealogía sufre una doble transformación: por una parte, es puesta en relación con «los comienzos» de Jesús (3,23), con el inicio de su actividad, y se halla, consiguientementé, inserta entre el bautismo y las tentaciones; por otra parte, en lugar de hacer descender a Jesús de Abraham y de David, remonta sus orígenes hasta Adán, concluyendo con esta yuxtaposición tan sumamente llamativa: «hijo de Adán, hijo de Dios» (3,38).Por lo que se refiere a la tercera parte, la de las tentaciones, Lucas ha efectuado otras dos importantes transformaciones: por una parte, ha cambiado el orden de las tentaciones, poniendo la de la montaña en segundo lugar, y la de Jerusalén en tercero; y, por otra, añade al relato de las tres tentaciones un significativo comentario: «Acabado todo género de tentación, el diablo se alejó de él hasta mejor ocasión» (4,13). Este comentario contiene una doble indicación. En primer lugar, Lucas es consciente de que no debe caer en lo anecdótico, en el relato moralizador y edificante. No se trata de tres tentaciones a las que, con un poco más de imaginación, podrían haberse añadido otras cuantas. Se trata de una triple tentación, de
la tentación del «hijo de Adán-hijo de Dios».Por otra parte, Lucas es igualmente consciente de que no debe caer en el mito o en la historia pasada. La tentación habrá de volver en «mejor ocasión»; consiguientemente, el evangelista traza un marco sobre todo el conjunto de la vida de Jesús, y de ese marco extrae lo esencial, la trama, lo que da sentido a todos los acontecimientos intermedios.
De este modo, Lucas manifiesta, pues, una intención sistemática, una búsqueda global, que nos pone en la pista de una lectura existencial: es el problema fundamental del hombre —«hijo de Adán-hijo de Dios»— lo que aquí va a encontrar su solución.
Y por último —y a diferencia de Mateo, que no establece ninguna relación, sino que se limita a consignar que Jesús se retira a Galilea (Mt 4,12)—, Lucas ve en la misión, y muy particularmente en la predicación de Nazaret, el desenlace dinámico de las partes precedentes, como aparece claramente en el relato (4, 14-15); y además establece la relación mediante diversas menciones del Espíritu: el Espíritu desciende primero sobre Jesús (3,22), más tarde le llena (4,1), y por último le hace actuar con su poder (4,14), inaugurando en Nazaret la palabra y la acción profética del Mesías, sobre quien reposa el Espíritu del Señor (4,18).
Lucas, por lo tanto, logra aquí una maravillosa composición cuyo hilo conductor es la constitución dinámica y progresiva de Jesús como Mesías, y cuyo interés concreto consiste en dar a dicho mesianismo un contenido humano, existencial y, por consiguiente, perfectamente
universal y universalmente significativo. Todo hombre, en efecto, es hijo de Adán, y su existencia se inscribe fundamentalmente en esa tensión que es preciso resolver: hijo de Adán-hijo de Dios.
1.1. Deseo y desierto
Las tres primeras partes (el bautismo, con su teofanía; la genealogía, que se remonta hasta Adán; y la triple tentación y el enfrentamiento con Satán) forman juntos una unidad dramática: la humanidad (acto central) se encuentra a caballo y en tensión entre Dios (primer acto) y Satán (tercer acto). En Jesús se revela y se decide ese combate, y de la victoria en el mismo surge el Mesías (cuarto acto).
La unidad entre los tres primeros actos se manifiesta concretamente en el empleo de la noción de «hijo de Dios». Introducida por la palabra teofánica —«Tú eres mi hijo...» (3,22) —, dicha noción reaparece en la cumbre final de la genealogía («hijo de Adán-hijo de Dios»: 3,38) y, por último, sirve de introducción a las tentaciones («Si eres hijo de Dios...».: 4,3.9).
El evangelio no efectúa aquí una reflexión de carácter sustancial que evoque la filiación divina de Jesús
yuxtaponiéndola a su naturaleza humana. Todo el relato, por el contrario, tiende a hacer ver la filiación divina como una plenitud que Jesús debe, a la vez, invertir y realizar en la humanidad. La filiación divina de Jesús (1" acto) es vivida por el hombre Jesús como una plenitud que ha de realizarse a través de opciones humanas concretas (3" acto). Por eso es por lo que (2.° acto) Jesús se encuentra en el centro mismo de la humanidad y de lo que primordialmente se halla en juego para ésta: ¿puede al fin el «hijo de Adán», y por qué caminos, llegar a ser «hijo de Dios»?Ya desde el antiguo relato de Adán y su tentación (Gn 3,lss.), la Biblia ha revelado a Israel que la humanidad se halla habitada por el deseo fundamental de ser «como dioses». Pues bien, es en ese contexto, humano por excelencia, donde surge ahora Jesús, piedra angular del edificio, para inaugurar y revelar a los hijos de Adán los caminos por los que llegar a ser hijos de Dios. Tal es el problema de carácter existencial que el evangelio pone aquí en escena, escogiendo además el lugar ideal para simbolizarlo: el desierto.
La experiencia humana y religiosa de Israel conoce perfectamente, y desde hace mucho tiempo, ese lugar y su eficacia dialéctica sobre el hombre: el desierto revela la fragilidad radical del hombre y, a la vez, exacerba su deseo de superarla. El desierto, por lo tanto, será el lugar de la tentación de Jesús, hijo de Adán, criatura frágil y, sin embargo, transida en lo mejor de sí misma de un deseo ilimitado: ¿qué opción de vida va a tomar?
1.2. Dejarse engendrar por Dios
De hecho, Jesús no llega al desierto completamente solo, sino «conducido por el Espíritu» y «lleno del Espíritu Santo» (4,1). Jesús goza de una considerable ventaja sobre todos los hijos de Adán —de lo contrario, ¿qué utilidad iba a tener para nosotros?—, y esa «ventaja» se describe en la palabra teofánica del primer acto, donde, efectivamente, se apodera de él el Espíritu.
Y el lugar y el momento en que esto se produce son igualmente simbólicos y significativos: «cuando todo el pueblo se había bautizado» (3,21), Jesús acude el último para ser el primer portador de una novedad. Y el evangelista no duda en presentar reunido a todo el pueblo para significar el alcance universal de la revelación que va a seguirse.
Tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado hoy», dice Dios, por medio del Espíritu, a Jesús en medio de todo el pueblo. Esta frase es del Salmo 2,7, donde alude obviamente a la entronización del Mesías.
Pero en el Nuevo Testamento esta expresión divina ha adquirido un sentido más preciso que la hace culminar en la resurrección de Jesús (cf. Hech 13,33, escrito por el propio Lucas, y Heb 1,5 y 5,5). Será en la resurrección de Jesús, por lo tanto, donde Dios acabará de engendrar a su hijo, de hacer de este hijo de Adán el hijo de Dios («constituido Hijo de Dios con poder... por su resurrección de entre los muertos»: Rom 1,4). Estos textos y otros más de Pablo o de autores paulinos (cf. Flp 2,6ss; Heb 5,8s.) se inscriben en esta reflexión de carácter existencial que, lejos de yuxtaponer las dos naturalezas de Jesús, subraya, por el contrario, cómo la filiación divina de Jesús se halla encerrada en su humanidad para constituir progresivamente la plenitud de ésta y hacer realidad su deseo infinito.
Esa es la ventaja que el Espíritu concede a Jesús, el cual conoce a Dios como a su Padre; un padre benévolo y favorable a su deseo que le engendra en la plenitud de la vida. Y, consiguientemente, Jesús se conoce a sí mismo, con toda su fragilidad y con su deseo ilimitado, como alguien que confía y se encuentra seguro delante de Dios y puede vivir su deseo bajo el engendramiento progresivo de Dios, sin tratar inútilmente de camuflar su fragilidad tras la apariencia del poder humano. Pero este conocimiento debe ahora vivirlo Jesús, encarnarlo, hacerlo carne y sangre, acto y palabra, para que se convierta en hecho y revelación y, por tanto, en salvación en la historia. Este conocimiento, esta relación con Dios, no es, pues, más que una ventaja que no elimina la opción ni la tentación ni la lucha.
1.3.
Hacerse a sí mismo mediante el poderEl desierto, la falta de alimento y el hambre son otros tantos símbolos reales de la tensión existencial entre fragilidad y deseo. Y son también el lugar de la tentación y de la opción para Jesús.
Ya sabemos que las tres tentaciones constituyen una sola tentación en tres distintos grados. Como nos lo advierte Lucas en el v. 13, hay una sistemática que descubrir en esta triple escenificación, cuyo conjunto constituye, de manera progresiva,
la tentación del hombre, la tentación de hacer realidad su deseo no desde la aceptación del Dios que engendra, sino por los medios y el poder del propio hombre.Hay un primer grado: cuando se tiene hambre, hay que comer. Es el grado elemental de toda clase de alimentos que ofrece el mundo, simbolizados por el pan. Una vez asegurada esta base, se puede ir más allá en la realización del deseo: hasta la acumulación de las riquezas y del poder que éstas proporcionan. He ahí el objeto de la segunda tentación, con su visión de los reinos de la tierra. Con ayuda de estos medios de poder, el Mesías podrá al fin triunfar plenamente, ser reconocido por todos y, de ese modo, llegar a la cima de su deseo. Y así se habrá hecho verdaderamente «hijo de Dios».
Haciendo un esfuerzo de concisión, podemos decir que la sistemática que constituye la unidad de esta triple tentación conjuga estos tres registros: TENER-PODER-VALER. Pero tal sistemática se ha concretado en la vida de Jesús, cuya tentación, de hecho, tiene por objeto un
mesianismo de poder que Jesús rechaza en cada uno de sus grados.Es importante percibir una vez más el alcance existencial de este relato: ser mesías no es otra cosa, en el fondo, que ser hombre de verdad y, consiguientemente, resolver en verdad la ecuación fragilidad-deseo o hijo de Adán-hijo de Dios. Y luego concretar esta solución en obras y en palabras, a fin de revelarla, poner a los hombres bajo su influjo y, de este modo, salvarlos.
Gracias a la ventaja que posee en el Espíritu, Jesús, en cada uno de los grados de la tentación, sabe dominar su deseo en función del don de Dios. En el primer grado de la tentación (el del alimento, el de todo el «tener» fundamental que permite al hombre sobrevivir) Jesús sabe, con un saber que resume toda la tradición espiritual de Israel (cf. la cita de Dt 8,3), que su deseo está hecho para algo
más que el pan.Cuando la segunda tentación pretende concretar ese «más» en la riqueza y el poder, también sabe Jesús que sólo el don de Dios puede otorgar al hombre ese «más», esa plenitud que podrá satisfacerle. Una vez más, la respuesta de Jesús compendia y culmina la experiencia de Israel (Dt 6,10-13): antaño, Israel no debía olvidar que había sido Yahvé quien le había liberado y le había instalado más tarde en un maravilloso país que le colmaba de dicha; del mismo modo, no hay para el deseo de Jesús plenitud, consumación ni gloria si no es a través del don de Dios.
¡Perfectamente, dice Satán; entonces, seamos religiosos! Y helos ahí, en el alero del Templo de Jerusalén: ya que tiene consigo el poder de Dios, ¡que se tire abajo! Al aterrizar sano y salvo, habrá manifestado su poder mesiánico y se habrá asegurado el éxito con la más clamorosa manifestación de poder religioso: ¿acaso hay algo mejor que un milagro espectacular para convencer a las masas?
La respuesta de Jesús, cita de Dt 6,16, habla de «tentar a Dios», lo cual significa utilizar el poder de Dios en beneficio propio; o más concretamente aún: pretender un poder absoluto invocando el poder de Dios. Es lo que había hecho Elías en el Carmelo y de lo que se lamenta amargamente en el desierto; y justamente esto marca el inicio de su éxodo hacia el Dios diferente.
A diferencia de Elías, Jesús no se engaña y rechaza desde un principio el poder, ya sea en su forma normal de poderío económico-político, ya sea en la forma aún más absoluta del poder religioso. Jesús vivirá su deseo, su «filiación divina», en la fragilidad y en la confianza en Dios que le engendra, pues tal es la
verdad del hombre. Es, pues, en el rechazo del mesianismo de poder donde se encuentra también la verdad del mesías)
2. El retorno de la tentación
(Lc 23,33-49)
Como anunciara el evangelista, llegada «mejor ocasión» va a producirse el retorno de la tentación, y en la misma triple forma, justamente antes de la muerte de Jesús. De este modo, toda la vida pública de Jesús queda perfectamente enmarcada, y queda además esbozado el eje principal en torno al cual gira dicha vida. La triple tentación en el desierto hacía que la actividad de Jesús se iniciara desvelando su opción fundamental y determinante. La triple tentación en la cruz manifiesta la fidelidad de Jesús hasta el final.
Este segundo momento de tentación forma con el primero una construcción quiástica: 1-2-3 / 1-2-3. En el desierto, la tentación lleva progresivamente la provocación del deseo, en tres sucesivos grados, hasta el valor supremo, el del poder religioso triunfante. En la cruz, la provocación (a través de esos mismos tres grados, pero en orden descendente) va a tratar de reducir al mesías a la nada.
En una repetición de la tercera tentación del desierto, los jefes de Israel se burlan sarcásticamente y constatan el fracaso absoluto de quien, sin embargo, pretendía ser «el mesías de Dios, el elegido» (23,35). Pero Jesús se mantiene inquebrantablemente fiel a su negativa a paliar su fragilidad humana concediendo beligerancia a su deseo de poder religioso; fiel hasta el final a su rechazo del mesianismo de poder. Tanto su fidelidad como su fracaso se expresan en la presencia de los jefes de Israel, cuyas burlas y cuyo triunfo ponen de relieve, una última vez, la crítica y la amenaza que ha significado Jesús para su poder religioso.
Repitiendo igualmente la segunda tentación, los soldados romanos se burlan del rey de los judíos (23,36-38). Ante Jesús se extienden de nuevo todos los reinos de la tierra que había visto antaño desde lo alto de la montaña. Por haber rechazado hasta el final el poderío y la riqueza de los mismos, con su falsa apariencia de seguridad, Jesús se ve ahora abandonado y ajusticiado; reducido, por tanto, a esa fragilidad que él nunca quiso encubrir con la mentira.
Por fin, la primera tentación del desierto resulta ser la última en la cruz: la tentación del pan para huir del hambre, la tentación del alimento necesario para vivir, es ahora la tentación de sobrevivir (23,39-43). ¡Menudo mesías, elegido de Dios, rey de los judíos, de los romanos o de quien sea...! De lo que ahora se trata es de salvar el pellejo; y esta última provocación procede, evidentemente, de quienes comparten su tormento: los otros dos condenados.
Al término de esta triple reducción a cero, Jesús está virtualmente muerto. Es todo lo contrario del triunfo de Elías en el Carmelo. Se produce el mismo enfrentamiento entre «representantes» religiosos y en presencia del mismo pueblo, espectador pasivo y dispuesto a obedecer al más fuerte (cf. 23,35: «Estaba el pueblo mirando...».), pero Jesús rechaza hasta el final el profetismo de poderío, y por eso muere.
Mientras sobre Jesús se desencadena por última vez toda la violencia de los poderes humanos, él se calla, salvo para responder a quien ve más allá de su aparente fracaso y reconoce su señorío futuro: al «buen ladrón», como solemos llamarlo, Jesús le manifiesta lo que ya en el desierto había constituido su fuerza y su ventaja: el conocimiento de Dios, que le engendra, le hace vivir y hace realidad su deseo. Todo lo cual, ahora que ha llegado la «mejor ocasión», adopta la forma concreta del «paraíso» para «hoy» (23,43), para inmediatamente, en cuanto haya pasado este momento y se haya dado este último paso del éxodo.
Y entonces, dando respuesta a las palabras teofánicas del bautismo, en un infinito diálogo que abarca toda la vida de Jesús y todo el cosmos, cuyos elementos se estremecen (23,44), un diálogo que abarca toda la historia de la salvación, cuyo signo más sagrado hasta ese momento (el velo del templo) se rasga (23,45); expresando una vez más la verdad por la que muere —y la verdad de toda aquella vida sólo puede ser gritada, porque es revelación ante la faz de la historia entera—, Jesús dice: «¡Padre, en tus manos pongo mi espíritu!» (23,46).
Según la estructura del Evangelio que hemos hecho ver, esta última palabra de Jesús responde a la palabra que pronuncia Dios en el bautismo: «Tú eres mi hijo; yo mismo te he engendrado hoy» (3,22)
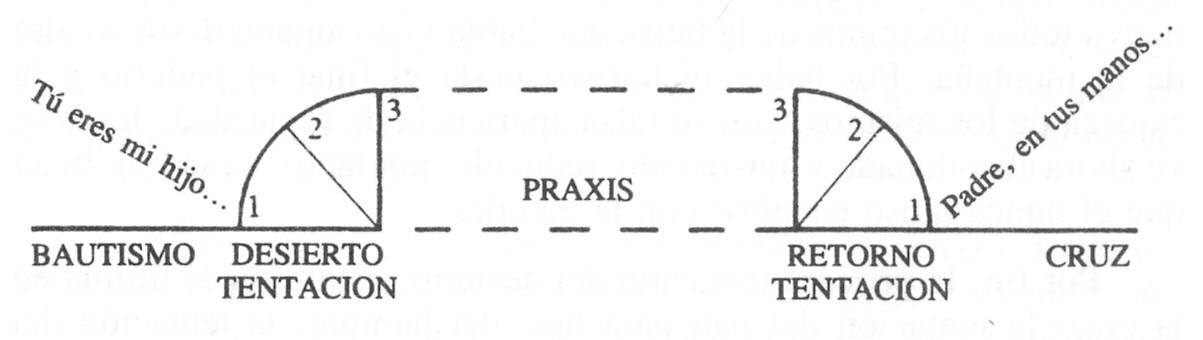
En todos los «hoy» de su vida, Jesús ha conocido la palabra del Padre que engendra y ha optado por anclar en ella su frágil deseo. En el momento del último «hoy», por lo tanto, es en las manos de ese Padre donde pone su «desfalleciente aliento», sabiendo que hoy mismo estará en el paraíso de la resurrección, como el propio Lucas lo revela: «la promesa hecha a los padres la ha cumplido Dios en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el salmo segundo: `Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy'» (Hech 13,33).
Jesús, pues, muere por haber rechazado hasta el final todo mesianismo de poderío, todas las mentiras llamadas «riqueza», «poder» y «éxito», que son las que ocultan al hombre su propia fragilidad y le hacen creerse capaz de hacer realidad por sí mismo su deseo ilimitado. Y si Jesús es rechazado, es porque él puede ser vida y revelación. Jesús, por lo tanto, muere por haber vivido hasta el final la verdad del hombre y de Dios, a saber, que el hombre es un deseo frágil, pero que puede «anclarse» en Dios, que lo engendra incesantemente y que un día lo hará de modo definitivo.
3. El gran combate profético
A partir de una opción tan claramente tomada, es lógico que el gran combate de Jesús sea el que le opone
a los que detentan y administran el poder religioso: los escribas, los fariseos, los sacerdotes y los ancianos.Marcos, que menciona la tentación del desierto sin desarrollar el contenido de la misma, no tarda en insinuarlo cuando, con ocasión de la primera polémica en torno a Jesús, revela el carácter mortal de la mencionada oposición: «...los fariseos se confabularon con los herodianos contre él para ver cómo eliminarlo» (Me 3,6). Históricamente hablando, es probable que haya aquí una aceleración de los acontecimientos, pero que resulta muy significativa.
La clave más fundamental de este conflicto se encuentra, probablemente, en la famosa respuesta de Jesús con ocasión de la gran confrontación mesiánica en Jerusalén: «Devolved al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios» (Lc 20,25). Eso sí: no hay que incurrir en el contrasentido más devastador del pensamiento de Jesús, que sería el pretender hacerle afirmar con esas palabras la existencia de dos poderes, el temporal y el espiritual, y la supremacía de éste sobre aquél por el hecho de emanar directamente de Dios.
Al separar al César de Dios, Jesús desacraliza y desabsolutiza todo poder. El César existe, de acuerdo. Pues bien: que funcione con sus propios servicios, su fiscalidad y demás. Pero que sólo Dios sea absoluto. En cualquier sociedad, sea la que sea, jamás resultará inocuo el reservarle a Dios la pretensión de absoluto y negársela resueltamente a todo poder humano.
Por eso es por lo que la mayor perversión del poder se encuentra en el poder religioso: porque su capacidad de dominio y de aplastamiento del hombre es tanto más grande cuanto que se adjudica en exclusiva el absoluto de Dios. Jesús conoce la hipocresía del poder civil: «Los reyes de las naciones gobiernan como señores absolutos, y los que ejercen la autoridad sobre ellas se hacen llamar bienhechores» (Lc 22,25). Pero fustiga mucho más al poder religioso; basta releer en voz alta las maldiciones que dirige a los «escribas y fariseos hipócritas» (Mt 23,1-7.13-36).
Pero antes de esclarecer este punto exponiendo el contenido concreto del mencionado combate, conviene precisar cuanto antes al lector
—sea de izquierdas o de derechas—, para evitarle cualquier malentendido —tanto de izquierda como de derecha—, que el combate de Jesús no es un combate al estilo de la «izquierda revolucionaria». Todos conocemos a esos movimientos que, con el mismo deseo de poder, se esfuerzan simplemente por derrocar al poder existente para poner en su lugar un poder idénticamente dominador o aún peor.El combate profético de Jesús es diferente, y esta diferencia la desarrolla el capítulo 21 del evangelio de Mateo, donde vemos, en primer lugar, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén y su enérgica actuación en el Templo (1-22); más tarde, ocupando el centro del capítulo, un debate sobre la autoridad de Jesús (23-27); y finalmente, dos parábolas, la de los dos hijos (28-32) y la de los viñadores homicidas (33-46).
Jesús, pues, ha entrado en Jerusalén; pero ha hecho una entrada humilde
(mansuetus: 21,5), optando por un comportamiento y unos signos que, en sí mismos, hablan claramente de revelación de Dios y no de toma del poder. Su propia actuación enérgica en el Templo tiende inequívocamente a convertir a los hombres y sus costumbres, no a incautarse él del sustancioso comercio que en el Templo se practicaba. La actitud de Jesús es clarísima, salvo para quienes se sienten amenazados por ella: los sumos sacerdotes y los ancianos, que se presentan ante él haciendo gala de diplomacia y esforzándose por entablar una negociación. Comienzan por hacer una pregunta jurídica —el derecho, debidamente utilizado, siempre permite hallar una solución—: «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad?» Si Jesús responde y reconoce la autoridad de ellos, el revolucionario habrá quedado domeñado; entre quienes aman el poder, la convergencia es siempre más fundamental que las divergencias. El pastel es lo bastante grande, y ya se encontrará un buen trozo para Jesús sin arriesgarse a echar a perder todo el montaje comercial.Pero Jesús no cae en la trampa, sino que habla desde una perspectiva diferente: la del reino de Dios y la conversión para acceder a él. Mediante una pregunta llena de astucia, orienta la discusión hacia la figura de Juan Bautista, el primero que había llamado a la conversión (24,27). Pero el poder religioso, con su pretensión de absoluto, no se convierte, no puede convertirse. Para hacerlo, tendría que cambiar de práctica (tras haber dicho: «No quiero», tendría al fin que haber ido, después de haberse arrepentido: 28-32). El poder no quiere arrepentirse; eso sólo lo hacen sus víctimas preferidas, aquellas a las que el poder religioso, en nombre de la santidad de Dios, más rechaza y condena: los publicanos y las prostitutas. De este modo, la diferencia del combate de Jesús se manifiesta incluso en sus efectos: el poder religioso es desenmascarado en toda su perversidad, y las víctimas, rehabilitadas, acceden al Reino.
En nombre del absoluto, que únicamente corresponde a Dios, Jesús revela, pues, el verdadero modo de funcionamiento del poder religioso, mostrando su absoluta oposición a Dios, de quien, sin embargo, pretende haber recibido su autoridad absoluta. Con lo cual, Jesús se pone en una situación sumamente vulnerable: él no busca el poder ni trata de arrebatarlo —para ello tendría que ser más fuerte que los otros— ni de compartirlo —para ello tendría también que ser más fuerte que los otros—; lo que quiere es convertirlo, y por eso él es más débil y será derrotado. Pero Jesús ya lo sabe, y así lo anuncia abiertamente al final del capítulo (33-46): los constructores desecharán la piedra como inservible; a pesar de lo cual se convertirá en la piedra angular de una nueva construcción: el Reino de Dios.
II. JESÚS PRACTICA UN MESIANISMO HUMANO
El rechazo de toda forma de mesianismo de poderío pone a Jesús, desde el comienzo, en una situación de inferioridad y, por tanto, de vulnerabilidad. Pero ese rechazo no es sino el reverso de una praxis positiva que, a su vez, suscitará muy pronto la creciente hostilidad de quienes administran el poder religioso.
1. Traer la libertad a los oprimidos
Lucas subraya con fuerza esa relación directa entre el rechazo del poderío y la praxis positiva en favor de los oprimidos, como podemos verlo en el texto que reseñábamos más arriba. Después de los tres «cuadros» del bautismo, la genealogía y la triple tentación, Lucas pasa al primer acto de la vida pública de Jesús, que constituye el cuarto «cuadro» de este conjunto: el rechazo del poder, plásticamente expresado en la triple tentación, se traduce inmediatamente en una praxis positiva que es el objeto del último «cuadro». «Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. El iba enseñando en sus sinagogas, y todos le glorificaban» (Lc 4,14ss). Esta «gloria» que todo el mundo le otorga no es, ciertamente, la «gloria» del poder que Satanás le ha ofrecido en la segunda tentación y que Jesús ha rechazado categóricamente. Entonces, ¿de qué gloria se trata? ¿Y cuál es esa enseñanza que le proporciona tal gloria? El «cuadro» de Jesús en Nazaret puede explicarlo: si la triple tentación ha mostrado a Jesús como el que rechaza el poderío —y este primer acercamiento negativo podría dar la imagen de un Jesús timorato, de un hombre que se refugia en Dios para no tener que afrontar la vida real—, su predicación en Nazaret, representativa de su enseñanza en toda Galilea, lo revela como un luchador. Su gloria no consiste sólo en rechazar el poderío, sino además en liberar de él a los oprimidos. He ahí lo que positivamente se ventila en el combate profético de Jesús. Entre los cuatro «cuadros» que, en su conjunto, deben presentar al personaje clave del relato y hacer ver a Jesús al lector, el encadenamiento es perfectamente estricto y conduce al creyente a reconocer en Jesús al liberador: al hombre que, gracias a Dios y a la palabra de éste que lo engendra (primer «cuadro»), y abordando el terreno más íntimo de la humanidad, el de su deseo infinito («hijo de Adán-hijo de Dios»: segundo «cuadro»), rechaza y rehúsa todas las falsas soluciones buscadas en el poderío (tercer «cuadro»), para liberar a aquellos mismos a los que dicho poderío humano utiliza en su propio provecho (cuarto «cuadro»).
«El Espíritu del Señor sobre mí (...) para anunciar a los pobres la buena noticia, proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor» (Le 4,18s).
De la verdad del hombre ante Dios, la verdad de su fragilidad, que sería inútil tratar de camuflar con las mentiras del poderío, de esa verdad por la que ha optado Jesús en la triple tentación, se desprende inmediatamente una praxis consecuente, un combate positivo, un combate hasta la muerte, si es menester (y la muerte, efectivamente, ya anda rondando; basta leer la escena de Nazaret hasta el final: 4,28-30).
2. Hacer de sus discípulos simplemente hijos de
hombre
En realidad, ese mesianismo humano que tratamos de describir rasgo a rasgo, Jesús no desea ejercerlo él solo. Por eso no tarda en incorporar discípulos a la tarea, lo cual nos da ocasión a nosotros para progresar en el descubrimiento de su praxis.
«Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Entonces se acercó un escriba y le dijo: `Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas'. Dícele Jesús: `Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza'.
Otro de sus discípulos le dijo: `Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre'. Dícele Jesús: `Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos'» (Mt 8,18-22).
Antes de entrar en el análisis de este texto, significativo por su rigor, es preciso localizar primero su contexto inmediato. Nuestra perícopa (18-22) va precedida de un breve relato de curaciones (16-17) y seguida del relato de la tempestad calmada (23-27): un doble movimiento, geográfico y moral, une entre sí estos tres relatos. El verso 18 une los dos primeros: «Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla». La muchedumbre de la que se alejan es la misma que aparece en el relato anterior. Pero ¿a quién da Jesús la orden de pasar a la otra orilla? El relato procede como si dicha orden no tuviera aún destinatarios, como si todavía hubiera que crearlos. Pero un poco más adelante, en el verso 23, ya aparecen tales destinatarios: «Jesús subió a la barca
y sus discípulos le siguieron». «Seguir» es la palabra clave de los dos diálogos precedentes: hay allí realmente unos «discípulos» que le «siguen», aunque sea para verse inmediatamente sumidos en el grave peligro de una terrible tempestad. El relato, pues, se desarrolla de tal modo que el lector comprenda que el doble diálogo con Jesús (19-22) representa una función constitutiva de sus discípulos: en adelante, quien quiera ser «discípulo» de Jesús y «seguirle», tendrá que pasar, a su vez, por estos dos diálogos.Pero ¿quién es ese Jesús que se rodea de tal modo de discípulos para que le sigan? También acabamos de verlo: es el que «sana a los enfermos para que se cumpla el oráculo del profeta Isaías: `El tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades'» (16-17).
Esta cita de Isaías resulta sumamente interesante para el texto que estamos examinando, pero también para todo nuestro libro en general. Todos conocemos los cuatro Cantos del Siervo que aparecen en el libro de Isaías (Is 42, lss; 49, lss; 50,4ss; 52,13ss). Todos ellos presentan a un misterioso personaje cuyo sufrimiento y muerte se revelan como portadores de salvación para todo el pueblo. Tales textos fueron de suma importancia para el propio Jesús, y más tarde para los autores del Nuevo Testamento a la hora de reconocer en Jesús al Siervo doliente de Isaías y descubrir, por encima del mero fracaso, el valor salvífico universal de la muerte de Jesús.
Por desgracia, en la ulterior tradición cristiana, la teoría de la «satisfacción» ha ocupado todo el horizonte, y el sufrimiento sustitutivo y compensatorio se ha convertido en el principio fundamental, a la luz del cual han sido leídos todos los textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Por otra parte, el propio Isaías parecía abundar en este sentido: cuando, precisamente en el oráculo citado por Mateo, dice que «él soportó el castigo que nos trae la paz» (Is 53,5), ¿acaso no está indicándose claramente la vía de la satisfacción?
Sin pretender sobrestimar la fuerza de este argumento, resulta interesante, cuando menos, observar de pasada (y aún habremos de ver otros ejemplos) que Mateo, sin embargo, no sigue en absoluto dicha vía. Para él, Jesús encarna al misterioso «siervo de Dios» de Isaías no mediante una sustitución y compensación formales, sino por poner concretamente su praxis al servicio de la liberación de los oprimidos. Es actuando, interesándose por aquellos a quienes ha maltratado la vida, empleando sus fuerzas en esas zonas de la fragilidad y no en las del poder y —para decirlo de un modo expresivo— curándolas, no contrayéndolas, como «carga con nuestras enfermedades». Del intercambio formal «sufrimientos-pecados», propios de la satisfacción, se pasa a la praxis concreta, lo cual nos permite descubrir a un Jesús humano y real, con todo su espesor histórico.
2.1. Llamada a la diferencia
Tal es el personaje que ahora va a reclutar discípulos para que le sigan precisamente en esa praxis, que consiste, por una parte, en un rechazo del poder y, por otra, en un compromiso con la fragilidad humana y al servicio de la misma. Antaño, Dios había atraído a Elías a Sarepta; ahora atrae Jesús a sus discípulos a «la otra orilla», a una praxis diferente de la de la mayoría, de la de «la muchedumbre»: la praxis del servidor de Dios y de los hombres.
Viene entonces el doble diálogo, cuya importancia como elemento constitutivo del discípulo ya hemos señalado. Dos hombres quieren seguir a Jesús: del primero se nos dice que es un escriba; al segundo se le define únicamente como hijo de su padre. Ambas designaciones, aparentemente vagas e insignificantes, encierran, sin embargo, unas referencias muy precisas. El escriba remite a la gran estructura de poder de la sociedad religiosa, de la que es, a la vez, miembro beneficiario y mecanismo productor. El «hijo de su padre», por su parte, remite a la otra y fundamental estructura de poder: la familia. Para perdurar en su función y en su poder, ambas estructuras utilizan a sus miembros respectivos, los cuales, a la vez que se ven totalmente obligados a servir a la estructura —el escriba ha de servir al poder religioso, y el hijo ha de servir al clan—, también encuentran en ella la seguridad capaz de enmascarar su fragilidad individual. Un escriba o un miembro de una buena familia son alguien, y alguien bastante sólido.
Para el lector que pudiera tener la impresión de que esta intepretación fuerza excesivamente el texto, quisiera señalar aquí, otros dos textos de llamamiento al discipulado que definen también el hecho de
seguir a Jesús por la necesidad de renunciar a esas dos estructuras de poder y de seguridad que son la familia y la sociedad.El primer texto (Mc 3,20-35) nos presenta a Jesús en el momento en que acaba de llamar a los doce discípulos «para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar» (3,14), es decir, para integrarse plenamente en su praxis. ¿Qué sucede entonces y a quién vemos desfilar ante Jesús para tratar de arruinar tal empresa? En primer lugar, a sus parientes, deseosos de reintegrar a Jesús en el clan (3,21 y 31); y más tarde, a los escribas, preocupados por aquella nueva formación, a la que ven como un poder rival (3,22ss). Unirse a Jesús, asumir su forma de vida, significa abandonar la familia y la sociedad en cuanto estructuras de poder, de dominio y de mentira. Pero no se abandonan para quedarse en un orgulloso aislamiento, sino para alcanzar la nueva fraternidad y la nueva libertad de quienes no tienen más que un absoluto: la voluntad de Dios. «Quien cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre» (3,35).
El otro texto es el capítulo 9 del evangelio de Juan, una historia para leer en voz alta, tan solemne como la Pasión, que va progresando a través de unas etapas perfectamente precisas y fatales, hasta que, abandonado por su familia (13-23) y luego rechazado por la sinagoga (24-34), el ciego de nacimiento, una vez curado de su ceguera, se ve finalmente expulsado (v. 34). Privado así de sus dos corazas protectoras —la familia y la sociedad— y abandonado a su fragilidad constitutiva, el hombre está en condiciones de encontrarse con Jesús: de pasar de las tinieblas a la luz (al no ser la ceguera física más que un símbolo, la verdadera ceguera es precisamente la ceguera en la que quedan los fariseos, los administradores del poder religioso, tras del que siguen camuflando su propia fragilidad).
En la «otra orilla» está Jesús, el que desea simplemente ser «hijo del hombre», que se niega a integrarse en el aparato del poder y a procurarse en él un buen lugar, como el escriba. Más libre que las zorras y las aves del cielo, que, sin embargo, tienen guaridas y nidos, Jesús no intenta en modo alguno camuflar su fragilidad de hombre, y por eso su praxis no va a alejarlo de los hombres reales. Por lo que se refiere al clan y a quienes no se atreven a abrir su existencia a horizontes más amplios, esos tales ya están muertos, y es preferible dejarles que se entierren unos a otros.
«Hijo del hombre», el término clave para describir al hombre de la «otra orilla», encierra una significativa ambigüedad. En sí mismo, no significa más que «el hombre que yo soy», un hombre como todos los demás. Pero, en referencia a la visión de Daniel («Y he aquí que en las nubes del cielo venía como un Hijo de hombre...».: Dn 7,13-14), designa a un ser misterioso, muy próximo a Dios e investido de su poder. Esta ambivalencia es significativa: Jesús quiere ser, esencialmente, un hombre normal que no camufle tras de ninguna mentira su fragilidad de simple «hijo de hombre»; pero esto puede serlo con una libertad total, porque al mismo tiempo se encuentra misteriosamente próximo a Dios e investido de su vida.
Atraer a los discípulos a la «otra orilla» significa, pues, liberarlos de las falaces seguridades del poder (clan y sociedad), y hacer luego de ellos simples hombres que aceptan su propia fragilidad y, al mismo tiempo, descubren que ésta se halla segura junto a Dios, haciéndose capaces en adelante de acceder a la misma praxis de Jesús. Pasar a la otra orilla es una invitación a la verdad, porque el simple ser hijos de hombre —y no ser ya respetables engranajes dentro del clan o de la sociedad— es la única forma de llegar a ser también hijos de Dios y, a la vez, hermanos comprometidos en una praxis fraterna eficaz.
2.2. A riesgo de ser minoría
Siguiendo a Jesús de este modo, se abandonan las seguridades y se somete uno a amenazadoras tempestades (Mt 8,24-27) en las que el único punto estable de referencia sigue siendo Jesús, su llamada, su praxis ejemplar, su ser misterioso. Al margen de Jesús, no es en verdad evidente que deba ser ésa la verdad del hombre. Ser un simple hijo de hombre, optar por una praxis no de búsqueda de poderío y de inserción en las estructuras sólidas, sino de proximidad a los débiles y de liberación, es una opción ante la que tiene serias dudas el propio precursor de Jesús, Juan Bautista, con todos sus discípulos. Es verdad, sin embargo, que la praxis profética de Jesús tenía motivos para decepcionar al Bautista, que compartía con nuestro querido Elías un desmedido amor por el fuego y la venganza brutal del Todopoderoso (cf. Mt 3,7-12).
Es en el capítulo 11 de Mateo donde vemos el encuentro indirecto entre Jesús y su precursor. En los capítulos 5-10, Mateo ha presentado las palabras y las obras de Jesús. Y entonces llega el momento de detenerse a reflexionar para ver el efecto que esa praxis de Jesús produce a su alrededor. Esta es la finalidad de los capítulos 11 y 12.
Mt 11 comienza, pues, con las dudas de Juan Bautista. Pero la respuesta de Jesús es clara: nada le hará desviarse de su modo de actuar; si alguien se escandaliza, peor para él, y dichoso quien sea capaz de comprenderle y seguirle.
«Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Noticia; ¡y dichoso aquel que no se escandalice de mí!» (11,4-6).
Esta respuesta de Jesús es una especie de mosaico de textos de Isaías en los que también hay alusiones al «siervo de Dios». Manteniendo firmemente inalterable su «rechazo al poder» y su «compromiso en favor de los pobres e insignificantes», Jesús sabe que está cumpliendo no sólo los oráculos, sino también la propia praxis de los profetas veterotestamentarios.
Por desgracia, en torno a Jesús no se percibe esta continuidad (Mt 11,16-19). Como niños malhumorados que hacen ascos a todos los juegos que se les proponen, la gente se las ha ingeniado para rechazar a Juan, por excesivamente duro, y a Jesús, por demasiado humano. Pero el reproche que se le hace a Jesús demuestra que, si la gente no se entusiasma, es porque no ha comprendido debidamente su praxis de hijo de hombre, de hombre normal y fraterno: «Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: `Ahí tenéis a un comilón y a un borracho, amigo de publicanos y pecadores'» (11,19).
Para satisfacción a las masas (o a Juan Bautista, que, lleno de dudas, padece prisión y no tardará en padecer el martirio), Jesús habría tenido que representar el papel de unificador popular y poderoso; pero no es ése el estilo de Dios, que no tiene necesidad alguna de apoyarse en una mayoría favorable: «La Sabiduría se ha acreditado por sus obras» (11,19). Jesús, pues, no habrá de congregar a las ciudades importantes de la ribera del lago (11,20-24), sino que, al igual que el propio Padre, se contentará con un «Resto» de «pequeños», a quienes el Padre, en su sabiduría, atrae hacia Jesús mediante revelación (11,25-27) —no son reclutados, pues, por la fuerza ni por el interés— y a quienes Jesús, con su praxis concreta, libera del dominio del poder religioso (28-30). Liberar a los que «penan bajo el peso de la carga»: he ahí la obra de la Sabiduría, que se justifica por sí misma.
3. Ejercer un poder en favor del hombre concreto
Esta diferente praxis de Jesús, con su rechazo del poderío y su opción de permanecer débil con los débiles y actuar en favor de ellos, este mesianismo humano por el que opta Jesús y al que atrae resueltamente a sus discípulos, es preciso definirlo aún con mayor precisión aludiendo a su criterio esencial: la promoción real del hombre concreto, alejando de su dominio al hombre dominador y liberando al hombre dominado.
3.1. Jesús y el poder
Ya hemos dicho que Jesús no funciona conforme a la clásica alternativa entre derecha e izquierda, criticando las mentiras y la violencia del poder establecido para arruinarlo, ocupar su lugar y ejercer un poder idéntico, cuando no peor. Y si Jesús no es del tipo de «izquierda revolucionaria», tampoco es del tipo de «derecha reformista». Jesús no imagina un mundo en el que el poder, definido en lo sucesivo por principios cristianos, pretendiera hacer realidad un orden perfecto, una «cristiandad» perfectamente regida por sus santísimos sacerdotes y sus cristianísimos reyes. Estas ilusiones se han dado y siguen dándose en la tradición cristiana. Otros, convertidos a un mayor realismo por la experiencia de la historia, esperan para el futuro escatológico la realización de semejante Reino universal, una especie de mundo inconmoviblemente establecido en el bienestar universal bajo la dirección de una ONU del amor.
Pero no por el hecho de no encuadrarse en la izquierda revolucionaria ni en la derecha reformista puede considerarse a Jesús un ingenuo apolítico que imagine un mundo falto de poder y que funcione en la pura fraternidad, a la luz del amor divino. De hecho, semejante ingenuidad ocultaría un enorme miedo a la vida y, lo que es peor, una complicidad objetiva con cualesquiera dominaciones objetivas, a las que se dejaría desarrollarse sin resistencia alguna. Toda la vida Jesús, toda su arriesgada lucha, llevada a sus últimas consecuencias, lo demuestra: Jesús no es ningún soñador descomprometido.
Puesto en parábola, es la imagen del fermento y la masa, parábola del Reino (Mt 13,33), la que nos pone en la pista de la postura de Jesús ante el poder:
«El Reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó toda la masa».
La relación fermento-masa es doblemente significativa. En primer lugar, la masa está ahí y es un hecho (no es imaginable una artesa llena exclusivamente de fermento). En segundo lugar, el fermento actúa en la masa como un principio diferente, minoritario pero sumamente activo.
A lo largo de toda su evolución histórica, el mundo de los hombres sigue siendo una formidable masa de deseos y poderes. Aventuremos un juego de palabras: el mundo sigue estando «en la artesa». Le son constantemente necesarias unas estructuras de poder. Por otra parte, el poder existe por doquier y necesariamente: desde el momento en que abro la boca estoy ejerciendo un poder. Y Dios abrió la boca de manera constante y enérgica.
Pero Jesús sabe también que el ejercicio del poder, por necesario que sea, es peligroso, porque tiende a absolutizarse en beneficio de quienes lo detentan. Y Jesús sabe, además, que esta tendencia es especialmente fuerte en el poder religioso —para él simbolizado en la sinagoga y en el Templo—, porque el poder religioso puede invocar la garantía absoluta del Todopoderoso.
Y si así es la masa, el fermento que el Evangelio introduce en ella a todo lo largo de la historia constituirá una contra-tendencia: el recuerdo constante, mediante la palabra y la acción, de que sólo Dios es absoluto, y de que ningún poder humano lo es, sino que, por el contrario, debe referirse constantemente al absoluto de Dios. Lo cual significa, concretamente, que debe referirse siempre al hombre concreto,
a la eficacia real del poder sobre el hombre concreto. No hay ingenuidad alguna en Jesús, ni porque oscile maniqueamente entre derecha e izquierda, ni porque rechace, de un modo igualmente maniqueo, el poder. Lo que sí hay en Jesús es una visión muy lúcida y muy crítica del funcionamiento real de la historia y un proyecto tenaz, ofrecido a todos los hombres de buena voluntad, de luchar contra la fatalidad de los deseos y los poderes y, de ese modo, hacer ya presente y eficaz el Reino de Dios por venir. Todo cuanto, más adelante, digamos acerca del «Resto» y su misión de ser aquí y allá un antimodelo del mundo y sus poderes, confirmará más el presente análisis.Esta puntualización es de suma importancia para no caer (ni recaer) en la desastrosa actitud hecha de suficiencia cristiana y de antisemitismo. Es verdad que Jesús se vio violentamente enfrentado a la Sinagoga y a sus distintos jefes; ésta es una verdad histórica. Pero ello no debe significar, en modo alguno, que a partir de entonces la Sinagoga represente a la religión con todos sus errores, y que las Iglesias cristianas posean desde aquel momento el monopolio de la fe y de todas sus virtudes. En realidad, el Evangelio es para la Iglesia —como para todo hombre o institución que pretenda inspirarse en él—un instrumento no de autosuficiencia, sino de crítica constante de su propia praxis. Nociones como las de «fariseos», «jefes», «sinagoga», «judíos» (sobre todo en Juan), o como las de «resto», «discípulos», etc., no son para el Evangelio meras entidades históricas, definitivamente localizadas y petrificadas. A través de situaciones históricas pasadas, lo que hace más bien el Evangelio es deducir valores simbólicos, parámetros absolutos, al servicio de un discernimiento que hay que rehacer constantemente, sea cual sea la institución religiosa a la que se pertenezca. Tendremos ocasión de volver sobre ello en este mismo capítulo y cuando saquemos las conclusiones a propósito de la Iglesia.
3.2
«El sábado es para el hombre...»La contra-tendencia que Jesús inaugura encuentra su expresión más lapidaria en la célebre frase: «El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado». Si observamos esta afirmación en Mc 2,27 y su contexto (2,1-36), veremos claramente que, de hecho, no se trata únicamente del sábado, sino del perdón, de la acogida de los pecadores, del ayuno, de la sinagoga..., en suma: de toda la existencia de la comunidad; o, dicho de otra manera —y dado que nos hallamos ante una creciente polémica con las autoridades religiosas—, de lo que se trata es del ejercicio del poder religioso, al que Jesús niega todo carácter absoluto (el hombre no es para el poder religioso), asignándole su criterio absoluto (el poder religioso es para el hombre).
Si únicamente se tratara de Dios y de discurrir acerca de sus perfecciones, probablemente no habría nada que opusiera a Jesús y a los fariseos, hombres todos de Dios. Es en el ejercicio concreto del poder donde van a discrepar mortalmente. En nombre de Dios; Jesús ejerce un poder en favor del hombre concreto; en nombre de ese mismo Dios, los jefes de la sinagoga ejercen su poder en favor de sí mismos, en beneficio de su dominio y de la perpetuación del mismo, despreciando o rechazando al hombre concreto. Es en la práctica, de la que Marcos cita sucesivamente cinco ejemplos concretos, donde Jesús desvela su diferencia y hace cristalizar su combate profético, que mantendrá hasta la muerte.
Desde el primer acto (2,1-12), que se desarrolla en torno al perdón y a la curación de un paralítico, aparece ya lo que constituye el nudo mismo del drama, el
poder en la tierra: «...para que sepáis que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados...». (2,10). El enfrentamiento no se produce, pues, en el terreno de la teoría general sobre la misericordia divina, sino más bien en la práctica concreta, en el ejercicio del poder religioso que de ella se deduce.El segundo acto (13,17) comienza como la vocación de Leví, que desencadena la llegada de todo un mundo imposible de recaudadores de impuestos y pecadores, y acaba con el reproche dirigido a Jesús por comer con ese tipo de gente.
Debemos saber que la palabra «pecadores» designa, simplemente, a toda esa masa de gente paupérrima, a todo ese proletariado cuyas condiciones de vida hacían imposible la observancia de las reglas de la pureza, con todas las abluciones rituales que había que hacer antes de comer y al regresar del mercado, con todas las manchas que había que evitar, etc. Cuanto más se descendía en la escala social y, consiguientemente, en la falta de comodidades domésticas, más inevitablemente se hundía uno en el pecado. En lo más bajo de dicha escala se hallaban los pastores, que llevaban una vida nómada con sus ganados y que estaban condenados a la impureza; pues bien, es a ellos a quienes Lucas (2,8) hace llegar la primera noticia de la salvación.
En cuanto a los recaudadores de impuestos, no se les reprochaba tanto su actividad cuanto la impureza que inevitablemente contraían al contacto con aquellos paganos romanos.
En principio, la autoridad religiosa es la encargada de hacer que la santidad de Dios irradie en medio del pueblo para constituirlo en pueblo santo de Dios. Pero, en el ejercicio real de.dicho poder, los jefes de la sinagoga
rechazan de hecho, y en nombre de Dios, a todos cuantos no responden a sus propias exigencias. Frente a este proceder, Jesús come con ellos; y si tenemos en cuenta la importancia de la comida en relación con la pureza ritual exigida, podremos calcular la enorme dosis de «diferencia» y de provocación que conlleva esta práctica de Jesús.No nos engañemos: no se trata de divergencias secundarias —lavarse o no lavarse— que únicamente la mezquindad y testarudez de los fariseos habría exacerbado al extremo de hacer de ellas causa de enfrentamiento mortal. Lo que se ventila es objetivamente de enorme importancia: el no respetar la más mínima regla de pureza acarrea la impureza ritual, y ésta provoca la exclusión del culto y la prohibición de acercarse a Dios. En definitiva, se trata nada menos que del rostro de Dios, revelado o desfigurado en uno u otro proceder. La práctica del poder religioso revela un dios cuya santidad practica el rechazo, y cuya condena se refleja perfectamente en las diferencias sociales: cuanto más pequeño y más pobre se es, mayor es el rechazo. La práctica de Jesús, que quebranta abierta y públicamente la ley de la pureza, tiende, por el contrario, a acreditar a un Dios diferente, un Dios cuya santidad practica la acogida y la santificación, comenzando por los más oprimidos y rechazados: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores».
Y después de esta gente «del exterior», los «pecadores» rechazados y condenados, nos encontramos en el tercer acto con la gente «del interior», con los «discípulos», para quienes la estructura religiosa establece unos actos de santificación —en este caso el ayuno (2,18ss)—cuya eficacia real consiste en organizarlos en castas. Hay tres clases de discípulos: los de los fariseos, los de Juan y los de Jesús. La práctica religiosa sirve, de este modo, para identificar y reunir a los miembros de la casta, a la vez que para rechazar a quienes se pliegan a dicha práctica. El acto religioso (ayunar, orar, etc.) se ha convertido en un acto de poder, porque su referencia ya no es un Dios a quien se busca «en lo secreto» (cf. Mt 6,4.6.18), sino la actualización y la manifestación de la casta, de uno mismo como miembro respetable de la casta («para ser vistos de los hombres»: Mt 6,5), a la vez que el desprecio y el rechazo de los «otros».
Ahora bien, resulta que Jesús se «desmarca» por partida doble: no sólo come con los «otros», en lugar de rechazarlos, sino que además no organiza nada especial con los «suyos». Con su praxis diferente, que no pasa inadvertida, Jesús sabotea, pues, todo el sistema de poder religioso en su doble funcionamiento de identificación interna y de condena externa. Por eso le conminan a que, si pretende ser alguien en el mundo religioso, se avenga a funcionar como todo el mundo. Y Jesús responde que él piensa y actúa de una manera tan diferente que hace imposible cualquier compromiso: «no se echa vino nuevo en odres viejos» (Mt 9,17).
Y, dado que la diferencia no puede ser más claramente afirmada y practicada, ha llegado el momento de que el relato la mencione explícitamente. La referencia de Jesús que da origen a toda la diferencia es el hombre concreto: «el sábado ha sido hecho
para el hombre» (2,27). Ahora ya han quedado unidos los dos polos del drama del poder: en el primer acto se había partido de Dios —«¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?»: 2,7—, y en el cuarto acto se ha llegado al hombre concreto. Entre estos dos términos extremos se encuentra el poder religioso, el «poder en la tierra». Pero ¿cuál es y cómo se ejerce?Para Jesús y para su manera de proceder, no se puede revelar a Dios como una fuerza salvífica —una fuerza en favor del hombre—y organizar en su nombre un poder religioso que rechace a ese mismo hombre. Su referencia absoluta en el ejercicio del poder no es el respeto a la estructura establecida —lo permitido y lo prohibido, cuya pieza clave sería el sábado— ni la perpetuación del poder que la impone. El absoluto es lo que es el hombre concreto (no el hombre pensado por la estructura religiosa para que sea instrumento dócil de su poder, sino el hombre real y concreto). En el ejercicio de su poder religioso, la sinagoga utiliza en su exclusivo beneficio ambos términos de la realidad: utiliza a Dios para absolutizar su poder, y al hombre para ejercerlo. Jesús, por el contrario, ejerce un poder de mediación perfecta entre Dios y el hombre concreto: la pasión por Dios es inseparable, en él, de la pasión por el hombre concreto, porque ésta es también la pasión de Dios.
Para tratar de expresar en términos precisos la distinción que aquí se esboza, y para evitar todo malentendido anarquista, hablamos, pues, por una parte, del «poder religioso» y, por otra, del «servicio de la revelación». El término teológico tradicional es el de «ministerio», que significa «servicio».
La sinagoga, representante del «poder religioso», se aprovecha de su posición mediadora para adquirir poder sobre el hombre en nombre de Dios. Por su parte, Jesús revela e inaugura el «servicio de la revelación», y su papel mediador se atiene escrupulosamente a ser prolongación de Dios y de su benevolencia para con el hombre.
Es esta diferencia radical y concreta la que aparece en el quinto acto (3,1-6), en plena sinagoga, donde se halla presente la referencia absoluta de la praxis de Jesús: un hombre enfermo, el cual se encuentra en alguna parte de la sinagoga, y Jesús lo coloca en el centro, su verdadero lugar. Ante el poder incontestable de los jefes, nadie se atreve a moverse y todos guardan silencio, dando muestras de su «dureza de corazón» (expresión bíblica para designar al hombre que se ha hecho incapaz de percibir el estilo de Dios y de acceder a él). El poder, por lo tanto, ejerce una función no de mediación y de «circulación» entre Dios y el hombre, sino de bloqueo y de autogestión; Mt 23,13 lo describe perfectamente: «Cerráis a los hombres el Reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis; y a los que querrían entrar no se lo permitís».
Con un simple gesto que cura a aquel hombre, Jesús acaba de negar su sometimiento al poder religioso, a la vez que afirma su mesianismo humano y su praxis mediadora entre Dios y el hombre concreto, lo cual constituye una abierta agresión al sitema establecido. Jesús revela que el poder religioso no se ejerce únicamente para olvidar y despreciar al hombre, sino también para someter al hombre en orden a conservar la propia posición; su referencia absoluta no es, pues, ni Dios ni el hombre, sino su propia perpetuación. La consecuencia lógica y que confirma todo lo dicho es que los fariseos, espirituales puros, se confabulan con los herodianos, políticos puros, para eliminar a Jesús (3,6).
Ante tales amenazas, Jesús podría haber retrocedido; pero no lo hará y, consiguientemente, morirá por haber practicado hasta el final un mesianismo humano, por haberse negado hasta el final a someterse al poder, y especialmente al poder religioso.
En un estilo totalmente diferente, el evangelio de Juan llega al mismo diagnóstico con respecto a la oposición mortal que suscita Jesús con su praxis diferente: «Vosotros aceptáis la gloria unos de otros (...) y no buscáis la gloria que viene de solo Dios» (Jn 5,44). A quien Jesús se dirige es a los judíos, es decir, a una sociedad y una organización religiosas en las que, sin embargo, Juan no ve más que un sub-género de la gran estructura enemiga de Dios y de Jesús: el «mundo». Sinagoga y mundo tienen, pues, un rostro común: son organizaciones de poder, jerarquías constitutivas de poderío, y mediante su integración en estas «castas», sea al nivel que sea, los hombres pueden ocultar su propia fragilidad humana, «se dan gloria unos a otros». Pero toda esta construcción no es más que mentira y extravío, callejón sin salida, en tanto que el camino de la verdad sería, para el hombre, reconocer su propia fragilidad y quedar a expensas de la única gloria que le es posible: la que viene de Dios.
III. JESÚS REVELA UN DIOS DIFERENTE
A ese Dios que se resiste a las falaces construcciones del poderío humano, a ese Dios «suave brisa», Elías sólo pudo reconocerlo al final de un largo drama; pero así se fundaba la gran tradición profética que une a Dios, el rechazo del poderío y la solicitud por el oprimido en una verdad inseparable. Una tradición que tiene su broche de oro en Jesús.
Pero que no se deje engañar el lector por esta reflexión acerca del poder y acerca de la praxis concreta de Jesús: Jesús no se diluye en lo social; pero tampoco se diluye en Dios. Jesús realiza perfectamente la síntesis profética, que quiere que la pasión por Dios sea inseparable de la pasión por el hombre (concreto), porque el profeta se encuentra habitado por la pasión de Dios, y ese Dios busca una alianza viva con el hombre; y en un alianza viva, la verdad o la mentira de una parte repercute inmediatamente en la otra. En su búsqueda de la verdad, el profeta se encuentra tanto con quienes detentan el poder falaz (a los que hay que convertir) como con quienes son víctimas de la dominación (a los que hay que liberar). Y en ambas cosas, lo que está en juego es la misma verdad de Dios.
1. Dios de misericordia, no de sacrificio
Una comparación entre los tres textos sinópticos que refieren el episodio de las espinas arrancadas en sábado puede resultar aquí sumamente instructiva y hacernos ver no sólo las diferencias entre los evangelios, dentro de su complementariedad, sino también la maravillosa síntesis de la praxis de Jesús.
Lo que
Lucas retiene como significativo de este episodio es la pretensión formal de Jesús de socavar con su acción el sistema religioso: «El Hijo del hombre es señor del sábado» (6,5).Marcos, como ya hemos visto, aprovecha la polémica para dar a la acción de Jesús su referencia absoluta como criterio de ejercicio: «El sábado ha sido instituido para el hombre» (2,27).
Mateo, finalmente, pone la acción de Jesús en relación con su fuente absoluta como criterio de revelación: «Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de `Misericordia quiero, que no sacrificio', no condenaríais a los que no tienen culpa» (12,7).
Las dos praxis se oponen (Lc), no sólo al nivel del ejercicio, por el desprecio o por la solicitud para con el hombre concreto (Mc), sino desde el punto de vista de la fuente, por la revelación concreta de un dios desfigurado o del verdadero Dios, «el Dios de la misericordia y no del sacrificio». La íntima articulación entre el sentido de Dios y la práctica real se afirma con toda claridad, pero el revelarla resulta mortal: «los fariseos se confabularon contra él para ver cómo eliminarlo» (Mt 12,14). Mortal para el poder religioso, que se ve privado de su base absoluta (el poder de Dios) y cuya reacción no puede ser otra que la condena a muerte del revelador.
Digamos, por tercera vez, que Jesús no va a morir en virtud de un sitema penal de compensación y reparación formal por los pecados; Jesús va a morir
por haber insistido hasta el final en revelar a Dios como diferente y por haberlo hecho con una praxis diferente de la del poder religioso, haciéndose cercano y liberador del hombre concreto y, al mismo tiempo, desenmascarando al poder religioso como una instancia de dominación, ajena a Dios y enemiga del hombre.
2. Dos praxis mortalmente enfrentadas
Tal es el telón de fondo de todo el Evangelio. Y como es realmente imposible examinarlo ahora de modo exhaustivo, vamos a fijamos en algunas de las escenas más significativas de esa reveladora articulación entre el verdadero Dios y la praxis real de los hombres de Dios. Y vamos a tomarlas de Lucas, para quien la revelación de la misericordia universal de Dios constituye un eje prioritario.
Las tres parábolas llamadas «de la misericordia» (Lc 15: la oveja, la moneda y el hijo recuperados) sólo pueden comprenderse debidamente si no se olvida que cada una de ellas viene enmarcada por la introducción del capítulo:
«Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: `Este acoge a los pecadores y come con ellos'» (15,1-2).
Se trata de hombres de Dios que se enfrentan a propósito de sendas praxis totalmente diferentes. Para los administradores del poder religioso, Jesús quebranta voluntaria y gravemente la ley de pureza, enfrentándose, consiguientemente, a la santidad de Dios e incapacitándose para todo acto cultual. Para Jesús, por el contrario, es esa misma santidad de Dios la que inspira su praxis; pero él conoce a Dios no como el Santo que rechaza y condena, sino como el Santo que atrae a sí y se regocija con la vuelta (del pródigo). Toda teoría sobre Dios que no pase por lo concreto de una praxis consecuente no es más que teoría, por muy hermosa que sea; la praxis revela a Dios con mucha mayor eficacia que la teoría.
Y así, presentando unos comportamientos humanos evidentes, Jesús, mediante las tres parábolas, va a esforzarse por «convertir» el sentido de Dios que tienen sus oponentes y que está en la base de su praxis. El hombre que ha perdido una oveja, la mujer que ha perdido una moneda de plata y el padre que ha perdido a su hijo hacen todo lo posible por recuperarlos; y una vez que lo han conseguido, se regocijan e invitan a sus amigos a participar de su alegría. Efectivamente, el estribillo de las tres parábolas es:
«Alegraos conmigo, porque he recuperado mi oveja, mi moneda, a mi hijo...» (Lc 15,6.9.24.32). Dios procede de la misma manera, y quienes son sus amigos y le conocen bien no pueden sino insertar su práctica en y para esa alegría de Dios. Si, como el hijo mayor de la tercera parábola, se quedan petrificados en sus propios méritos y en su superioridad, encerrados en su triste y mezquino espíritu de casta, religiosos puros y duros que no conocen más que el desprecio y la condena, entonces es que, a pesar de sus pretensiones profesionales, no conocen a Dios.Otro importante parámetro de la existencia humana: el dinero, instrumento y signo del poder y de toda empresa de dominación, incluida la religiosa. También aquí queda de manifiesto la articulación entre sentido de Dios y práctica real:
«Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que amaban las riquezas, y se burlaban de él. Y les dijo: `Vosotros sois los que os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones; porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios'» (Lc 16,14-15).
¡No son palabras que auguren una larga vida para quien las pronuncia! Criticar una conducta que también critica la mayoría de la gente... ¡pase! Pero atacar algo que es objeto de general consenso, emprenderla contra el poder y sus signos, que todo el mundo respeta, enemistarse con la superioridad reconocida por los hombres, y hacerlo
además en nombre del Dios diferente... ¡todo eso es llevar la misión de revelador de Dios a unos extremos de auténtica temeridad!Fijémonos, por último, en la parábola del fariseo y el publicano, que nos hace ver el origen secreto de esas diferencias de comportamiento. La parábola —y esto es algo que no debe olvidarse— se dirige «a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás» (Lc 18,9). He ahí, pues, un primer proceder, del que conviene sacar en limpio que la pretensión de ser justo va inseparablemente unida al desprecio por los demás. Se trata, pues, de una pretensión de poder y dominación.
El otro proceder es el del publicano, que no oculta su fragilidad tras poder alguno ni pretensión alguna de dominación, sino que «realiza la verdad», la verdad de su fragilidad reconocida, accediendo así al reconocimiento de la verdad de Dios: Dios «justifica» a aquellos a quienes «desprecian» los detentadores del poder religioso. El publicano jamás será «justo» (ello le convertiría en «despreciador» de los demás), sino «justificado», alguien que no
posee su «justicia», su plenitud de existencia, sino que la recibe de Dios.Conviene traducir la fórmula semítica final. Tras la forma pasiva de ambas fórmulas («será humillado»-«será ensalzado») se oculta a Dios, a quien se evita nombrar. El hombre que se ensalza a sí mismo es, pues, el que oculta la verdad de su fragilidad tras el comportamiento prepotente, y Dios lo desenmascarará. El hombre que se humilla es el que reconoce y no oculta su fragilidad, y Dios se le revela como el que le libera de dicha fragilidad.
Hay, pues, dos praxis mortalmente enfrentadas, una de las cuales desfigura y la otra revela constantemente a Dios.
Tenemos, por una parte, la praxis del poder religioso, ordenada al poderío y a la dominación. Un poder que oculta su propia fragilidad, que se pretende «justo», que se reviste de superioridad con ayuda de todos los signos reconocidos como tales, que se defiende a cualquier precio, que organiza y mantiene un sistema de dominación de los demás por medio de las leyes, que se agrupa en castas jerárquicas que destilan autosuficiencia y desprecio, y que, finalmente, proyecta sobre todo ello la justificación absoluta que confiere el poder terrible de la santidad de Dios. En el corazón mismo de esta praxis reina el Dios del fuego, el Dios del sacrificio.
Por otra parte, tenemos la praxis de Jesús con sus discípulos: un servicio que en modo alguno se organiza como estructura de poderío y dominación. Una praxis orientada fundamentalmente a liberar a los oprimidos, pero también a convertir a los opresores. Una praxis hecha de sencillez, de cercanía, de ayuda fraterna, de comida compartida (podrá parecer irrelevante, pero el compartir la comida es un acto importante, eficaz y provocativo de la praxis profética de Jesús). Sorprendente y provocador es también el comportamiento de Jesús con las mujeres. Elías tuvo que ser enviado a la viuda de Sarepta para bajar de las nubes del poder y encontrarse con la vida real en la que se manifiesta el Dios verdadero. Jesús lo hace de modo espontáneo y natural, porque en su entorno inmediato hay mujeres (lo cual resulta excepcional para la cultura de su tiempo), a las que incluso se nombra inmediatamente a continuación de los Doce (Lc 8, 1-3). Y justamente porque éstas no se sienten
a priori juzgadas ni rechazadas por Jesús, es por lo que se atreven —como es el caso de la pecadora de Lc 7,36-50— a acercarse a él, en quien encuentran a alguien que las valora y las libera.Jesús, pues, se reconoce frágil con los frágiles, con quienes no hace otra cosa más que establecer una relación de amistad y de ayuda mutua. Y en el corazón de este proceder, habitándolo plenamente, se revela el Dios de la brisa suave, el Dios de la misericordia: el Dios diferente, por ser amigo de la debilidad humana, a la que se goza en atraer hasta el objeto del deseo infinito que él mismo ha depositado en ella.
Revelar en la práctica, de manera enérgica y hasta el final esta «diferencia» es una empresa que ya había llevado a muchos profetas a la muerte y que hará otro tanto con Jesús.
3. Jesús, ¿víctima o profeta?
En un primer momento, Jesús había emprendido una considerable actividad de predicación popular en Galilea. Pero esta actividad no tardó en «chirriar», y no por culpa de Jesús, sino más bien por la progresiva presión de la expectativa popular, que trata de hacerle desempeñar a Jesús un papel que no le conviene en lo más mínimo: el papel de un poderoso agrupador y catalizador del pueblo. Para eludirlo y mantener la autenticidad de su acción profética, Jesús va a verse obligado a cambiar de rumbo en su estrategia pastoral.
Este viraje, decisivo para la suerte de Jesús, aparece en los evangelios en relación con la multiplicación de los panes. Apenas había terminado aquella gran comida, en la que habían participado cinco mil personas, cuando
«inmediatamente obligó Jesús a sus discípulos a subirse a la barca y a ir por delante a Betsaida, mientras él despedía a la gente» (Mc 6,45; Mt 14,22). ¿Qué es lo que ha ocurrido, que desencadena de pronto una especie de pánico en Jesús, el cual prácticamente obliga a los discípulos a huir, mientras él busca refugio en la oración, a solas en el monte? (Mc 6,46; Mt 14,23).Esta sorprendente observación de los evangelistas encuentra su explicación en Jn 6,14ss.: «Al ver la gente la señal que había realizado, decía: `Este es sin duda el
Profeta que iba a venir al mundo'. Pero Jesús, sabiendo que iban a intentar hacerle rey por la fuerza, huyó de nuevo al monte el solo». Las tres palabras que hemos subrayado en el texto delimitan la peligrosa tensión en la que el signo de la multiplicación de los panes ha terminado precipitando a Jesús. Para Juan, el «saber» de Jesús designa su conciencia mesiánica, que le permite emitir un juicio perfectamente lúcido en relación a todos los hombres y a todas las situaciones. Jesús «sabe», pues, que su papel profético se desliza irresistiblemente, en el deseo de las multitudes, hacia una acción de poderío: quieren hacerle rey.Imagínese la alegría de Elías si, tras el gran signo realizado en el Carmelo, el pueblo le hubiera hecho rey...: ¡habría entrado en Yizreel no por delante de la carroza real, sino subido en ella! Pero Jesús se mantiene fiel a su rechazo de la segunda y la tercera tentaciones. Y en cuanto a esa especie de violencia que emplea con sus discípulos, «obligándoles» a marcharse enseguida, Lucas nos ofrece la explicación en el mismo contexto: los cantos de sirena del poder no les resultan indiferentes, y Jesús tiene que librarles de su atracción: «Como todos se maravillaban de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: `Poned en vuestros oídos estas palabras: el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres'» (Le 9, 43s.).
Al finalizar su relato de la multiplicación de los panes, Lucas no menciona el hecho de que Jesús obligara a los discípulos a marcharse, sino que pasa inmediatamente a referirse a la oración a solas de Jesús (Lc 9, 18), de donde brota la nueva orientación, la nueva práctica de éste.
3.1.
La subida a JerusalénFiel a su orientación fundamental, Jesús no tiene la menor intención de arrebatar el poder ni de hacerse «rey» y ocupar el lugar de los que reinan. Por eso, como las multitudes le empujan irresistiblemente en esa dirección, en adelante Jesús va a ocultarse de ellas y a concentrarse en sus discípulos. Tras la multiplicación de los panes, que pone el poder al alcance de su mano, y tras la oración en solitario, en la que Jesús se resitúa en la autenticidad de su misión y en la verdad de su ser ante Dios, los tres evangelios refieren un diálogo entre Jesús y sus discípulos, diálogo que recorre tres niveles muy significativos:
«¡Quién dice
la gente que soy yo? - ¿Y quién soy yo para vosotros? - Es preciso que el Hijo del hombre padezca, muera y resucite». El paso de «la gente» al «vosotros» es muy claro: en adelante, Jesús se dedica en exclusiva a sus discípulos, abandonando a las multitudes en beneficio del «Resto», que es a quien ahora va a explicar su identidad y su praxis verdaderas, contrarias a lo que puedan esperar las multitudes. Mateo llega incluso a emplear un tono particularmente solemne para expresar la importancia verdaderamente única del cambio producido: «Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho... ser condenado a muerte y resucitar» (Mt 16,21).Pero el hecho de que no quiera tomar el poder no significa que Jesús abdique en lo más mínimo de su manera diferente y provocadora de proceder, sino que incluso la radicaliza, haciendo ostentación de ella en el corazón mismo del poder establecido, en el Templo de Jerusalén: «él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén» (o, literalmente, «endureció la expresión de su rostro para tomar resueltamente el camino de Jerusalén»: Lc 9,51).
Durante la subida a Jerusalén, Jesús se dedica intensamente a hacer que sus discípulos comprendan su praxis y comulguen en su verdad y en su combate; en una palabra: que lo acompañen de veras. Jugando simbólicamente con el significado de perfección del número tres, los Sinópticos han conservado tres manifestaciones de Jesús que tradicionalmente se conocen como «anuncios de la Pasión» (erróneamente, porque Jesús anuncia al mismo tiempo su resurrección: cf. Mt 16,21; 17,22; 20,17 y pars.). Pero el éxito de esas manifestaciones es muy relativo, y es sobre todo Marcos quien subraya constantemente la incomprensión y hasta el endurecimiento de los discípulos.
Al pasar así de la periferia (Galilea) al centro (Jerusalén), privándose voluntariamente del apoyo de un gran movimiento popular, Jesús es perfectamente consciente de que la provocación que supone su praxis «diferente» va a resultar mortalmente peligrosa.
A pesar del creciente peligro, Jesús resiste —pues la tentación es constante— a todas las insinuaciones para que recurra a la fuerza que le hacen sus discípulos, y concretamente Pedro (Mt 16,22s.), que querría empujar a Jesús a un mañana mesiánico de poderío. Pero la violencia de la respuesta manifiesta que la fidelidad de Jesús no se realiza sin lucha: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Eres escándalo para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres!» Pero estas palabras manifiestan también que la praxis diferente de Jesús es, al mismo tiempo, revelación de un Dios igualmente diferente.
Y también Santiago y Juan querrían que Jesús, cual nuevo Elías, estableciera un poder indiscutible sirviéndose del fuego divino (Lc 9,52-56).
Pero es que, además, los enemigos de Jesús también le provocan en el mismo sentido cuando le piden «una señal del cielo». En realidad, lo que hacen es tenderle un trampa, «ponerle a prueba» (Mc 8,11): si Jesús acepta dejarse acreditar por una poderosa señal del Dios poderoso, en lugar de hacerse reconocer simplemente por el hombre que se convierte, entonces estará cayendo en el mesianismo de poderío. Consiguientemente, Jesús, según Marcos, se niega en redondo a dar semejante señal; lo más que hace, según Mt 16,4, es aludir a la señal de Jonás, que Lc 11,29-32 explica en el sentido de una predicación que suscita la conversión. Jesús, por lo tanto, se mantiene fiel a su fundamental rechazo del poder, con cuya praxis revela al Dios diferente, y seguirá revelándolo hasta el final, hasta pronunciar esa frase en que se concentra de manera definitiva la doble verdad del hombre y de Dios: «¡Padre, en tus manos pongo mi desfalleciente espíritu...!»: verdad del frágil deseo que no busca apoyo en ninguna otra parte que no sea junto al Dios que es capaz de engendrar.
3.2. La cruz, ¿un símbolo sado-masoquista?
Jesús anuncia a sus discípulos la subida a Jerusalén como un camino hacia la muerte. Una muerte que no representa un peligro eventual, sino una pura necesidad. Por supuesto que se sitúa dentro de un todo, de un éxodo que comienza en Galilea y que culminará en la resurrección; pero, dentro de ese todo, allí está la muerte como una necesidad: «él debía...». (Mt 16,21); y esa necesidad viene de Dios, de sus «pensamientos» (Mt 16,23), de la misión que Dios confía a Jesús.
Este viraje en la vida de Jesús, este aparente surgimiento inopinado de una necesidad fatal, ha sido ocasión muchas veces de una visión esquizofrénica de la personalidad de Jesús: habría un primer Jesús feliz, libre y atrevido, una especie de trovador amigo de los marginados, de los niños y de las flores, que habría descrito con parábolas y gestos concretos un maravilloso Reino de Dios hecho de sencillez fraterna, de compartir solidario y de confianza, y que se habría complacido en tomarse a broma a la gente seria. Luego, de pronto, se produce el cambio: se han terminado las «vacaciones» evangélicas y ha llegado la hora de tomarse las cosas en serio; se acabó el «edificar» a la gente sencilla y el animar a los corazones pueriles; ahora «hay que» hacer aquello a lo que se ha venido: la muerte expiatoria. El resto no es más que folklore, un trámite necesario para excitar al verdugo. Pero para salvar al mundo hay que volver inmediatamente a los términos del contrato: la muerte expiatoria del inocente, el gran sacrificio compensatorio.
De este modo, el Dios de la misericordia es también remitido al mundo del folklore y de las provocaciones necesarias. En adelante es el Dios del sacrificio el que recobra todos sus derechos. En vano se ha alzado Jesús contra quienes administran el poder religioso: no sólo ellos van a vencerle físicamente; también su Dios del sacrificio va a prevalecer sobre Jesús, puesto que es preciso que éste muera.
El propio Jesús habría de plegarse a ello: sombrío y preocupado, ahora ya no es a la serenidad del Reino del Padre adonde arrastra a sus discípulos, sino a la sumisión a esta necesidad divina, a esta implacable exigencia del Dios del sacrificio. En adelante, «el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga» (Mt 16,24). Del horizonte ha desaparecido, al parecer, tanto para Jesús como para sus discípulos, el Dios de la misericordia y no del sacrificio. Se ha vuelto a la seriedad y a la solidez de las estructuras: un poder religioso perfectamente establecido que prescribe y regula los sacrificios y condena a quienes no se someten, aplastando al hombre concreto bajo el yugo del miedo a Dios que dicho poder difunde.
Para realizar la Iglesia de Jesús, ¿bastará, pues, con añadir a la Sinagoga el sacrificio expiatorio?
En realidad, esta visión esquizofrénica es pura «importación» de religión al Evangelio, con el consiguiente resultado de una pérdida de sustancia para la persona de Jesús: reducido a un papel formal de víctima expiatoria y compensatoria, Jesús queda privado de su praxis profética, que es la única que conlleva una carga de sentido capaz de revelar y de salvar. La religión, con su teoría de la satisfacción, mutila a Jesús, haciendo de él, en un primer momento, una mera víctima, un ser para el sufrimiento. Y en un segundo momento, mediante la reacción de la crítica y de la malcreencia, va a provocar una segunda mutilación: la que reduce a Jesús a su mensaje, convirtiéndolo en un ser que, simplemente, habló bien. Muerte compensatoria o mensaje edificante...: es preciso salir de esta alternativa para recuperar al Jesús real, el que presentan los evangelios,
que jamás invocan —como tampoco lo hacen lo restantes libros del Nuevo Testamento, y volveremos a ello más adelante— ese contexto sado-masoquista que se supone que explica la cruz de Jesús y la de sus discípulos.Lo que mueve a Jesús a lo largo de su éxodo, lo que le motiva de un extremo al otro del Evangelio, es la verdad del hombre y de Dios, el rechazo de la mentira (organizada fundamentalmente por el poder religioso) sobre el hombre y sobre Dios, y la búsqueda constante de una praxis diferente, capaz de revelar, de convertir y de arrastrar. Nada de resignación victimaria, sino motivación dinámica, vital y libre. Como veremos más adelante, los textos no evangélicos del Nuevo Testamento y que, al nivel de la experiencia real de las primeras generaciones, son una especie de interpretación del llamamiento evangélico a «llevar la cruz», participan de ese mismo espíritu. La primera carta de Pedro se revelará especialmente significativa a este respecto: los cristianos son invitados a «comulgar en los sufrimientos de Cristo» no como víctimas, sino como testigos valerosos, fielmente comprometidos en una praxis diferente de la del mundo y que provoca de parte de éste una reacción de persecución. No se trata de compensar, sino de revelar.
En Jesús, esta adhesión práctica a la verdad es de tal naturaleza que, aun cuando comience a insinuarse una fuerte oposición a su praxis, o la presión popular trate de hacerle tomar otros derroteros, Jesús no varía lo más mínimo, sino que se mantiene fiel a su praxis; más aún: se juega el todo por el todo y centra su actuación en Jerusalén, aun cuando sabe el peligro que corre. Y una vez más, lo que le atrae, lo que le mueve, no es la muerte, una muerte exigida por algún fatal contrato hecho con Dios. Lo que le mueve es la verdad, aun cuando haya que morir por ella. Y este «aun cuando» adquiere forma peligrosamente en la vida de Jesús, desde el momento en que éste se resiste a las presiones populares y se atreve a proseguir prácticamente en solitario su protesta contra la mentira.
Lo que le atrae no es la muerte, que en sí misma no tiene nada de atractivo ni para Jesús ni para Dios; lo que le atrae es la vida verdadera, aun cuando para alcanzarla tenga que dejarse matar. Lo que le atrae es el rechazo del poder y sus mentiras, aun cuando para persistir en esta actitud tenga que ser él su primera víctima. Lo que le atrae es la voluntad de revelar al Dios misericordioso, aun cuando para revelarlo hasta las últimas consecuencias tenga que ser sacrificado por quienes obtienen poder y provecho del falso dios de los sacrificios. Lo que le atrae, en fin, es el deseo de liberar a los pequeños, aun cuando, por resistir a sus errados deseos de poder, tenga que ser entregado a la violencia de los grandes, que no tienen intención alguna de perder ni siquiera de modificar su poder.
La muerte será necesaria, y Jesús es lo bastante lúcido para saberlo y decírselo a sus amigos. Pero no se trata de una necesidad derivada de un trágico contrato, ni se trata tampoco de una fatal exigencia del dios de los sacrificios. Se trata de la necesidad histórica, no trascendental ni eterna, de «dar testimonio de la verdad» (Jn 18,37) hasta el final y al precio que sea. El contexto en que Juan nos hace saber esta última motivación de Jesús frente a la muerte es un contexto sumamente significativo: Jesús está negando los subversivos proyectos de realeza de los que el poder religioso —con habilidad, pero también con perfidia— le acusa ante Pilato. No será posible ocultar la verdad: no es la búsqueda del poder lo que precipita a Jesús a la muerte, sino su praxis diferente, con la que revela las mentiras del poder, a la vez que revela también a ese Dios diferente del segregado y utilizado por el poder religioso.
Y en adelante, lo mismo ocurrirá con los discípulos: la noción de la «cruz» que hay que llevar con Jesús no remite al contexto sadomasoquista del Dios de los sacrificios y de la religión alienante que lo produce. La cruz no representa la exigencia divina formal de renuncia, sufrimiento y mutilación del deseo del hombre; la cruz no simboliza el horizonte pesimista, atemorizado y resignado de una vida mezquina y estrecha, so pretexto de que... ¡tal es la voluntad de Dios!
La «cruz» de los discípulos debe definirse por la cruz de Jesús; consiguientemente, significa combate vital del hombre por la verdad, simboliza la praxis dinámica —una praxis que hay que inventar y retomar «cada día»: Lc 9,23— del creyente: contra el poder y sus mentiras y en favor de la verdad del hombre (de uno mismo) y de Dios; praxis que, con Jesús, se aprende a llevar a las últimas consecuencias cuando es preciso. Es precisamente en estos dos puntos —una praxis diferente / llevada a sus últimas consecuencias— donde la cruz constituye el gran símbolo cristiano, símbolo de la diferencia introducida por Jesús en la historia y sancionada como justa y victoriosa por la resurrección.
La Cruz no es, pues, el lugar del estertor último lanzado hacia Dios para satisfacerle (es urgente que el cristianismo deje de permitir que la religión le pervierta de este modo). La Cruz es, por el contrario, el lugar de la palabra en la que culmina la praxis de la verdad: «¡Padre, en tus manos entrego mi espíritu!».
En el Calvario experimenta Jesús el retorno de la tentación del poder. Sin embargo, persiste en su combate de hombre frágil: no cobija su fragilidad tras de ningún poder humano (al contrario: los poderes humanos, religiosos o no, son los que le abaten) ni divino: acepta la no-intervención, la ausencia de Dios, y se limita a confiar su fragilidad a Aquel que lo engendra, el Padre, con la certeza —a todos revelada a un mismo tiempo— de que el deseo del hombre encuentra su plenitud en la verdad de Dios, y en eso consistirá la resurrección. 7
Al concluir en el Calvario, el combate profético de Jesús desenmascara definitivamente el Carmelo de Elías: Jesús manifiesta el rechazo de Dios respecto de toda empresa basada en el poderío, religioso o no, y su preferencia por la libertad del hombre y su combate en la fragilidad hasta las últimas consecuencias. Fermento insignificante en la inmensa masa de la historia, Jesús revela al deseo del hombre a ese Dios diferente que es el único que puede colmarlo.
IV. JESÚS REÚNE AL «RESTO»
Jesús ha resistido victoriosamente la tentación del poder y la presión popular (benévola, sin embargo, para con él), En adelante, pues, lo que hace es reunir a su «pequeño rebaño»:
«No temas, pequeño rebaño, que a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el Reino» (Lc 12,32).
Ese «pequeño rebaño» lo constituyen los que se convierten, los que, con la fuerza de la revelación del Padre, encuentran el suficiente valor para superar el «miedo» a la diferencia, el miedo a salir de la estructura normal (familia, sinagoga...), que ciertamente ejerce su dominio, pero que también proporciona seguridad.
En adelante, Jesús va a reunir a los «fatigados y agobiados» (Mt 11,28). En el lenguaje del ciclo de Elías, puede decirse que Jesús, profeta auténtico, va a reunirse con el «Resto», con aquellos 7.000 seres anónimos que, en su praxis cotidiana, han escogido y viven la verdad y se resisten a las mentiras del poder y de la posesión: aquellos a quienes, como a los 7.000 de entonces, el propio Dios atrae y mantiene en la verdad (Mt 11,25s.). Jesús se reúne con los «aplastados por el yugo religioso», para liberarlos de él. Y paralelamente, se dirige a quienes administran ese poder religioso, con el fin de convertirlos: con el fin de que dejen de «atar pesadas cargas y echarlas a las espaldas de la gente» y de cuidar hasta el más mínimo detalle de su comportamiento en público para ser reconocidos como superiores y «que la gente les llame Maestros» (cf. Mt 23,4-7). Cuando la religión —con su ley, sus tradiciones y sus ritos— está organizada no para transmitir la vida de Dios al hombre concreto, sino fundamentalmente para utilizar a la gente en beneficio de la propia permanencia en el poder, para mantener a la gente en el miedo y la sumisión, entonces el yugo se hace pesado y es la ocasión de que venga otro Maestro, un verdadero Maestro, «manso y humilde de corazón», a traer la revelación de Dios.
1. Mediante un prolongado esfuerzo de acercamiento
Jesús lo va a experimentar cruelmente: por pesado que sea, la gente ama su propio yugo. No es que lo amen de veras, sino que aman más bien la seguridad que proporciona. La gente es, además, profundamente desconfiada: habituada al yugo, ya no cree en la libertad posible, y quien hable de ella probablemente no es más que uno de tantos bellacos, deseoso simplemente de imponer un yugo distinto y en su propio provecho. De modo que... ¡más vale seguir bajo el primer yugo, al que, a fin de cuentas, uno ya está acostumbrado! Por eso es por lo que, en Jerusalén, el pueblo se aliará con sus jefes tradicionales y en contra de Jesús.
Anunciar la libertad es, pues, algo sorprendentemente impopular. Pablo, el gran apóstol de la nueva libertad adquirida en Cristo, manifiesta abiertamente su exasperación a este respecto cuando ve cómo los corintios desconfían de él y prefieren a otros personajes que no buscan ya la libertad de los hombres, sino su propio poder: «¡Para vergüenza vuestra lo digo, corintios: soportáis que os esclavicen, que os roben, que os devoren, que se engrían, que os abofeteen...!» (2 Cor 11,20).
La exhortación al «pequeño rebaño» a no tener
miedo (Lc 12,32), el signo de la tempestad calmada, el propio cansancio que a veces parece traslucirse en el Jesús de Marcos ante la torpeza de sus discípulos...: todo ello expresa muy claramente que una cosa es reunir a un «Resto» y otra conducirlo progresivamente a que se atreva a liberarse del yugo y acceder positivamente a la praxis de Jesús. «Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban atemorizados, y los que le seguían tenían miedo» (Mc 10,32). Aprender a mirar con lucidez el yugo de la tradición y el funcionamiento real del poder religioso... y luego —pues no hay que quedarse en el vacío— acceder progresivamente a la praxis diferente de Jesús y descubrir un nuevo modo de mirar, de reaccionar y de actuar: he ahí el doble esfuerzo de"Jesús para reunir verdaderamente a su «Resto» y lograr que éste se vaya asemejando progresivamente a él.1.1. Cambiar de praxis
El primer ejemplo significativo de este doble aprendizaje es la parábola del buen Samaritano (Lc 10,25-37), que Jesús nana con ocasión de su encuentro con un «legista», es decir, con un escriba especialista en la Ley: con un miembro activo, por lo tanto, del poder religioso; lo cual hace que resulte aún más instructivo el modo de proceder de Jesús para apartarle de dicho poder y conducirlo a una nueva praxis.
La discusión comienza versando sobre preguntas de carácter general: «¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna?» (10,25).
«¿Quién es mi prójimo?» (10,29). Es la clase de preguntas sobre las que debaten los especialistas en las escuelas teológicas y que desembocan en definiciones, en listas de criterios...; en suma: en una
doctrina. Es un proceder característico de la casta religiosa en el poder, representada aquí por el legista y completada, más adelante, por el sacerdote y el levita de la parábola: personas a las que les encanta definir (para los demás, como hace ver Mt 23,2-4) las exigencias completas de la religión. Y personas a las que también les encanta condenar a quienes siguen una doctrina diferente, como es el caso del Samaritano al que Jesús se apresura a sacar a escena para completar el contraste.El sacerdote y el levita son fieles al comportamiento propio de su casta. Aquel hombre tendido al borde del camino podría estar muerto y, consiguientemente, ser impuro. Tocarlo significaría mancharse. Por eso, tanto el uno como el otro pasan de largo. La santidad de Dios, que ellos pretenden defender y honrar evitando mancharse, les conduce de hecho a rechazar al hombre real que padece necesidad: aquí está presente toda la perversión del poder religioso, y Jesús, con esta parábola, se la revela al legista. El poder religioso está pervertido, puesto que abandona al hombre y desfigura a Dios. Es un poder que gira sobre sí mismo y que ciertamente posee una lógica interna, aunque no se trata de la lógica de Dios. Y hay que citar aquí las enérgicas palabras que pronunciará Jesús en Jerusalén y que se sitúan en el centro mismo de su esfuerzo por desenmascarar al poder religioso y apartar de él a sus discípulos:
«Estando escuchando todo el pueblo, dijo a los discípulos: 'Guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplios ropajes y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y que devoran la hacienda de las viudas so capa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa'» (Lc 20,45-47).
Este poder gira sobre sí mismo y, a partir de su lógica interna, se hace incapaz de percibir al hombre en su verdadera necesidad y en su verdadera vida. Sólo lo percibe como medio de poder, con el que no puede hacer otra cosa sino utilizarlo o abandonarlo. Este drama, común a todo poder, alcanza un grado particular de perversión cuando, por ser religioso, implica al propio Dios en dicha actitud, desfigurando totalmente su amor y su deseo de hacer vivir al hombre concreto.
Tal es el contexto del legista, a quien Jesús va a «desestabilizar» a base de la «diferencia».
Primera diferencia: se abandona el cenado ámbito de las discusiones doctrinales. En el centro ya no hay un legista que teoriza y que trata de delimitar el número de prójimos: «¿Quién es mi prójimo?» En el centro, como referencia absoluta, Jesús pone al hombre que necesita que alguien se acerque a él: «¿Cuál de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?» La pregunta inicial ha quedado totalmente transformada por el relato de Jesús.
Segunda diferencia: lo importante ya no está en el despacho del legista, en la ponderación con que su trabajo le permite «afinar» —para los demás— las exigencias de la doctrina. Lo importante tiene lugar en el camino —«...de igual modo, un levita que pasaba por
aquel lugar...»—, en ese punto exacto del camino que se convierte en el lugar de una decisión concreta: dar un rodeo y pasar de largo... o acercarse al ser humano necesitado.Ultima diferencia: el verbo «hacer» enmarca el conjunto de nuestro texto. Aparece en el centro mismo de la pregunta inicial («¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna?») y reaparece de nuevo en el «remate» de la parábola: «Ve y haz tú lo mismo». Ahora bien, obsérvese el cambio que se produce entre el primer «hacer» y el último. El primero tenía el peligro de quedarse en la mera reflexión doctrinal. En sí misma, la respuesta del legista, que une el amor a Dios y el amor al prójimo, es perfecta, y Jesús manifiesta su aprobación: «Has respondido bien. Haz eso y vivirás». Pero aún queda por precisar cómo se produce en la realidad esa unión. El sacerdote y el levita establecen entre Dios y el prójimo una unión que hace que el ser humano siga en la estacada. Con su parábola, pues, Jesús deja muy claro que el amor a Dios es ciertamente el origen de la verdadera praxis que conduce a la vida, pero también que el criterio, la prueba de la actualización correcta de ese amor (y no profundamente contradictoria con Dios) es lo que se hace con el hombre concreto: si se le rechaza o se acerca uno a él. El criterio absoluto es lo que mi «hacer», mi praxis, produce realmente en el hombre, y no su conformidad con una doctrina, por muy santo que sea su contenido, sobre todo cuando una sana crítica demuestra que es mero instrumento de poder.
1.2. Cambiar de corazón
El pensamiento de Jesús se desarrolla en un perfecto equilibrio entre Dios y el hombre, que son los dos referencias para la praxis, la cual debe entenderse como una mediación de Dios para con el hombre. Su criterio es el hombre, el hombre concreto, con su vida y sus necesidades reales. Sólo así nos mantendremos lúcidos y evitaremos la trampa del poder y de un funcionamiento del poder en «circuito cerrado»; y evitaremos, sobre todo, la pretensión, por parte del poder, de constituir la felicidad del hombre '(o de Dios); evitaremos, en fin, ignorar al hombre real en beneficio del hombre pensado por la estructura y en función del interés de ésta.
El criterio es el hombre, pero la fuente es Dios. Es Dios, creador y padre, el primero en estar «a favor» del hombre concreto. Consiguientemente, es en él en quien Jesús (y su discípulo) descubre y obtiene esa sensibilidad, ese cuidado y esa ternura que mueven su actuar y le liberan de toda exigencia que no sea la del hombre concreto y la situación concreta.
Indudablemente, el escriba de Marcos se había visto alcanzado de pronto por esa sensibilidad nueva, fuente de libertad, cuando fue capaz de afirmar: «Amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios» (Mc 12,33). De aquel escriba pudo decir Jesús que estaba cerca del Reino.
Se trata, pues, de un asunto de sensibilidad; es cuestión de corazón, como perfectamente lo expresa el segundo texto con el que pretendemos proseguir nuestro aprendizaje de Jesús (Mc 7,1-23): «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí» (7,6).
Como ya hemos visto, Jesús quebranta abierta y públicamente la ley de pureza, porque ésta, de hecho, desfigura al verdadero Dios al acabar rechazando y condenando, en su nombre, especialmente a los más pobres de la sociedad. Su valeroso ejemplo crea escuela, y sus discípulos se deciden a vivir esa misma libertad. Al comienzo de nuestro texto, los fariseos y los escribas se sublevan contra semejante infracción: «¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras?» (7,5). Lo que se ventila es grave: aquellas personas están culpabilizando a sus discípulos, ¡tratando de que pierdan esa hermosa libertad y esa sensibilidad recién estrenadas! Jesús va a reaccionar, ante todo, contra los propios fariseos (6,13); a continuación, frente a la multitud (14,16); y por último —y sobre todo—, en la intimidad, con sus discípulos (17-23).
Frente a los fariseos, la argumentación de Jesús es de una lucidez devastadora: Jesús no formula invectivas de carácter general, sino que analiza fríamente un punto, señalando, eso sí, que habría otros muchos puntos en los que fijarse: «Y vosotros hacéis muchas cosas semejantes a éstas» (7,13). Ese punto es la asistencia debida a los padres ancianos; asistencia exigida por la ley de Moisés y, consiguientemente, por Dios. Pues bien, he aquí, simplificada en cifras, la astucia ideada por el poder religioso: supongamos que, para ayudar a sus padres, un hombre ha previsto y apartado la suma de 200.000 pesetas. Si declara esa suma «ofrenda sagrada», es decir, ofrenda hecha a los sacerdotes y al Templo, queda liberado de todo deber para con sus padres. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para declarar sagrada y, por tanto, intocable esa ofrenda? Sencillamente, entregar al Templo las primicias, pongamos 20.000 pesetas. Las primicias significan el todo; consiguientemente, es toda la suma la que, como por ensalmo, se convierte en ofrenda intocable. Con lo cual, todo el mundo sale ganando: el poder religioso gana 20.000 pesetas, y el interesado se ahorra 180.000. Todo el mundo... ¡menos los padres! Y así es como «... anuláis la
palabra de Dios mediante la tradición que os habéis transmitido» (7,13).El veredicto es realmente severo: la tradición humana anula la palabra de Dios. Lo cual se prueba haciendo ver el real funcionamiento del poder religioso: al final de la palabra de Dios hay unos padres ancianos a los que se respeta y se mantiene en su dignidad, por muy débiles e inútiles que puedan ser; al final de la tradición, por el contrario, esas mismas personas quedan abandonadas. La tradición religiosa ha perdido todo contacto con los dos términos de la praxis auténtica: el Dios real y el hombre real. La tradición no es más que un sistema cerrado: la ideología de la casta religiosa en el poder, que se sirve del hombre y de Dios para mantenerse en dicho poder. La lucidez de Jesús resulta verdaderamente devastadora... ¡y tendrá que pagarlo!
Como ya he dicho anteriormente, me temo que los reflejos del lector del siglo XX le impidan medir el verdadero impacto de este comportamiento de Jesús: hasta tal punto nos hemos acostumbrado a «bagatelizar» sus disputas con los fariseos. Unas disputas que hemos convertido en un mero aspecto del «folklore» evangélico, apropiadas para excitar al verdugo y cuya única utilidad es en orden a preparar el sacrificio: Jesús no interesa más que en la medida en que va progresivamente acercándose a la muerte compensatoria.
En realidad, Jesús interesa, ante todo, por su vida, por esa praxis a la que arrastra a su «Resto»; una praxis que revoluciona la organización religiosa. Es verdad que la importancia real de instituciones tales como la ley de pureza y el Templo, con sus liturgias y su personal, o el sometimiento de todo un pueblo a los elementos religiosos (escribas y demás), es algo que nos resulta demasiado lejano. Por eso vamos a intentar un peligroso, pero benéfico, ejercicio de actualización.
1.3. Entre tradición y palabra de Dios
El mencionado ejercicio vamos a hacerlo en el campo de la doctrina y la pastoral del matrimonio, y más concretamente del divorcio y la contracepción. No pretendo resolver todos estos problemas de un plumazo, sino arrojar alguna luz sobre las contradicciones del actual modo de plantearlo: en ambos casos, la Iglesia aparece más preocupada por el mantenimiento de su estructura y de su magisterio que por el hombre real que padece el problema en sus carnes. De este modo, la Iglesia mantiene una tradición en beneficio de su propio poder, más que en el del servicio a la palabra de Dios en orden al mayor beneficio del hombre concreto en su situación real.
Como responsable de un seminario desde hace quince años, estoy en condiciones de conocer la prudencia y la lucidez de la Iglesia con respecto al compromiso del celibato. La Iglesia sabe que algo así no puede improvisarse de la noche a la mañana, en un arranque de decisión generosa, sino que, por el contrario, es menester una larga preparación y un largo discernimiento, y que incluso, una vez dado el paso, todavía es preciso un ambiente adecuado, tanto espiritual como humano, para mantener viva y posible esta forma de vida.
Por el contrario —y la diferencia en este punto es tan sangrante que uno se vería tentado a hablar de «doble medida»—, cuando se trata de un hombre (o una mujer) que ha sido abandonado por su cónyuge, la Iglesia piensa de un modo muy distinto: se supone que esa persona recibe, de la noche a la mañana, toda la gracia de estado necesaria para vivir ese celibato impuesto.
Si de pronto se emplea este diferente lenguaje, totalmente ajeno a la realidad, es porque no se quiere saber qué es lo que ocurre con el divorciado real; lo único que importa es que no se vuelva a casar, es decir, que la doctrina de la Iglesia —y su poder, consiguientemente— no padezca menoscabo alguno.
Otra prueba de este desinterés por el hombre real es el hecho de que, en este punto, la Iglesia no conoce más que una sola categoría: la del «divorciado vuelto a casar». Se mete a todo el mundo en el mismo saco. Poco importan los elementos de la situación real: si se trata de un divorcio provocado o padecido, si la persona es culpable o no de la situación, o cuáles son las razones profundas de un fracaso conyugal, o cuál ha sido la evolución ulterior de un divorciado (aun culpable) que, al cabo de un cierto tiempo, logra reconstruir algo válido ante Dios y ante los hombres: todo eso no le interesa a la Iglesia, la cual no ve en ese ser humano más que a un «divorciado vuelto a casar»; es decir, no lo ve en su vida real —que es como Dios lo ve—, sino únicamente en función de su estructura (la estructura de la Iglesia, se entiende) y, consiguientemente, lo rechaza. Ultimamente se guardan más las formas, pero el rechazo sigue siendo igualmente absoluto: ya no se le excomulga, pero se le excluye para siempre de la comunión.
Precisamente sobre este punto puede hacerse otro análisis sumamente instructivo, en el estilo de Marcos 7. Supongamos que un hombre divorciado conoce a una mujer y la deja embarazada: ¿qué hacer? La elección es sumamente simple: o se aceptan los hechos y se contrae matrimonio, o se recurre al aborto. Si el hombre pretende seguir siendo miembro celebrante y comulgante de la Iglesia, optará por el aborto, porque una simple confesión le garantizará, efectivamente, la reconciliación. Si, por el contrario, opta por la vida del niño y por el consiguiente matrimonio civil, ya nunca quedará reconciliado. No deja de ser curioso que un acto en favor de la muerte esté menos cargado de consecuencias que un acto en favor de la vida; curioso... y revelador una vez más, en el sentido de Marcos 7, de una tradición y un poder que prevalecen indebidamente sobre el hombre real y la vida concreta.
En cuanto a la contracepción, sabemos que el argumento de la continuidad en el magisterio ha prevalecido sobre cualesquiera otras consideraciones, y en concreto sobre la preocupación eminentemente pastoral —porque revela la preocupación de Dios por el hombre real—de no permanecer insensibles a los problemas y angustias reales de las parejas. Una vez más, tradición y palabra de Dios se oponen: a la Iglesia se le ha dado un magisterio para que sirva a la palabra de Dios y su acción benéfica en favor del hombre; pero resulta que la Iglesia, para defender su magisterio y para que no haya (demasiadas) diferencias entre su enseñanza pasada y su enseñanza actual, se incapacita a sí misma para esa adaptación que es la que confiere a la palabra de Dios —aun hoy y en cada nueva situación del futuro— su venturosa eficacia para el hombre real. Cuando la preocupación por el poder prevalece sobre la preocupación por el hombre real, la credibilidad evangélica se esfuma incluso en otros campos, como puede ser el de la lucha de la Iglesia contra la vulgarización del aborto, lucha en la que, sin embargo, la Iglesia se preocupa evangélicamente por la suerte del más débil de los seres: el hombre aún no nacido.
Aun inconscientemente, y en nombre de unas tradiciones en sí perfectamente respetables, el corazón puede alejarse de Dios; en tal caso, el evangelio —es el caso de Marcos 7, por ejemplo— nos recuerda el criterio absoluto para nuestra conversión, para la praxis que él quiere para su «Resto»:
¿qué es del hombre real al cabo de todas nuestras estructuras y de toda nuestra pastoral?
2. Para una comida de comunión
«¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada?» (Mc 8,17): evidentemente, la formación del «Resto» no fue fácil. Fue preciso un largo camino de explicaciones, de aclaraciones y de paciencia, aprovechando Jesús cuantas ocasiones se le presentaban, mientras subían a Jerusalén, para enseñar a sus discípulos a percibir su propio sentido de Dios y del hombre y a comprender su fe y su praxis, tan diferentes de toda la tradición ambiente; en suma: para llevarlos a comulgar con El y su combate.
De este prolongado esfuerzo de Jesús, los evangelistas, simbólicamente, han conservado un grupo de tres «discursos» (Mt 16,21ss.; 17,22ss.; 20,17ss. y par.) en los que, con palabras tajantes y explícitas, Jesús anuncia la suerte que le aguarda y, poco a poco, convence a sus discípulos para que vivan con él hasta el final su rechazo del mesianismo de poderío y la fragilidad de su mesianismo humano.
Y es al final de aquel largo esfuerzo de aprendizaje de la comunión en su praxis profética cuando Jesús, al fin, reúne a sus discípulos en una comida que, al mismo tiempo, él mismo instituye como comida de comunión y memorial:
mediante dicha comida, el «Resto» se reunirá en lo sucesivo en la comunión con Jesús y su praxis, y ya nunca dejará de constituirse, siguiendo a Jesús, en la «diferencia» por él inaugurada. «Diferencia» que conlleva tres aspectos íntimamente relacionados entre sí: la alianza con el Dios diferente y la constitución de un grupo diferente (del mundo y de la sinagoga) mediante una praxis diferente, esencialmente definida por el rechazo del poder.Lucas es el evangelista que mejor ha sabido percibir y expresar la relación entre el citado aprendizaje y su culminación en la institución de la comida del Señor, hasta el punto de que es el único que recoge, en el contexto de dicha comida, una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor; discusión que tiene lugar con anterioridad: Lucas la relata en 9,46 —haciendo así contrastar el rechazo del poderío por parte de Jesús (44-45) y el deseo no exorcizado por parte de los discípulos— y vuelve a hacerlo en 22,44, como para establecer una relación entre todos estos elementos y, sobre todo, para dar el debido lugar y el sentido apropiado a la comida: en ella culmina para siempre el deseo de Jesús de proporcionar a su «Resto» la comunión con él en su combate profético.
2.1. La dinámica de la comida pascual
Pero, aparte de esta repetición, Lucas revela el sentido profundo de aquella comida mediante la estructura toda de su relato de la institución eucarística (Lc 22,1-30), que, dicho sea de paso, es un texto perfectamente «cincelado».
El procedimiento utilizado por Lucas tiene un nombre en la técnica cinematográfica: es el «zoom»; primero,
zoom hacia adelante, concentrando progresivamente la visión en un solo detalle del plano; y luego zoom hacia atrás, ensanchando de nuevo la visión hasta el infinito. Y es que esta comida se instituye para condensar toda la vida anterior en la comunión con Jesús y su praxis y para, a continuación, relanzarla constantemente al futuro.El «zoom hacia adelante» se realiza en tres tiempos, gracias a tres sucesivas indicaciones temporales que unifican el relato y acaban centrando la atención del lector en el elemento central: el pan y el cáliz. Primero se nos hace saber que «se acercaba la Pascua» (22,1); más tarde, prosigue el relato una vez que «llegó el día de la Pascua» (22,7), para hacer crecer aún más el «suspense» anunciando al fin la llegada de «la hora» (22,14). El tiempo, el día, la hora... No podía encontrarse un procedimiento literario más preciso para condensar en esta comida con sus discípulos todo el trayecto seguido anteriormente por Jesús.
Para realizar en otros tres tiempos el «zoom hacia atrás» es menester también una construcción «peculiar». A diferencia de Mateo y de Marcos, Lucas menciona después de la comida la revelación de la traición de Judas (21-23) —el cual, por lo tanto, llegó a «comulgar»—; a continuación amplía el campo de visión a los Doce, retomando la mencionada discusión de 9,46 (24-27), y finalmente abre el diafragma hasta el infinito hablando del Reino futuro, de la mesa que los reunirá a todos definitivamente y del advenimiento de la justicia eterna para el pueblo de Dios (28-30). De este modo, se acaba una unidad narrativa y comienza otra, introducida por las palabras «Y dijo el Señor...» (Le 22,31).
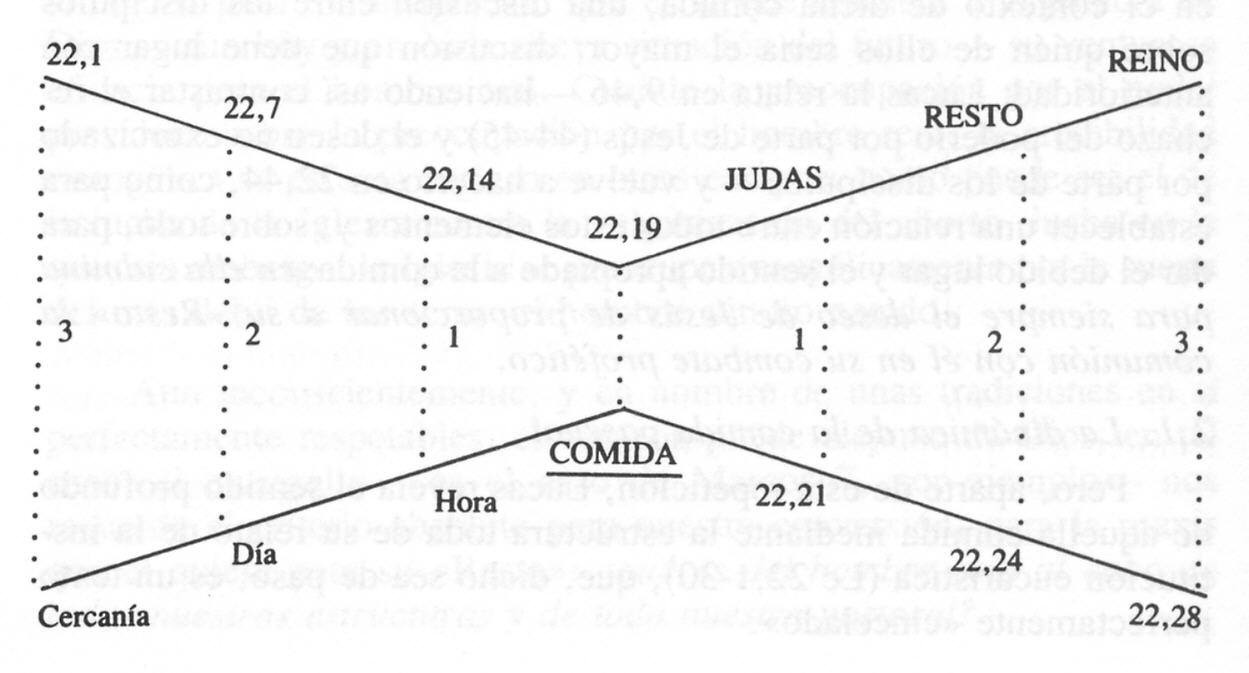
Si esta comida es, pues, condensación y, a continuación, relanzamiento de la vida de Jesús ofrecida en comunión a su «Resto», no es de extrañar, después de lo que sabemos de la praxis mesiánica de Jesús, que a través de todo este relato —y no ya sólo en su estructura, sino en sus contenidos— encontremos constantes referencias al poder.
El primer paso del relato, el de la «cercanía», sirve para situar la confrontación: se trata del poder que sobre el pueblo tienen «los sumos sacerdotes y los escribas», y un poco más adelante «los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia», que conspiran en asamblea continua y pretenden rivalizar con Jesús, por quien se sienten amenazados —aunque no realmente por él, sino por el entusiasmo que el pueblo siente por él (22,2). Otro actor es Satán, de quien sabemos desde el comienzo del Evangelio que su tentación está referida al poder; ahora se acerca la hora de su regreso (cf. 22,53).
Sin embargo, la etapa del «día» (7-13) nos muestra a un Jesús sumamente tranquilo, en absoluto preocupado por amotinar al pueblo que se agrupa en torno a él y por organizar la subversión o, al menos, su propia defensa. También Jesús toma iniciativas, pero únicamente para preparar la Pascua.
Cuando llega «la hora» (14-18) no hay en Jesús ningún deseo de poder ni pretensión alguna de buscar abrigo y protección. Al contrario: lo que hay en él es un profundo reconocimiento de su fragilidad y de su necesidad de fraternidad: «¡Con ansia he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer!»: necesidad de comunión fraterna para poder percibir, vivir y celebrar aquella fragilidad y aquella mortal ausencia de poder como camino de verdad y de consumación plena en el Reino, con la sola fuerza del Reino de Dios: «Ya no comeré ni beberé hasta que llegue el Reino de Dios» (16-18).
Y entonces —en impenetrable símbolo de misterio, insuperable por su sencillez e inolvidable por su humanidad— Jesús toma el pan, y más tarde la copa, y celebra e instituye la comida de comunión como memorial de sí mismo en su éxodo.
Lo que da en comunión es su «cuerpo
dado y su «sangre derramada», es decir, su existencia, que hasta el final se ha negado a ocultar su fragilidad valiéndose de su poder. Si Jesús es «dado» y su sangre «derramada» de este modo, es porque él ha sido «entregado» al poder, y ello es perfectamente coherente con la acción profética que ha mantenido a lo largo de toda su vida. El verbo «entregar» aparece en tres ocasiones (4.21.22) y, comparado con las fórmulas de institución de Mateo, Marcos y 1 Cor 11, es Lucas el único que dice que el cuerpo es «dado», verbo que en griego es de la misma raíz que «entregar». Jesús no es, pues, la víctima impotente de una violenta fatalidad. Es verdad que es entregado; pero es más verdad aún que él mismo se da y, de ese modo, resiste hasta el final a la tentación del poder. Es con este Jesús, definido por este proceder, con quien se celebra la comunión y se establece la nueva alianza.2.2. Comulgar para perdurar en la «diferencia»
En la segunda parte del relato, con su apertura a horizontes infinitos, lo que ha de explicitarse es el sentido de aquella comida. El Judas de Lucas no sale del cenáculo hasta después de haber comulgado con todos los demás, con lo que no hace sino dar un ejemplo negativo: Judas se convierte en el prototipo del que comulga sin comulgar verdaderamente con Jesús. Lo que hace, por el contrario, es «entregarlo» (4.21.22); Judas se ha pasado al bando del poder religioso, se ha dejado «recuperar». He ahí, pues, en negativo, lo que se ventila en la comida de comunión.
Es sabido que el pensamiento de Lucas es de inspiración paulina: ese Judas que no comulga verdaderamente y que, de ese modo, ilustra negativamente el verdadero sentido de la comunión, empalma perfectamente con el pensamiento de Pablo, que establece esta misma distinción a propósito de los padres en el desierto: «Todos comieron el mismo alimento espiritual... pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios... Estas cosas sucedieron en figura para nosotros» (1 Cor 10,3-11). Y ésta es también la tipología negativa que Lucas atribuye a Judas.
A continuación, Lucas pasa al significado positivo de aquella comida de comunión. A diferencia de Mateo y de Marcos, Lucas se ha guardado en la recámara la
disputa entre los discípulos; anteriormente, en 9,46, le ha puesto sordina y se ha limitado a decir que «surgió una discusión entre ellos». Es ahora, pues, durante la comida, cuando estalla la disputa. La transición es tan abrupta e inesperada que, en el plano estrictamente histórico, semejante reacción por parte de los discípulos en aquel intenso y trágico momento no es demasiado plausible, aunque la construcción literaria mitiga esta impresión.También se revela al mismo tiempo el aspecto positivo de la comida de comunión: constituir a los discípulos —a diferencia de Judas, y aunque ello no les resulte demasiado natural— en una comunión auténtica con Jesús en su proceder frente al poder; dicho de otro modo: constituir al «Resto» en la diferencia: «vosotros, en cambio, nada de eso» (26).
La diferencia de que se trata está claramente indicada: «Los reyes de las naciones gobiernan como señores absolutos, y los que ejercen la autoridad sobre ellas se hacen llamar bienhechores» (25). Lucas universaliza el pensamiento de Jesús, refiriéndolo ahora a los paganos, porque, efectivamente, en el mundo greco-romano los tiranos se hacían llamar «bienhechores» («euergétai»). Por lo que se refiere al «Resto», la diferencia consistirá en no funcionar valiéndose del poder de dominación y la hipocresía con que se le camufla para preservarlo. Pero Lucas ya ha hecho constar la misma advertencia con relación al poder religioso y su hipocresía (20,45-47). Y el texto paralelo de Mt 23 llega a ser de una precisión sarcástica y que no ha perdido nada de su fuerza, como veremos más adelante.
Esta diferencia práctica, real —que se da no sólo en el corazón y en la humildad subjetiva de los jefes, sino también en la organización objetiva de las relaciones internas, en su funcionamiento y en su eficacia real y su influjo sobre las restantes relaciones y las personas—, el «Resto» podrá descubrirlo incesantemente reuniéndose en torno a la mesa de Jesús-servidor (27), que es quien revela así dónde se halla la verdadera grandeza: «que el mayor entre vosotros sea el menor, y el que manda como el que sirve» (26).
Constituye una gran sabiduría evangélica reconocer y valorar el deseo del hombre. Jesús no incurre jamás en la opresión moral, el peor de todos los poderes, que consiste en aparentar ignorar el deseo del hombre o en sojuzgarlo abiertamente como algo malo, con el fin de dominarlo mejor. El deseo de grandeza, por ejemplo, es perfectamente reconocido: «el que quiera llegar a ser grande...» (Mt 20,26). Es reconocido, sí, pero también orientado hacia la verdadera grandeza, la única capaz de colmar verdaderamente el deseo: la grandeza que se realiza en el servicio y no en la dominación.
Es en esta comida de comunión donde el «Resto», repitiendo los gestos de Jesús en memoria de él, comulgando mediante el pan y la copa en la existencia
entregada de Jesús, descubrirá una y otra vez su sentido de la diferencia y no se dejará «normalizar» por la ley universal del poder humano —religioso o de otro tipo—, sino que, mediante una praxis real y consecuente, seguirá constituyéndose en anti-modelo en el mundo: «¡Vosotros, en cambio, nada de eso!».Es inevitable evocar aquí la famosa tríada: «las autoridades religiosas, civiles y militares», que históricamente revela la enorme complicidad entre los poderes y la gran dificultad de la Iglesia para realizarse como diferente del mundo. El poder religioso no es «diferente» por ser «religioso». Sólo es diferente, sólo se troca en «servicio» (o «ministerio») si verdaderamente funciona de manera diferente, congregando en el seguimiento de Jesús a un «Resto», a unas comunidades cuyo estilo real de vida y de relaciones constituya un signo para el mundo.
Se impone aquí, una comparación significativa con 1 Cor 11,17ss y la teología paulina que allí se expone en relación al sentido de la «comida del Señor». Lo que Pablo reprocha violentamente a los corintios —«Cuando os reunís, ya no es la comida del Señor lo que tomáis» (11,20)— es el que hayan dejado de comprender que dicha Comida debe constituirse incesantemente en anti-modelo del mundo y re-impulsar una praxis diferente. Se han hecho como Judas: sólo comulgan en apariencia,
y su praxis es estrictamente idéntica a la del mundo. En efecto, «cada uno se adelanta a comer su propia comida y, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga» (11,21): la separación mundana entre ricos y pobres se prolonga pura y simplemente en el seno de la comunidad, aun cuando ésta, mediante su celebración, pretenda comulgar con Aquel que fue diferente y que, mediante el don de dicha Comida, desea mantener a la comunidad en esa diferencia. El «vosotros, en cambio, nada de eso» ya no es percibido, y la diferencia en relación al mundo se ha olvidado. De hecho, «se desprecia a la Iglesia de Dios» (11,22), porque, al igual que ocurre en el mundo, se desprecia a los pobres dejándolos donde están. Ya no se hace ningún esfuerzo por liberarlos; insensiblemente, se ha pasado a adoptar las estructuras de poder del mundo: se come y se bebe la Comida del Señor, pero sin «discernir el Cuerpo» (11,29), es decir, la Iglesia, que se supone que forma un cuerpo con el Señor mediante su praxis diferente hasta la muerte. Y hay en ello una contradicción intolerable: si la Eucaristía no guarda ya conexión con la praxis diferente de la comunidad que la celebra, esta ruptura de sentido, por muy regularmente que se preste el ministerio y se celebren los ritos, anula la Comida del Señor: «Eso ya no es comer la comida del Señor» (11,20), sino que se ha convertido en un acto más.2.3. Comulgar para afianzar la praxis en la esperanza
El tercer tiempo de la apertura (Lc 22,28-30) pone en relación algo tan insignificante como una simple comida humana con los horizontes infinitos del Reino de Dios en su plenitud; pone en relación, por tanto, la praxis diferente, que se renueva sin cesar, con su consumación final y su triunfo en el mundo nuevo.
En este momento del relato se descubre como una reciprocidad entre Jesús y el «Resto»: en el día de la institución de la comida, era Jesús quien tenía necesidad de ella —«¡Con ansia he deseado comer con vosotros estas Pascua!» (22,15)—, y esta comunión le dará fuerzas para llevar su praxis diferente hasta el final, hasta la donación de su vida, hasta la muerte violenta por rechazar el poder humano y por su fe en un Dios diferente.
Más tarde, siempre que esa comida se celebre como «memorial», será a los discípulos de Jesús a quienes dicha comida constituya como
«los que han perseverado con Jesús en sus pruebas» (22,28). Y no se tratará de un efecto mágico de la comida: Judas ha comulgado y, sin embargo, se ha pasado al lado del poder y no ha «perseverado con Jesús». Y lo mismo los corintios...Los que comulgan verdaderamente se definen por su praxis: «perseverar con Jesús en sus pruebas». La palabra griega empleada para expresar la «prueba» es la misma que aparece en 4,13, en la famosa frase: «Acabado todo género de tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno». Se trata, pues, evidentemente, de «perseverar con Jesús» en su rechazo del poder.
Nuestro relato de institución, como hemos visto, tiene una construcción «quiástica»: hay una correspondencia entre el primer término y el último. En el primero (22,1-6), veíamos, ante todo, un «reino» de este mundo —sumos sacerdotes, escribas, jefes de la guardia...—que sufre agitación por miedo a Jesús y maquina su muerte. Venía después el regreso de Satán, que se apodera de Judas y le hace pasarse al lado del poder. Por el contrario, en el último término (22,28-30) se habla, anta todo, de los no-Judas, de los verdaderos discípulos que «perseveran con Jesús» precisamente en las «tentaciones» del poder, cuyo regreso y culminación se produce en ese mismo momento. Más tarde —y ésta es la culminación de la praxis de Jesús y de los verdaderos discípulos— la perspectiva se abre sobre el Reino de Dios, a la vez que sobre el derrocamiento de todo «reino» y de todo poder mundano.
De este modo, y en este horizonte de esperanza absoluta, se hallan anclados y afianzados en el futuro los dos temas que forman todo este relato de institución, a saber: la
comida de comunión y la praxis diferente. Ambas, a fuerza de «perseverar», se verán plenamente realizadas en el Reino.Un error que es preciso evitar inmediatamente: cuando Jesús habla de «sentarse sobre tronos» (22,30), no piensa en revanchismos de ningún tipo (según la crítica marxista del cristianismo, la miseria de aquí abajo se vería compensada por la revancha en el más allá). Jesús ni es aquí abajo la víctima resignada y sumisa a la violencia de los hombres y a la cruel exigencia de Dios, ni es en el más allá el «gran jefe», acompañado por sus camaradas de la «Larga Marcha», dispuesto a transformar en víctimas sangrientas a todos cuantos le han hecho sufrir. Esta reacción, típica de los «meandros» del poder humano —y de la que se sirve el propio Jesús en una parábola inspirada en un acto de venganza realizado por Arquelao: «Pero a aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí» (Lc 19,27)— sería indigna de Jesús y de su rechazo del poder por causa del Dios diferente; un rechazo que lo es hasta las últimas consecuencias y que, consiguientemente, también será efectivo en el mundo nuevo.
En el lenguaje bíblico, «juzgar» significa —en el desempeño ideal de dicha función— expresar el derecho y hacerlo respetar de tal manera que todo el pueblo sea feliz y que ya nadie se vea aplastado por la injusticia. «Juzgar» se refiere a una justicia
salv(fica y, consiguientemente, significará para el Israel de Dios, para su pueblo, el final de las opresiones y las injusticias originadas por los poderes humanos, así como el acceso a un Reino nuevo en el que impere la Justicia, la misma Justicia por la que Jesús y los suyos habrán «perseverado».Y puesto que los discípulos aprendieron a «perseverar» reuniéndose en tomo a la mesa del Siervo Jesús, también asitirán al banquete de su Reino, en torno a una Mesa en la que ya no habrá que reproducir su praxis, sino únicamente gozar de su victoria definitiva; una victoria obtenida no mediante el aplastamiento de los demás, la gran «revancha escatológica», sino mediante la liberación de todos.
Así pues, Lucas ha «cincelado» un texto perfecto, pero de una perfección únicamente instrumental que remite a la perfección de la Comida y a la plenitud de su realización. Lucas también conoce otras comidas del Señor de dimensiones menos globales, por ejemplo la comida de Emaús (24,13-35), un relato construido según el mismo movimiento de «doble zoom» —concentraciónlrelanzamiento— que el de la institución. Los discípulos abandonan Jerusalén para volver a su insignificante vida anterior: cuanto más se alejan, más manifiestan a aquel misterioso compañero sus esperanzas frustradas —esperanzas de poder y de liberación de Israel (24,21)— y más parece reducirse su espacio. Es entonces cuando se retoma y se concentra todo en un acontecimiento aparentemente banal: una comida. Pero también es de allí de donde todo vuelve a adquirir vida y movimiento, un movimiento que lleva hacia Jerusalén, hacia los Once y los demás compañeros, hacia todos aquellos que, en adelante, «perseverarán con Jesús en sus tentaciones». La Comida no siempre relanza hasta el Reino consumado; basta con que relance constantemente al discípulo a una praxis diferente, compartida con quienes comulgan en el mismo Jesús.
3. Para una praxis diferente del mundo
El llamamiento a la diferencia está inequívocamente formulado en el ya célebre «vosotros, en cambio, nada de eso». Esta frase guarda una íntima relación con la Eucaristía; una relación que hace que se
manifieste el sentido de ésta (la Eucaristía) y la importancia capital de aquélla (la diferencia). Concretamente, y de acuerdo con el propio texto, esta frase significa que el «Resto» no debe organizarse —y no hablamos de sentimientos personales de humildad, sino de funcionamiento real— según las estructuras de poder, de dominación y de mentira que son habituales en el mundo.3.1.
Con una creatividad social diferenteTodo conduce a pensar que Lucas ha adaptado al mundo greco-romano —con sus estructuras de dominación caracterizadas por el poder de los «tiranos bienhechores»— una catequesis que primero se había formulado en el seno del mundo judío, con el dominio del poder religioso de los escribas y fariseos. Esta catequesis se encuentra en Mt 23, el capítulo donde Jesús pronuncia sus famosas invectivas: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos... ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos...!» (Mt 23,1-36).
Por lo demás, es perfectamente constatable la presencia de un mismo ritmo: primero se expone el comportamiento dominador —de los tiranos en Lucas, de los escribas y fariseos en Mateo—, para pasar a continuación al comportamiento diferente de la comunidad de los discípulos; y este paso se produce con la misma violencia, con el mismo énfasis categórico, mediante dos palabras griegas que significan:
«Vosotros, en cambio...» (Mt 23,8).Si Lucas ya ha actualizado y, consiguientemente, universalizado la catequesis primitiva y la enseñanza de Jesús, el texto de Mateo no pierde, sin embargo, nada de su valor, de su sabor ni de su precisión provocadora. Basta para ello con no incurrir en un habitual y grave defecto: el de una lectura puramente histórica del evangelista que le dé a éste, especialmente en estas polémicas con los escribas y fariseos, un alcance puramente «folklórico». En realidad, en el momento en que el texto de Mateo recibe su redacción definitiva —momento que los especialistas coinciden en datarlo hacia el año 80—, el enfrentamiento histórico con los jefes religiosos judíos no existe ya como tal. Las comunidades cristianas están ya constituidas y tienen sus propias estructuras y sus propios jefes; es de esta realidad cristiana, interna a las comunidades de los discípulos de Jesús, de lo que ahora se trata, y los «fariseos» y «escribas» no son vistos ya como los personajes históricos que se opusieron a Jesús, sino más bien como «tipos», portadores para siempre de una verdad y una crítica para la Iglesia. Mt 23 es tan actual y universal como Lc 22,24-27:
«Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar `rabbí', porque uno solo es vuestro Maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie `Padre' vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar `preceptores', porque uno solo es vuestro Preceptor: Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Pues el que se ensalce será humillado; y el que se humille será ensalzado» (Mt 23,8-12).
Para aceptar de veras esta lectura es preciso, además, liberarse de un cierto romanticismo ingenuo según el cual la Iglesia primitiva fue perfecta, prácticamente, hasta Constantino. Unos veinte años antes del evangelio de Mateo, puede leerse en la primera Carta de Pedro una exhortación dirigida a los «ancianos», es decir, a los jefes de las comunidades cristianas (¡que no son ya los horribles y «folklóricos» escribas fariseos!). Y esta exhortación revela la existencia de unas relaciones de poder muy discutibles y muy poco edificantes:
«A los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse: apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios; no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón; no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey» (1 Pe 5,1-3).
Según Mt 23, la comunidad cristiana no debe tener ni «maestros» ni «padres» ni «preceptores». Y no se trata de una exigencia precisamente «floklórica». Veámoslo más en detalle.
«Maestro»: significa el poder.
«Padre»: significa la hipocresía que camufla y protege. Los tiranos greco-romanos, según Lucas, preferían ser llamados «bienhechores».
«Preceptor»: significa la doctrina, el instrumento del poder religioso, presentado como la expresión intangible de la santidad de Dios y que, en realidad, funciona en beneficio de la intangibilidad del poder.
La diferencia a que el evangelio llama incesantemente a los discípulos de Jesús consiste en el poder del único Señor («un solo Maestro, y vosotros sois todos hermanos»); en la paternidad testa, sí, auténtica— del único Dios; y en la enseñanza del único Cristo. Es así —no con sentimientos, sino con la organización de unas estructuras diferentes de las del mundo— como se realizará —como anti-modelo en el mundo— el sentido fundamental del hombre y de su existencia, que Jesús vino a vivir, realizar y revelar. Es así como se concretizará, en formas históricas y sociales reales, la verdad del hombre, cuyo deseo de grandeza, su deseo infinito, debe ser realmente reconocido; pero, por ser infinito, debe y puede mantenerse reservado a Dios y no dilapidarlo camuflando su fragilidad en las grandezas engañosas del poder: «el que se ensalce será humillado (= Dios lo humillará: falsa realización del deseo); y el que se humille será ensalzado (= Dios lo ensalzará: verdadera y definitiva realización del deseo)» (Mt 23,12).
Esta verdad del hombre, por la que Jesús murió, debe ser constantemente revelada a los hombres, porque no podrá llegar a ellos verdaderamente y de manera creíble si no es a través de comunidades cristianas organizadas de un modo verdaderamente diferente que el mundo normal. Un poder religioso que se dice servidor, pero que de hecho produce una dominación tanto más absoluta y pérfida cuanto que se apoya en la autoridad infinita de Dios, no revela ya la diferencia cristiana, porque la realidad es siempre más expresiva que las palabras. «El mayor entre vosotros sea vuestro servidor»: hacer verdadera realidad estas fundamentales palabras de Jesús supone una mayor creatividad social y un mayor esfuerzo de constante adaptación que el simple hecho de definir el poder como servicio.
En consecuencia, no debería sorprender el comprobar con qué constancia elimina Jesús de su entorno toda búsqueda de «vedettes» o de «vedettismo». Su precursor desempeñó un papel excepcional, pero ello no le confiere superioridad alguna en el Reino de Dios (Lc 7,28). Su propia madre goza de una posición verdaderamente única, y otra mujer, quizá con una pizca de envidia, así lo declara públicamente; y Jesús acepta gustoso la bienaventuranza pronunciada por aquella mujer, pero la transforma para que sea igualmente aplicable a todos sus discípulos: «Dichosos, más bien, los que oyen la palabra de Dios y la guardan» (Lc 11,27-28).
Cuando unos discípulos, cediendo al espíritu del mundo, pretenden medirse entre sí y establecer relaciones de dominación y de prelación, Jesús se esfuerza por introducirlos en una perspectiva diferente, para lo cual en una ocasión se sirve de un niño, el prototipo de la fragilidad que no intenta camuflarse (cf. Lc 9,46-48), y en otra ocasión se sirve de su propio ejemplo (cf. Mt 20,20-28; Lc 22,24-27).
Aceptar tales deseos de grandeza —ya sea que se proyecten sobre uno mismo, ya se proyecten sobre otra persona— significaría, para Jesús, renunciar a la diferencia y retornar a las jerarquías de poder, a la división entre superiores e inferiores, entre dignos e indignos, entre importantes e insignificantes y, sobre todo —pues ello repercute en el rostro mismo de Dios—, entre amigos de Dios y rechazados por Dios, entre los que son «grandes» delante de Dios y los «pequeños», que deben tener miedo de Dios y no pueden hacerse valer ante El a no ser que pasen por los «grandes» mediadores, con lo cual se hacen cómplices del poder de éstos, porque, en su extravío, lo desean y lo utilizan.
Debido a su conocimiento del Dios diferente, del Dios de misericordia, del Padre, Jesús sabe que Dios está cerca de todos, y particularmente de quienes se creen más indignos; sabe, pues, que la única dignidad —única y absolutamente común, fraternalmente común— es la de pertenecer al Reino. Consiguientemente,
nadie puede invocar la calidad de su servicio para adquirir poder sobre el prójimo, porque nunca dejará de ser un «siervo inútil que no hace más que lo que debía hacer» (cf. Lc 17,10).3.2. Con una praxis personal diferente
¿Qué es primero: el huevo o la gallina? ¿Es la organización social de la comunidad la que hace a los discípulos de Jesús o es la praxis diferente de los discípulos la que luego, al agruparse, hace realidad las comunidades, esos lugares sociales capaces de realizar en medio del mundo el «vosotros, en cambio, nada de eso...»?
No es fácil zanjar la cuestión. Sin embargo, en el combate en contra de Baal, me parece que no existe igualdad entre una y otra cosa. Para alinearse del lado del poderío —el poderío del Dios del fuego, con su rey y su profeta triunfante— y gritar a una sola voz: «¡Yahvé es Dios!», y degollar como a un solo hombre a todos los falsos profetas, no es menester, como hemos visto, demasiada decisión personal. Por el contrario, para resistir el hechizo del poder y sus medios, para quedarse en Sarepta sin camuflar la fragilidad y ponerse del lado de los 7.000 que se niegan a dejarse someter por el sistema de Baal, para eso sí que todo depende de la conversión personal, de la capacidad de percibir al Dios diferente, de la adhesión a dicha diferencia, de la voluntad de vivir esa verdad contra viento y marea; para eso sí que todo depende de la praxis personal. Esta es lo primero de todo. Dado que el «Resto» no se forma mediante el poder y la sumisión, mediante la amenaza y el miedo, sino, por el contrario, mediante el encuentro y la cohesión de quienes desean «perseverar con Jesús», la praxis personal resulta fundamental. En el «Resto» de Jesús no cabe el abandono porque haya malos jefes o malas estructuras, o porque sean demasiado pocos los que aceptan seguir perteneciendo a él, ni, sobre todo, porque sean demasiados los que no piensen más que en términos de poder y posesión. «Ven y sígueme»: lo fundamental es descubrir a Jesús en su praxis, y ésa será mi propia praxis para «perseverar con El».
¿Cómo definir esta praxis personal diferente? Aun a riesgo de proponer, quizá, un recorte excesivamente personal en la plenitud del Evangelio, personalmente me inclino, no obstante, a señalar tres parámetros principales.
El primero se expresa en las
Bienaventuranzas (Mt 5,3-11); el segundo, en la crítica del dinero (Lc 12,13-34); el tercero, en la famosa Regla de oro: «Todo cuando queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros» (Mt 7,12).Sobre las Bienaventuranzas pesa desde hace siglos un malentendido sadomasoquista: puesto que tal es la estricta voluntad del Dios enojado, Jesús se ve forzado, como todo el mundo, a contentarse con su suerte y a declararse dichoso con la única vida que le ha sido dada: sufrir y morir lo más rápida y dolorosamente posible. Todos conocemos esas horribles imágenes de un Jesús niño que, en el taller de carpintería de su padre, juega constantemente a hacer cruces. Jesús, pues, se declara «dichoso»; pero, como en realidad no lo es y, de hecho, no puede sino ser desgraciado, hace como todo el mundo: vengarse, prohibiendo a los demás la felicidad que a él no le ha sido permitida.
En el contexto de la «satisfacción», que valora la vida de Jesús en función de los sufrimientos compensatorios, las Bienaventuranzas han sido pervertidas, al haber sido transformadas en la prolongación —de Jesús a los hombres— de la dominación sado-masoquista de Dios sobre Jesús.
¡«Dichosos los que lloran»! Por supuesto que hay ocasiones en que se llora de risa o de felicidad. Pero, por lo general, el que llora no es dichoso; y el que Jesús pretenda lo contrario sólo podría deberse a una pérfida voluntad de vengarse en los hombres por el sacrificio que debe realizar por ellos, o a la megalomanía de un gran carismático seguro de poder decir lo que quiera y de que le van a seguir.
Pero en el contexto
real que hemos tratado de delimitar y que valora la vida de Jesús en función de su peligrosa praxis de rechazar el poder y sus falacias, las Bienaventuranzas pueden volver a ser lo que eran: la sabiduría de Jesús, el cántico de su libertad, la flauta que invita a danzar, la trompeta que abre el combate contra las universales y falsas certezas del poder humano y de todos sus manejos.No se trata de sufrir para apaciguar a Dios; no se trata de complacerse en el sufrimiento y la mediocridad para compensar a Dios y, de ese modo, reparar con Jesús todas las ofensas que el mundo inflige a Dios disfrutando de la vida. Jesús no viene a decir: «Dichosos los infelices, porque la infelicidad de los hombres agrada a Dios».
Es preciso comprender, ante todo, el género semítico de la bienaventuranza. El
«Dichosos los que lloran» no constituye una contradicción de la experiencia evidente de todo hombre. «Dichoso» es una expresión semítica para darle la razón a alguien y felicitarle por la decisión que ha tomado. «Dichoso» se refiere, pues, a la verdad de la vida, a su autenticidad. «Dichoso» significa: «¡Bravo, estás en lo cierto!».Estás en lo cierto al no poner en el centro de tu deseo la voluntad de riqueza y de poder; por eso, ¡«dichosos» los pobres!
Estás en lo cierto cuando esa pobreza del corazón te hace situarte en la sociedad no entre los violentos, sino entre los mansos; no entre los verdugos, sino entre los que lloran; no entre los aprovechados y los opresores, sino entre los que tienen hambre y sed de justicia. Sí: «dichosos» todos ellos, aun cuando semejante opción de vida, de valores y de acción vaya a llevarles inevitablemente a ser «perseguidos por causa de la justicia»: dicha persecución ha ido siempre vinculada a la acción profética —«...que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros»— y acompaña a la praxis de Jesús: «cuando os persigan...
por mi causa». La última bienaventuranza acaba, pues, aclarando el sentido de todas las anteriores: «¡Bravo! Estás en lo cierto cuando, con Jesús y todos los profetas que le precedieron, tú mismo te haces profeta y orientas toda tu vida, tus opciones y tus actos al rechazo del poder y a la realización de una praxis humana diferente».Las bienaventuranzas no expresan, pues, una exigencia sadomasoquista de complacerse en la infelicidad, sino que, por el contrario, expresan la llamada de Jesús a complacerse en la percepción (el «corazón») y realización práctica de los verdaderos valores, y a complacerse en ello al extremo de que —al igual que Jesús y por causa de Dios y del hombre— se perseverará, si es preciso, hasta la persecución.
Para ello, como lo expresa una de las bienaventuranzas, es menester conservar «el corazón puro»: un corazón cuyo deseo no se extravíe en la mentira y, consiguientemente, se disponga a «ver a Dios» un día (Mt 5,8). )
Ahora bien, la gran amenaza proviene del dinero, porque la gran impureza es la posesión, desde el momento en que, con el «confort» y el poder que éste proporciona, el hombre pretende asegurar su frágil vida, en lugar de apoyarse en la única roca que es Dios, el único Viviente. Tal es el sentido de la siguiente frase, un tanto «elíptica», de Lucas: «Así es el que atesora riquezas para sí y no es rico ante Dios» (Lc 12,21).
Esta crítica fundamental del dinero, de la posesión, se encuentra en el centro mismo de lo que ha dado en llamarse el «evangelio de la pobreza» (Lc 12,13-34). Tampoco aquí hay que quedarse exclusivamente con la llamada a la pobreza, con el consiguiente riesgo de desfigurar nuevamente el evangelio por hacer de él, bien sea una exigencia irrealista y romántica (proveniente del «foklore» en relación a Jesús), bien sea una exigencia sado-masoquista que culpabilice a los creyentes, les prohíba beneficiarse de los justos frutos de su trabajo y, consiguientemente, les llame a sufrir con Jesús, porque el sufrimiento sería el único valor auténtico.
Más allá de la llamada, conviene, pues, descubrir la motivación. El texto se desarrolla en cuatro unidades. Está, en primer lugar (12,13-15), la negativa de Jesús a ser árbitro en la disputa por una herencia. Jesús se niega a ser erigido en «juez», rechazando el poder (que los rabinos aceptaban gustosos), sea del grado que sea.
Luego, abriendo para los demás esa libertad que le habita, Jesús añade: «Guardaos de toda codicia, porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes». Poder y tener: los dos escudos gemelos con los que el hombre siente la tentación de «asegurar» su vida contra la fragilidad que le habita. Pero es inútil, como claramente lo expresa la parábola que sigue (16-21). Ahora bien, hay algo aún peor, según dice el texto siguiente (22-32): no es sólo que el hombre no puede en modo alguno protegerse de la muerte, sino que, además, el mero hecho de intentarlo le impide realizar el gran descubrimiento que el hombre debe hacer desde su propia fragilidad: que ésta es un «trampolín» para acceder a la fe en Dios, la ocasión para no encerrarse en la inquietud ni chocar contra ese muro infranqueable de la impotencia humana, sino para aceder al espacio de vida que Dios, con su Reino, abre ante el hombre más allá de su fragilidad. La codicia, por tanto, impide al hombre acceder a la gran serenidad y libertad del deseo (33-34). El que esta libertad se concrete en la ausencia de toda codicia o llegue incluso al despojo voluntario, depende de que cada cual descubra cuál es su vida y cuáles sus posibilidades reales. Lo que importa aquí es la razón profunda de esa mirada crítica, de esa praxis negativa frente al dinero: el hombre, según la verdad de Jesús, no es el rico propietario de la parábola, el hombre que «almacena en sus graneros, descansa, come, bebe y banquetea», sino el hombre del gran deseo. Nada, pues —ni el poder ni el dinero que lo proporciona—, debe encerrar al hombre en el reducido espacio de sus «reservas». Sin camuflar su fragilidad, es preciso que se mantenga abierto al verdadero garante de su deseo: Dios y su Reino de fraternidad y de fraterno compartir. \ .
3.3. Para realizar la diferencia de Dios
El «corazón puro» no puede quedarse en esta praxis negativa frente al dinero, la cual, por lo demás, no es tan negativa, porque el discernir constantemente el propio camino, el mantener el propio rumbo entre la codicia que hay que evitar y el extremo irrealizable de la desposesión total, no es ninguna «bicoca» y exige realizar gestos activos, como es —y de modo eminente— el compartir.
Sin embargo, el «corazón puro» no debe limitarse a proteger su pureza y cuidar su diferencia en un aislamiento perfectamente protegido. Las bienaventuranzas hablan también de los
artífices de la paz y la justicia, que no se esconden ni se refugian, sino que, aun a riesgo de atraer sobre sí la persecución, propulsan en el mundo una praxis diferente al servicio de los hombres concretos, como artífices de la paz y la justicia. Y al diferenciarse así del mundo, comienzan, en cambio, a asemejarse al propio Dios: «Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48). Tal es la expresión definitiva de la praxis positiva que debe hacer realidad en la sociedad la diferencia con respecto al mundo, en plena cohesión con el Dios diferente revelado en Jesús.¿Son éstas las palabras definitivas que expresan «la justicia del Reino» (cf. Mt 5,20)? ¿No hay en ellas más bien una exigencia absolutamente irrealizable? En relación a la justicia de los escribas y fariseos, ese yugo del que Jesús pretendía liberar, ¿no habremos pasado de Caribdis a Escila? En la sinagoga se daba un poder religioso que, en nombre de la santidad de Dios, oprimía al pueblo con una ley sumamente severa y puntillosa y condenaba a todos los que no podían o no querían someterse a ella; pero al menos se le podía dar la vuelta a aquella ley, y había quienes, aplicándose a ello de manera «profesional», podían incluso declararse a sí mismos irreprochables (cf. Flp 3,6). Jesús, en cambio, declara insuficiente, superficial y somera esa Ley, y sube el listón y hace infinitamente pesado el yugo: «Sed perfectos como Dios». Una tarea que llevaría toda una vida... y que además nunca quedaría concluida: ¿qué hombre podría jamás ser perfecto como Dios?
¿Nos hallamos, pues, irremediablemente sumidos en la culpabilidad? ¿Será Jesús aún peor que todos los poderes religiosos cuya astucia —tan criticada en nuestros días— consiste en blandir con una mano una ley despiadadamente exigente y que acorrala al hombre en el pecado, y ofrecer con la otra los medios para obtener el perdón? La economía conoce perfectamente esta ley: creemos primero la necesidad, que ya venderemos el producto... ¿Habrá venido Jesús a caer en el «marketing» religioso? Liberador en apariencia, de pura boquilla, ¿no estará, de hecho, haciendo lo mismo que los demás: asegurarse, a base del miedo, su propio poder religioso, su papel de poderoso mediador entre Dios y los hombres? ¡Eso sería el fin de la idílica diferencia evangélica!
De hecho —y así lo muestra el contexto inmediato (Mt 5,43-48)—, Jesús habla de una praxis concreta. La comparación que establece con Dios, el «como vuestro Padre celestial», no se refiere al grado de perfección de Dios, sino a su manera de actuar. El hombre no puede llegar al grado de perfección de Dios, ni Jesús se lo exige a nadie. Pero todo hombre puede imitar su modo de obrar y buscar por este camino su perfección.
¿Y cuál es esa praxis del Padre?: «Hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos» (5,45). Hay aquí una alusión explícita a la historia de Noé y el diluvio, al contenido de la primera alianza de Dios con toda su creación.
La humanidad lo había hecho tan mal que Dios había decidido aniquilarla: «He decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra» (Gn 6,13). Hay una sola excepción, por fortuna para el futuro de la tierra: Noé con su familia y los animales del arca:
Sin embargo, concluida la «operación-diluvio», Dios no queda satisfecho con su enorme cólera, porque descubre la inutilidad y la vanidad de aquel gran juicio vengador y purificador. De hecho, nada ha cambiado; el hombre sigue siendo el hombre; su corazón no ha sido transformado. Y Dios decide, en lo sucesivo, cambiar de manera de proceder con los hombres:
«Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente, como lo he hecho. Mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán» (Gn 8,21-22).
Tal será en adelante la alianza «entre Dios y toda carne» (Gn 9,17), entre Dios y todo hombre, «bueno o malo, justo o injusto»: cualquiera que sea su comportamiento, Dios les abre el espacio de su beneficiencia. Esta es la praxis de Dios.
«Ser perfecto como el Padre celestial es perfecto» significa, pues, imitar dicha praxis. Así es como seremos verdaderamente «hijos del Padre celestial» (Mt 5,45). La referencia absoluta de la vida no será ya el cumplimiento de una ley (y una ley en la que, además, las tradiciones humanas se han mezclado de tal modo con la palabra de Dios que ésta queda anulada). La referencia absoluta, para ser perfecto a la manera del Padre, es el hombre concreto (sin olvidarse de uno mismo), al que es preciso abrir un espacio de benevolencia y beneficencia.
Tal es el proceder del Padre, y tal deberá ser el de sus hijos. La única diferencia radica en el nivel al que se sitúan ambos procederes. El de Dios, que es universal, concierne a la creación de todo el universo y abre al mundo entero el espacio global de la beneficencia divina, el espacio de la vida. El del creyente es circunstancial y concreto: reacciona, como es el caso del Samaritano, ante el hombre concreto con el que uno se encuentra. Lo que debe funcionar no es la sumisión a una Ley —y, a través de ella, a toda la estructura religiosa que la genera—, sino más bien un mundo diferente, con unas relaciones humanas diferentes, con unos comportamientos diferentes, debido a la existencia de un corazón apegado a un Dios diferente. La Ley, en consecuencia, no es más que un sistema (y los sistemas no hacen sino oprimir a los pequeños y servir al poder religioso que los formula y los promulga); la ley es la necesidad, el deseo del otro: «todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros» (Mt 7,12). Esta regla de oro, que compendia la Ley y los Profetas (cf. también Rom 13,8-10), pude formularse también del siguiente modo: «Tu ley es el deseo del otro, a quien reconoces poniéndote en su lugar».
La diferencia, por tanto, se mantiene hasta el final. Jesús no es un falso liberador, porque lo que propone es posible, humano y realista. Esta fue, ante todo, su propia praxis profética, y habrá de ser también la praxis de su «Resto», una vez que haya descubierto en Jesús, en su escuela y en su mesa, la diferencia que viene de Dios y que salva a los hombres.
Al igual que Jesús, también el «Resto», por vivir esa praxis diferente, corre el riesgo de la reacción violenta de parte de todo cuanto es poder humano: «Os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre» (Lc 21,12).
Tanto para Jesús como para el «Resto» al que él congrega, aunque la persecución y la muerte resulten necesarias, inevitables y perfectamente previsibles, no será jamás en nombre de la lógica formal y trascendente de un Dios ávido de «reparación», sino
siempre en nombre de la lógica real e histórica, escogida, por causa de Dios, como un combate en favor de la verdad hasta las últimas consecuencias, porque es la verdad la que hace a los hombres libres (Jn 8,32).