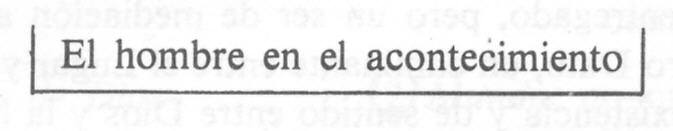
Las grandes
indicaciones
del Evangelio
Lo desarrollado hasta aquí se ha esforzado por reconstruir el
rostro de Dios y el sentido de la existencia humana tal como la fe los percibe
en su experiencia de la «abscondeidad». Hemos bebido ya abundantemente en la
Biblia, en la Revelación, para autentificar nuestra descripción de Dios y del
hombre. No basta, efectivamente, la lógica interna de un pensamiento para
establecerlo como verdadero. Ateísmo, religión y fe son tres pensamientos que
tienen todos ellos su lógica interna. Sólo la palabra de Dios, primeramente
escuchada y luego puesta en contacto con la experiencia humana para habitarla e
iluminarla, puede proporcionar una referencia objetiva para elegir entre ambos
sistemas y, sobre todo, para convertirse a la fe.
Con el término de «abscondeidad» de Dios hemos resumido una forma de entender la existencia, una experiencia perfectamente tipificada. La cuestión que ahora nos interesa es la siguiente: las comunidades cristianas primitivas, cuya vida y fe se expresan —bajo la inspiración del Espíritu— de manera normativa en el Nuevo Testamento, ¿llevan a cabo también esta misma experiencia de la «abscondeidad» de Dios? ¿O se mueven, por el contrario, en el maravillosismo religioso, en el Poder divino pronto a intervenir, a condición únicamente de que se crea en él y se le suplique? ¿Se encuentran en el Nuevo Testamento cristianos que vivan a Dios en el acontecimiento o que, dejados a solas ante éste, luchen, sin embargo, por permanecer en la «proximidad» de Dios y por obtener de él el sentido, el «consuelo», el «aguante» y la «confianza»?
La respuesta a esta pregunta constituirá, pues, nuestra argumentación bíblica, la cual, por lo demás, proseguirá en la 3.a Parte, cuando respondamos a la pregunta de si en el Nuevo Testamento se ora también según un contexto de fe y de «Abscondeidad» o según la religión.
1. Un rechazo categórico de la religión: Lc 13, 1-5
Dos hechos concretos. Un asunto político: la policía de Pilato asesina en el Templo a un grupo de peregrinos galileos, probablemente para que sirviera de escarmiento y para calmar la efervescencia revolucionaria de las grandes concentraciones festivas en Jerusalén (13, 1-3). Y un asunto técnico: una torre se desploma en una plaza de mercado, matando a dieciocho personas (13, 4-5).
Lo que impresiona a la gente, parece ser, es esa especie de elección que se hace en ambos casos. Eran una multitud, peregrinos en Jerusalén. Multitud eran también los peligros que acechaban a los galileos durante su largo viaje desde el norte del país. Y ha de ser precisamente a ellos, y justo en el solemne momento en que concluye su peregrinación con la ofrenda del sacrificio en el Templo, a quienes la policía de Pilato da muerte violentamente. También eran multitud los que estaban en el mercado, y muchos oyeron cómo silbaban las piedras cerca de sus cabezas. Y tuvieron que ser precisamente aquellas dieciocho personas a quienes la torre aplastara limpiamente.
¿Por qué? Semejante precisión y semejante saña en perseguir y golpear a los galileos justamente en el momento más «espectacular» responde a una razón evidente: eran los mayores pecadores del recinto. A gran pecador, gran castigo; consiguientemente, un gran castigo es señal de un gran pecado.
Tras el problema que se le plantea a Jesús asoma claramente la religión: Dios está en el acontecimiento. Ya se trate de fuerzas libres (los hombres de Pilato) o físicas (la torre), Dios las habita y las hace actuar según Su plan. En este caso, para servir a su voluntad de castigar, y de castigar de manera ejemplar. Si Dios maneja así el acontecimiento, la religión encuentra en ello su justificación fundamental: el religioso fiel obtendrá por sus méritos que Dios le conceda una vida agradable; el impío, por el contrario, merecerá por sus faltas una vio
lencia súbita que probará a todos que no se burla uno impunemente del Poderoso.«No, os lo aseguro»
¡Qué violencia! ¡Qué rechazo más categórico! «Jesús, ¿crees tú que aquellos galileos eran más pecadores que todos los restantes por haber padecido esa suerte?» Jesús, ¿crees que hay una relación directa entre Dios y los acontecimientos?
—«¡No, os lo aseguro!».Positivamente, la respuesta de Jesús indica, pues, que el acontecimiento funciona con perfecta autonomía. No tenemos derecho a hacer remontar el acontecimiento hasta Dios. El único sentido que tiene el acontecimiento es el que el análisis material pueda establecer. Aquí, en concreto, está, por una parte, la política brutal de un gobernador de Judea y, por otra, la vetustez de una construcción y la incuria de unos concejales. No hay que buscar más lejos. El hombre no se enfrenta más que con el acontecimiento, para llevarlo a cabo o para padecerlo. En él no topa con Dios. Queda así establecida la primera mitad de nuestra fórmula:
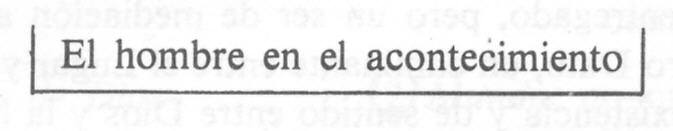
La religión, en cuanto relación correcta entre Dios y el hombre, es rechazada categóricamente. ¿Qué va a poner Jesús en su lugar?
La nueva relación de la fe
La respuesta de Jesús pasa después a una afirmación positiva: «Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo». A veces se traduce de otra manera: «Si no hacéis penitencia, pereceréis del mismo modo». Pero eso es introducir la contradicción en el texto y anular totalmente su alcance, crítico para la religión y positivo en su llamada a convertirse a la fe.
Hablar de «hacer penitencia» es volver a las andadas; es reincidir en la religión después de haberla rechazado categóricamente; es autorizar el pensamiento religioso, según el cual es haciendo penitencia —y, por tanto, acumulando obras meritorias— como se podrá arrancar a Dios sus favores y su protección, obtener de su Poder acontecimientos favorables. De lo contrario, habrá que perecer como aquella gente.
Pero Jesús habla de «conversión», y la conversión en el Evangelio no es ante todo una conversión moral. Pablo, «irreprochable» en su comportamiento moral (cf. Flp 3,6), no habría tenido que convertirse, lo mismo que la mayoría de los fariseos del Evangelio. Ya lo hemos visto: convertirse es cambiar de mentalidad, percibir de manera diferente la relación personal con Dios, por el hecho de haber encontrado la revelación del Reino, por el hecho de aceptar en adelante a Dios como Poder de vida en favor del hombre. Dios como el Padre que hace vivir. Si yo no me convierto al Padre que me hace vivir, mi vida seguirá estando siempre totalmente amenazada, bien sea por la violencia de los hombres o por un estúpido accidente material. Siempre habrá algún Pilato que me mate o una torre que me aplaste. ¡Todos pereceremos igualmente! Si yo me convierto al Padre que me hace vivir, al Padre siempre cercano a mí, entonces que vengan los Pilatos y caigan las torres, que yo no perezco. «Yo soy la Resurrección y la Vida. El que vive y cree en mí no morirá jamás» (Jn 11,26).
Paralelamente al sentido técnico, autónomo, del acontecimiento, Jesús afirma una segunda dimensión, distinta de la primera:
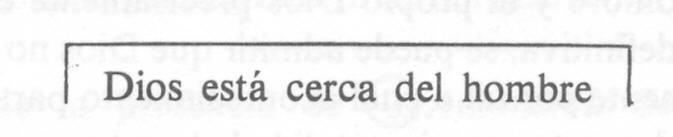
Esta proximidad paternal, vivificadora, el creyente la descubre por la conversión, y por esta misma conversión se mantiene en dicha proximidad constantemente.
Y es el hombre el encargado de hacer la síntesis de estas dos dimensiones y, así, crear sentido a propósito de tal o cual situación:
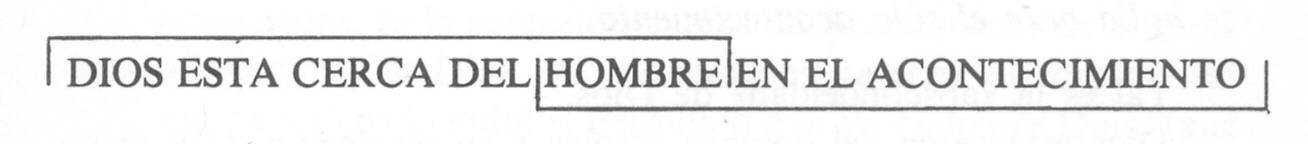
Nuestra fórmula es completa y parece traducir perfectamente la intención de nuestro texto.
Aquellos galileos, aquellas dieciocho personas de Jerusalén han muerto. No hay nada que hacer por ellos. Pero esos acontecimientos conllevan necesariamente una provocación para quienes los han presenciado. El que muere a mi lado, siempre me arrastra de algún modo en su muerte. Provocación de sentido fundamental: ¿Qué soy yo?
¿No soy más que la víctima futura de la violencia, que me alcanzará inevitablemente? Entonces, ¡apresurémonos a gozar, antes de que sea demasiado tarde!
¿Soy el juguete de un Poderoso que, conforme a su propio capr cho y a mis méritos, va a darme la felicidad o la desdicha? Entonce ¡apresurémonos a mortificarnos, antes de que pase la ocasión d agradar al Poderoso!
Jesús, en cambio, invita a otro sentido: miremos de frente a nue; tra existencia entregada a la fragilidad, pero reconozcamos también Aquel que crea y atrae nuestro deseo de vivir, y bebamos en esa fe 1 libertad, el sentido y la confianza para proseguir el camino y hacer] amplio y acogedor.
2. Siervo de un dueño ausente
El Reino de los cielos es «como un hombre que, al irse de viajn llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda» (cf. Mt 25, 14-3( 24, 45-51 y Lc 12, 35-48; 19, 12-27).
La existencia cristiana se desenvuelve bajo el signo de la «abscoi deidad», de una cierta ausencia de Dios. El señor ha salido de viaje; un viaje, en la antigüedad, era largo y peligroso. El señor no está e; condido en algún rincón de la casa; de ser así, siempre podría reapl recer en caso de necesidad. No, se ha marchado para mucho tiemp( Tal vez —¿quién lo sabe?— ni siquiera regrese. ¿No habrá muert quizá?
«Mi señor tarda», dice el siervo malo (Mt 24,48), y ocupa su pues to, pero a su manera de falso señor, glotón y violento.
Lo que caracteriza al siervo bueno es la vigilancia. Considere mosla más de cerca. Implica dos relaciones: para con el señor ausei te y para con la casa que le ha sido confiada.
Por lo que a la casa se refiere, el siervo a quien se ha confiado s administración (Mt 24,45 ss.) queda con las manos totalmente libre De su señor no ha recibido más que un encargo global: hacer que : casa funcione para el bien del conjunto, hasta que el señor vuelva pueda entonces encontrarla en buen estado y alegrarse de estar c nuevo en su casa. Y por lo que hace al dinero (Mt 25,14 ss.), pretenc incluso encontrar acrecentada su fortuna.
El siervo, pues, depende tan sólo de sí mismo, y la casa ha queda do confiada a su talento, a su habilidad, a su competencia y a su ti.; bajo. Si sobreviniera un drama, una situación excepcional, no ha teléfono que valga: él verá cómo se las arregla.
La casa, los talentos: es el mundo, la vida, la existencia. El hombre y el mundo están confiados el uno al otro.
Pero hay más. A pesar de hallarse ausente, el señor permanece cerca. Existe un vínculo entre el señor y el siervo: un afecto consistente, por parte del señor, en la confianza depositada en el siervo antes de irse y, por parte del siervo, en su actitud de esperar el regreso de su señor. Cada decisión que tome el siervo se inspirará, por una parte en ese afecto general por su señor y, por otra, en sus propias aptitudes para solucionar correctamente tal o cual situación.
Pedagogía del señor: la ausencia es la etapa necesaria para permitir que se decante la auténtica libertad, hecha de fidelidad dentro de la autonomía. El señor quiere estar ausente para que el siervo, que no sería más que un mero ejecutor en su presencia, pueda convertirse en colaborador y, acto seguido, en comensal de su propia mesa, en partícipe de su alegría: «Entra en el gozo de tu señor» (25,21).
La prueba de la ausencia
Tras estas parábolas se perfilan claramente la prueba, la extrañeza y hasta el escándalo de la comunidad cristiana. Nunca resulta evidente que se es creyente, ni siquiera en los comienzos del cristianismo. La religión, en cambio, es algo perfectamente natural.
En efecto, sorprende ver cómo se demoran las cosas, produce escándalo el retraso que adquiere el Reino (cf. Lc 19,11: uno quisiera «que apareciese de un momento a otro»), resulta sorprendente que la historia prosiga en su formidable ambigüedad, trigo y cizaña creciendo inseparablemente unidos (cf. Mt 13, 24-30). Si Dios no interviene para poner orden, es con el fin pedagógico, abiertamente declarado, de no arrancar el trigo junto con la cizaña, de dejar que la libertad tenga su crecimiento en un combate verdadero, en un mundo dejado a sí mismo.
A comienzos del siglo II después de Cristo, en torno al año 125 —nos hallamos, pues, de lleno en la segunda generación cristiana—, hay una carta que expresa explícitamente la dificultad de vivir la «Abscondeidad» de Dios (2 Pe 3, 3-18). El autor conoce el malestar y el escándalo de su comunidad, pero, fiel al Evangelio, no lo escamotea con jugarretas religiosas, como por ejemplo: «Dios os abandona porque no oráis lo bastante; orad más e intervendrá»; «el mundo es demasiado malo para que Dios se ocupe de él y de su felicidad...» Al contrario: afirma claramente la «abscondeidad» de Dios como una situación normal y como una provocación, una prueba para la fe. Es importante, pues, percibir e interpretar debidamente esta situación.
Una primera reacción ante el hecho desnudo de la ausencia de Dios: el creyente se convierte en un «escéptico burlón»: «¿Dónde queda la promesa de su Parusía? Pues desde que murieron los Padres [es decir, los fieles de la primera generación cristiana], todo sigue como al principio de la creación» (2 Pe 3,4). La prolongada experiencia de la ausencia de Dios conduce aquí al creyente al ateísmo: dejemos de hablar de Dios, no existe más que la historia y sus fuerzas internas; el sentido de la vida no está en caminar hacia una Parusía, hacia un encuentro; nada cambia, ni cambiará jamás...
Segunda reacción: la malcreencia. «No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen» (3,9). La confianza absoluta vacila, la fe se resquebraja. Cuando el siervo de la parábola dice: «Mi señor tarda» (Mt 24,48), es que su fidelidad está cediendo. ¡No tardará en decir que su señor ha muerto!
¿Y por qué tiene que tardar? ¡Tal vez tarde... definitivamente! Tarda porque no va a venir nunca, porque no hay nada que tenga que venir, nada que esperar. El malcreyente dice que Dios tarda, y pronto dirá que no existe, que la vida no va hacia una Parusía. Se ha vuelto ateo.
O bien, tarda porque los hombres no le ofrecen suficientes razones para actuar. Y ahí tenemos al malcreyente incurriendo en la religión, dispuesto a pagar el precio que haga falta para que Dios, a cambio, se decida a actuar.
La saludable paciencia de Dios
Tercera reacción, y la única justa: la de la fe que resiste y crece.1. El sentido de la historia es la Parusía: «Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia» (3,13). Otros, provocados por la ausencia actual, pueden poner en duda esta perspectiva; el creyente, sin embargo, conserva su «seguridad», porque a él, por el contrario, la prueba le hace crecer «en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo» (3, 17-18).
2. Si actualmente la historia sigue estando abandonada a sí misma, si hay ausencia de Dios, no es ni porque Dios no exista (interpretación atea) ni porque carezca de poder frente al mundo (malcreencia entre dos fuegos) ni porque no merezcamos su intervención (interpretación religiosa). Si hay ausencia, es porque Dios lo quiere así. Por pedagogía: usa de paciencia para dar a todos tiempo para la conversión (cf. 3,9). Tener paciencia ¿no es acaso acompañar a la historia con atención e interés, temblar de impaciencia y de deseos de intervenir, y volver a recobrar la paciencia, consciente de que no hay que entrometerse ni actuar en lugar de los demás, sino, por el contrario, respetar el espacio de un «devenir» libre? Y ello en orden a la conversión: a la opción por el Dios que viene, en el corazón mismo de una historia en la que él no interviene; en orden a la fe en la Parusía, a pesar de la ausencia. Esta pedagogía de la ausencia es, pues, puro producto de su amor auténtico: «Usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión» (3,9).
3. Este tiempo de la ausencia de Dios es también el tiempo de la existencia del hombre. Existencia iluminada de sentido y de esperanza: la fragilidad del mundo («todas estas cosas han de disolverse»: 3,11) se convierte en signo profético y llamada del Día de Dios. El combate contra la injusticia («esforzaos por ser hallados en paz ante él, sin mancilla y sin tacha»: 3,14) viene a ser la forma concreta, muy real y muy seria, de la espera de la «nueva tierra donde habite la justicia» (3,13). Esta larga paciencia de Dios, lejos de ser desconcertante y escandalizadora, puede y debe ser vista, por el contrario, como salvífica (3,15): «¿cómo conviene que seáis?» (3,11). ¡Pedagogía de libertad y de crecimiento! El malcreyente se imaginaba que Dios «tardaba». Y he aquí que el autor, jugando un poco con las palabras, no duda en decir que, al actuar así, el creyente acelera la Parusía (3,12). Tardar, acelerar: es algo más que un juego de palabras, que una paradoja. Es una inversión de papeles que pone de relieve que el asunto sucede en la historia y que el Dios de la fe, a diferencia del de la religión, no quiere que todo gire alrededor suyo ni ser él el único actor de la historia. Los hombres no pueden «devenir», manifestarse abiertamente, avanzar hacia su plenitud ni «acelerar» el final, el encuentro definitivo, a no ser que Dios deje a la historia en absoluta libertad. La Parusía no es «retardada» por Dios; Dios usa de paciencia para darnos la posibilidad de que «aceleremos» el momento del encuentro. ¡Pedagogía!
3. En Dios, ¿qué providencia?
Dios no se contenta con dejar al mundo y al hombre en libertad. Es cierto que no interviene en el acontecimiento para modificar o para impedir el curso natural de las cosas. Pero permanece cerca del hombre por medio de su Espíritu, de su Palabra y de los hermanos; cerca para liberarlo, instruirlo, atraerlo, sostenerlo y amarlo. Providencia de inspiración, hemos dicho; ¿está bien así?
¿No hay en el Evangelio una invitación a una confianza mucho más amplia en la Providencia del Padre? «Fijaos en los cuervos, fijaos en los lirios» (cf. Lc 12, 22-23): ¿no revela el Evangelio esencialmente al Padre que se cuida de nosotros? ¡Ni siquiera hay que pedírselo (Mt 6,8; Lc 12,30)! ¡No hace falta preocuparse!
«Los lirios y los cuervos»: he ahí uno de los textos más conocidos del Evangelio. Un texto que suscita el interés unánime de religiosos y de ateos. Si hay un mundo que sea del gusto del religioso, es ciertamente el que él cree reconocer en el texto. El Poderoso enojado, aplacado por el sacrificio de Jesús y el buen comportamiento de los fieles, restablece al fin el modelo divino tan anhelado: el Abuelo de los siglos, el amable Anciano celestial que se ocupa de todas las cosas, haciendo que funcione su superjardín botánico y su gran casa de fieras, dando a cada ser, desde el más pequeño animalillo hasta la buena mamá rodeada de sus hijos, todo lo necesario para vivir. ¡Ideal, maravilloso, encantador! Y además, muy ecológico.
Lo malo está, dice el malcreyente, en que eso no dura más que el tiempo de una idílica pausa mientras se escucha, en medio de la paz de una iglesia, la serena armonía de una coral de Bach. Pero, dejada atrás la pila del agua bendita, están de nuevo los fines de mes, y el paro, y el trabajo diario.
¡Horror, dice el ateo: pensamiento alienante e infantilizador, cumbre de la ingenuidad, prueba de que el Evangelio cristiano es Papá Noel y Cía.! Prueba también de que la religión no es sino una empresa lucrativa, que utiliza las amplias almenas del deseo, del miedo y de la ingenuidad de la gente para hacer el agosto de quienes la administran.
Con todo lo cual no resulta nada fácil recuperar aquella mirada que Jesús dirigía a los cuervos y a los lirios, y después a los hombres para hablarles, y por fin al Padre para revelar su Providencia. Pero al menos hay que intentarlo.
Vencer la inquietud
Para mejor situar el pensamiento de Jesús, podemos, antes de nada, precisar que los lirios tienen raíces que absorben, y que los cuervos se afanan sin cesar en buscar alimento. No estamos en un contexto de despreocupación, sino en el del combate general por la subsistencia diaria.
Los cuervos que Jesús contempla «ni siembran, ni cosechan; no tienen bodega ni granero» (12,24). Pero los hombres a quienes se dirige sí siembran y cosechan. Y entre la siembra y la cosecha, ¿qué hacen? Se consumen de inquietud. Cuando la estación es propicia, y llueve lo suficiente y en el momento oportuno, resulta maravilloso y tranquilizador. En otra ocasión propone Jesús al respecto una parábola del Reino: el hombre siembra, y después es la tierra la que trabaja. «Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma; primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega» (Mc 4, 26-29).
Pero el pequeño campesino de entonces —que constituía la inmensa mayoría del pueblo— no tenía frecuentemente ocasión de alegrarse tanto. Si venía un año malo, tenía que endeudarse terriblemente con el usurero para comprar grano con que alimentarse y hacer nuevas siembras. Entre éstas y la nueva cosecha, pasaban largos meses en los que nada podía hacer más que esperar, calcular la recolección, echar una y otra vez sus cuentas para ver si podría aquel año liberarse un poco del usurero o si tendría que endeudarse aún más. En una palabra, con o sin deudas, era el tiempo de la impotencia (sin abonos, sin riegos) y, por lo tanto, de la inquietud.
No, Jesús no habla a gentes que no hacen nada para animarles a una infantil despreocupación y a una ingenua confianza en un maná celestial. Habla a personas que se encuentran en el límite de sus medios de acción, acorralados en su impotencia, en pleno combate por la vida, y muchas veces incluso por la supervivencia.
En el siglo XX, por lo menos en nuestras regiones, el campesino está mejor equipado, y la usura perseguida. La producción industrial se ha desarrollado, y apenas depende ya del buen ritmo de las estaciones. El hombre tarda más en experimentar su impotencia. Pero, aun así, acaba experimentándola. Liberar al hombre de la inquietud que le ocasiona su impotencia sigue teniendo, pues, actualidad.
Pero Jesús no lo hace recurriendo a lo «maravilloso», sino revelando el Reino, un espacio de vida y de gozo más allá del garantizado por el comer y el beber.
Conviene percibir el contexto general según Lc 12,13. El hombre (más o menos rápidamente, según los medios de su cultura) llega siempre a su punto de impotencia: tropieza entonces con el acontecimiento, más fuerte que él. Y surge la pregunta de si el hombre no puede asegurar su vida. Hay una primera respuesta negativa en la parábola del rico insensato (12, 16-21): la riqueza y la producción no permiten al hombre asegurar su vida. No es el número y la amplitud de los graneros, ni la «buena vida» que todo ello le proporciona, lo que va a inmunizar al hombre contra el infarto, que va a llamar «esta misma noche», ¡nada más inaugurar las nuevas instalaciones!
No hay más que un espacio en que el hombre pueda asegurar su vida: el Reino. De hecho, es un espacio en el que el hombre descubre que puede confiarse a Dios, porque él es quien asegura la vida del hombre. Más allá de su combate histórico por la vida. No escamoteándolo, ni ahorrándoselo mediante una intervención maravillosa de la Providencia.
«Los cuervos y los lirios» constituyen un ejercicio pedagógico: mirad la creación, aceptadla tal como es, con su lucha. Pero vosotros sois más. Los paganos (los increyentes) no lo entienden. Vosotros entendedlo, creedlo, no porque vayáis a tener la experiencia de una maravillosa despreocupación —eso no existe, como no sea descargando el trabajo en los demás—, sino porque Jesús lo revela: «No andéis preocupados, superad vuestra inquietud, porque vuestro Padre os ama y quiere daros el Reino» (cf. 12,32).
Jamás olvidados delante de Dios
Había, pues, una lucha por la vida, común a todos los hombres y que la comunidad cristiana tenía que afrontar. Pero de modo distinto de quienes no tienen fe. Distinto, no por una ilusoria certeza de que la Providencia actuara en su lugar o, por lo menos, interviniera para facilitar y proteger su trabajo. DistinnÓ, porque ellos no hacían ya de la producción y de la riqueza el único horizonte de sus vidas. Distinto, también, porque en la nueva libertad del Reino obtenían la posibilidad de compartir producción y riqueza, a fin de ayudar a quienes se veían en necesidad y, de ese modo, insertarse cada vez más profundamente en la verdadera vida del Reino: «Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioren, un tesoro que no os fallará en los cielos, donde no llega el ladrón, ni roe la polilla; porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón» (Lc 12,33-34). La Providencia: Dios alcanza al hombre en el corazón mismo de su lucha por la vida, para atraerlo hacia el Reino, donde su deseo está asegurado, y liberar en él la libertad victoriosa (aunque todavía no emancipada) de la materia.
Pero había también una lucha propia de los cristianos, la de la persecución, fisica o social, por parte del mundo judío y pagano (cf. Lc 12,4-7; 21,12-29). ¿Tendremos ahí al menos una Providencia que intervenga en favor del justo creyente contra el impío criminal?
«No temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más» (12,4). ¡Vaya un alivio para un perseguidor, saber que su perseguido no puede hacer más que matarlo! Este humor, macabro para quien no crea en la resurrección, ¿no es bastante ya para definir la Providencia en la que cree el Evangelio?
De pronto aparece, al borde del camino, un tenderete donde se venden pajarillos: cinco gorriones atados con un cordel, y una etiqueta: 10 céntimos. Y todavía se fuerza más la imagen con lo más insignificante que hay: ¡un cabello! Los cabellos están todos contados. De los gorriones, ni uno queda en el olvido: «No temáis; valéis más que muchos pajarillos» (12,7). ¿No olvidados, pero sí abandonados a la muerte? ¿No olvidados, pero sí entregados, perseguidos, traicionados por los más cercanos, odiados por todos y entregados a la muerte? Pero ¿qué Providencia es ésta? Os matarán, pero «no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza» (21,18) ¿De quién se quiere burlar?
Pero, si se llega a entender que se trata de la resurrección, el lenguaje entonces se hace muy claro: «Con vuestra perseverancia salvaréis la vida» (21,19). La Vida que no será la vaga perduración de algunos restos espirituales del hombre que yo he sido. La vida que no perderá nada de lo que yo he llegado a ser. La vida que será la prueba de que «nadie está olvidado delante de Dios». La vida: ¡Su obra, pero también mi victoria!
¿Qué hace, pues, la Providencia? «No olvidar» al hombre en su lucha, sostener su libertad y su perseverancia, darle, mediante el Espíritu, una sabiduría y un lenguaje para resistir y dar testimonio (21,15; 12,11-12); en una palabra: hacerle vivir ya en el corazón de la muerte, a la espera de hacer que esa vida florezca en el espacio nuevo del Reino junto a Dios. En griego, «perseverar» significa exactamente «permanecer bajo»: la Providencia no interviene para suprimir la carga, sino que sostiene al hombre para que la lleve hasta el fin.
El trabajo de Dios: resucitar
«Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo» (Jn 5,17). Era un hombre enfermo desde hacía treinta y ocho años que se pudría en la piscina de Bezatá entre «una multitud de enfermos, cojos y paralíticos» (5,3). Necesitaba llegar una vez el primero al agua agitada «por el Angel del Señor», pero siempre se le adelantaba alguien más rápido que él.
Jesús le cura con una sola palabra. Pero esta curación adquiere un significado todavía mayor porque tiene lugar en día de sábado. El sábado era el espacio reservado a Dios, a su acción, al recuerdo y a la espera de sus obras de salvación. Jesús invade este espacio y hace una revelación sobre sí mismo: «Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo».
«Los judíos trataban con mayor empeño de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios» (5,18).
¡Qué locura! Matar al hombre que viene por fin a revelar a un Dios tal como se le desea, un Dios que cura. El hombre que viene a hacer que se manifieste el poder divino allí donde se le espera, allí donde tanto se le necesita: ¡en lo útil, en la intervención maravillosa! Mas, he ahí que la revelación prosigue, para la mayor decepción del deseo humano. Jesús desarrolla su pensamiento acerca de ese «trabajo» que él comparte con Dios Padre. En dos versículos (19-20), aparece cinco veces el verbo «hacer» y una vez la palabra «obras». El hombre, que sueña con intervenciones útiles y con curaciones, conoce un despertar cruel: «El Padre resucita a los muertos y les da la vida» (21). Tal es el «trabajo» de Dios, y también el de Jesús: ¡resucitar a los muertos!
El deseo humano se manifiesta espontáneamente, en la religión, en la esperanza de obtener un Dios útil, un Dios que intervenga, un Dios que cure. Provocado por la palabra de Jesús, es preciso que se convierta a la fe en un Dios que deja al hombre en medio de la lucha de la vida, que resucita a los muertos y les da la vida.
En la vida del hombre, la muerte no surge sólo en el momento del fallecimiento fisico. Tiene otros muchos predecesores que se llaman miedo, desconfianza, desesperación y todos los tejemanejes de protección y de codicia que en ellos se inspiran. En la lucha por la vida, la muerte triunfa lentamente, a través de muchas (y a veces ocultas) etapas. La Providencia del Dios que resucita no se contenta con espe
rar a que el hombre haya muerto para resucitarlo: sería demasiado tarde, tal vez no hubiera ya nada que resucitar. La Providencia acompaña, sostiene, instruye y atrae hacia la vida constantemente. Deja al hombre entregado al combate de la vida y de la muerte, pero le atrae constantemente hacia la Resurrección. Al negarse a ser útil, curativo, quiere, por el contrario, ser actual, estar presente a la libertad, para hacerla vivir constantemente, para resucitarla a cada ataque de la muerte: «El que escucha mi Palabra y cree en el que me ha enviado, tiene (ya) la vida eterna, ha pasado (ya) de la muerte a la vida» (5,24).¿Y los milagros de Jesús?
Sin embargo, hubo realmente curación, milagro. Aquel hombre yacía desde hacía treinta y ocho años, y de pronto se ve curado. ¿Por qué excluir el milagro de la revelación? ¿No forma parte integral del ministerio de Jesús? ¿Y no prometió él, además, que los milagros acompañarían a los creyentes: expulsar demonios, hablar lenguas, tocar impunemente serpientes, beber veneno sin peligro y curar a los enfermos? (cf. Mc 16,17). ¿No tiene la Iglesia que prolongar así el contexto maravilloso en el que Jesús inauguró su predicación: «Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos resucitan» (Mt 11,5)?
Si así fuera, si Jesús hubiera venido a responder tan perfectamente al deseo del hombre de ver cómo el poder divino se hacía útil, si hubiera abierto para los creyentes una existencia maravillosamente liberada de la fragilidad, entonces no se ve por qué tenía que añadir la siguiente advertencia: «¡y dichoso aquel que no se escandalice de mí!» (Mt 11,6).
Pero si entre la «multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos» (Jn 5,3), sólo uno es curado, entonces persiste el escándalo de un mesías que no responde a las esperanzas religiosas de los hombres. Si el milagro sigue siendo algo muy limitado, si no es otorgado más que como respuesta a la fe (cf. Mc 6,6), y si no tiene más que un lazo provisional con la fe —únicamente para autentificarla en aquellos comienzos—, si Jesús desea pasar lo más rápidamente posible a la fe adulta, que cree sin ver signos y prodigios (cf. Jn 4,4 y 20,29), entonces persiste el escándalo de un mesías impotente y que deja al mundo bajo el signo de la ausencia de Dios, que deja la existencia de los cre
yentes entregada al combate de la vida y de la muerte: ahí estará el combate de su fe en un Dios que no cura, pero que resucita.En cuanto a los milagros que, literalmente, se supone habrán de «acompañar a los creyentes» (Mc 16,17), ¿no se tratará de un lenguaje enfático, inspirado en lo maravilloso, pero que quiere simplemente expresar la fuerza interior de los creyentes capaces de no dejarse abatir y de vencer gracias a su fe, no gracias al milagro, los peligros que su testimonio ha de arrostrar?
En cualquier caso, así es como Pablo, con un lenguaje realista y sencillo, habla de su propia forma de «vencer» los peligros, de su confianza, del amor de Dios del que nada podrá separarle (cf. Rm 8, 35-39). Esa certeza de fe no elimina en absoluto su existencia real, en la que se ve tratado como «animal de matadero».
Los milagros de Jesús no vienen a revelar y autentificar un mundo nuevo y maravilloso en el que, a condición de creer, orar y actuar según la voluntad de Dios, el creyente tendría derecho a esperar de Dios protección, consideración, confort, felicidad, éxito y salud.
Los milagros son signos que acompañan a la revelación de Jesús. Jesús se revela como presencia de Dios entre los hombres y, consiguientemente, como aquel que merece ser objeto del deseo del hombre con confianza absoluta. La palabra que Jesús revela, ya sea dicha por el propio Jesús —por ejemplo: «Tus pecados te son perdonados»—o por su interlocutor —por ejemplo: «Si quieres, puedes curarme»—, ha de ser autentificada, acreditada inmediatamente, por el milagro, que es signo que acompaña y autentifica la palabra y le da una presencia plenaria y contundente ante el mundo: «Para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados —dice al paralítico—: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa» (Mc 2,10).
Pero es signo limitado: no todas las miserias de Israel fueron curadas, ni mucho menos. ¡El propio Lázaro, el reanimado, tendría, aun así, que morir de nuevo!
Y es signo provisional: necesario al principio para acreditar la palabra y darle como un derecho de ciudadanía en la historia, el milagro es el pasaporte de la palabra: permite que ésta entre en el país de la realidad humana. El pasaporte no sirve más que para la aduana. Luego, la palabra se queda sola y se acreditará y recorrerá su camino gracias al testimonio de la vida de los creyentes.
Ciertamente, es propio de una buena política comercial —la curación, la
felicidad, el éxito... ¡se paga lo que sea por tenerlos!—, y es
propio también de una buena demagogia —¿por qué no hablar en el sentido natural
del deseo y de la esperanza del hombre que sufre?—, pero también es verdad que
es una vergüenza evangélica, una injuria al Dios de la Revelación y una
injusticia grave para con el hombre hacerle creer que Dios no espera más que su
fe, su oración y sus buenas obras para otorgarle una vida cómoda y ahorrarle el
combate de la vida y de la muerte. Volvamos a la conclusión de la segunda carta
de Pedro (3,17): el creyente debe estar advertido, alerta de que vive
bajo el signo de la «paciencia» de Dios. Mirando las cosas de frente,
comprendiendo debidamente su existencia, no perderá su «seguridad», sino que
podrá, por el contrario, «crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucrsito». Es indigna y perversa cualquier otra palabra que
venga a burlarse del hombre con falsas esperanzas, a encerrarlo en sus
necesidades y muy pronto —por la decepción inevitable que trae la vida— a
entregarle a la malcreencia y al ateísmo. Hay razonamientos aparentemente
maravillosos de confianza y devoción a Dios, pero que, de hecho, constituyen
verdaderos «deslizadores» hacia la impiedad y ocultan, a quienes la buscan, la
auténtica experiencia de la fe. «¡Ay de vosotros, los legistas, que os habéis
llevado la llave de la ciencia! No entrasteis vosotros, y a los que querían
entrar se lo habéis impedido» (Lc 11,52).
4. Jesús, el hombre entregado y liberado
De un extremo al otro de su vida, Jesús no es más que decepción para el religioso.
Navidad: el Cristo Salvador se presenta bajo el signo de un recién nacido. Se esperaba a un Dios poderoso, que tomara al fin su papel en serio y viniera a poner orden en la tierra, y se recibe a un niño impotente, un ser más, confiado a nosotros. ¿No será precisamente esta decepción religiosa (la conciencia ampliamente extendida en adelante de que, en este aspecto, la Navidad no es más que un engaño) lo que ha dado lugar a la generalizada secularización e insignificancia de esta fiesta? O superamos el escándalo del deseo frustrado y nos dejamos llevar a la fe, o nos esforzamos por compensarlo como sea, intentando inútilmente sorprendernos y supliendo el deseo con las simples ganas.
En el extremo opuesto, la muerte de Jesús. Un hombre abandonado y que grita su abandono: «¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27,46). Se ha urdido un complot contra él: todo ha funcionado y todo funcionará hasta el final. Dios no interviene, y no por falta de poder, ni por la indignidad de Jesús. Dios «no perdona a su propio Hijo; lo entrega por todos nosotros» (cf. Rm 8,32), lo mismo que son entregados todos los hombres (cf. Rm 1, 24.26.28) a la historia y a todas las fuerzas autónomas que en ella se dan. Jesús está solo en el acontecimiento.
Dios, sin embargo, está cerca de Jesús: desde el principio de aquel enfrentamiento doloroso y terrorífico con la muerte y su angustia, en el huerto de los Olivos, cuando llega incluso a sudar sangre, Dios le «fortalece». Pero le toca a Jesús, el hombre situado para ello en la encrucijada de la historia, hacer la síntesis; decir «Padre» en el momento en que vive al Dios ausente; tener fe en el poder de Dios; entregarse en manos de Aquel que hace vivir, aun cuando no pueda ver más que las manos de quienes le rechazan, le hieren y le matan; y emitir su último y debilitado aliento como el inicio de una tempestad que el Dios de la Resurrección hará soplar sobre él y sobre todos los hombres: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu».
Podemos hablar de los milagros de Jesús, de los de los santos a lo largo de toda la historia, de los de Lourdes en nuestros propios días. Si los acogemos como estímulo provisional para vivir personalmente la cruz de Jesús, perfecto. Pero si los pedimos para huir de ella y, sobre todo, si persuadimos a otros a esperarlos para ocultar esa necesaria servidumbre, entonces son falsedad y engaño. No hay más verdad para el hombre que la que le lleva abiertamente a afrontar esa ausencia de Dios. Es el paso obligado para la liberación y la plenitud del deseo.
Jesús no muere solo. Los hombres mueren con él, en torno a él. Uno muere vociferando su horrible decepción y sus injurias contra el Dios que tan cruelmente le decepciona. Es el fruto normal de la religión, camuflada tiempo atrás bajo apariencias de piedad, mientras quedaban todavía esperanzas de conmover, de convencer, de obtener una gracia. Pero cuando la vanidad de la empresa religiosa se impone definitivamente, entonces no queda más que la injuria y la desesperación. Uno de los malhechores crucificados con Jesús le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? ¡Pues sálvate a ti y a nosotros!» (Lc 23,39).
El otro —pero ¿de dónde viene entonces la diferencia?—, el otro, secretamente instruido de Dios y por Dios, ve ya cómo se alza, por detrás del hombre entregado, la perfección de un nuevo ámbito de vida, el auténtico Rey de un auténtico Reino. Dejado a sus propias fuerzas, se sabe próximo a ser liberado y se deja atraer a la fe. «Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas como Rey». Jesús le dice: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso» (Lc 23,43). Religión o fe: dos maneras de vivir; y sobre todo, e inevitablemente, dos maneras de morir. Una sola conduce a la Vida. Una sola hace que el deseo del hombre frágil acceda al Deseo del Dios Vivo.