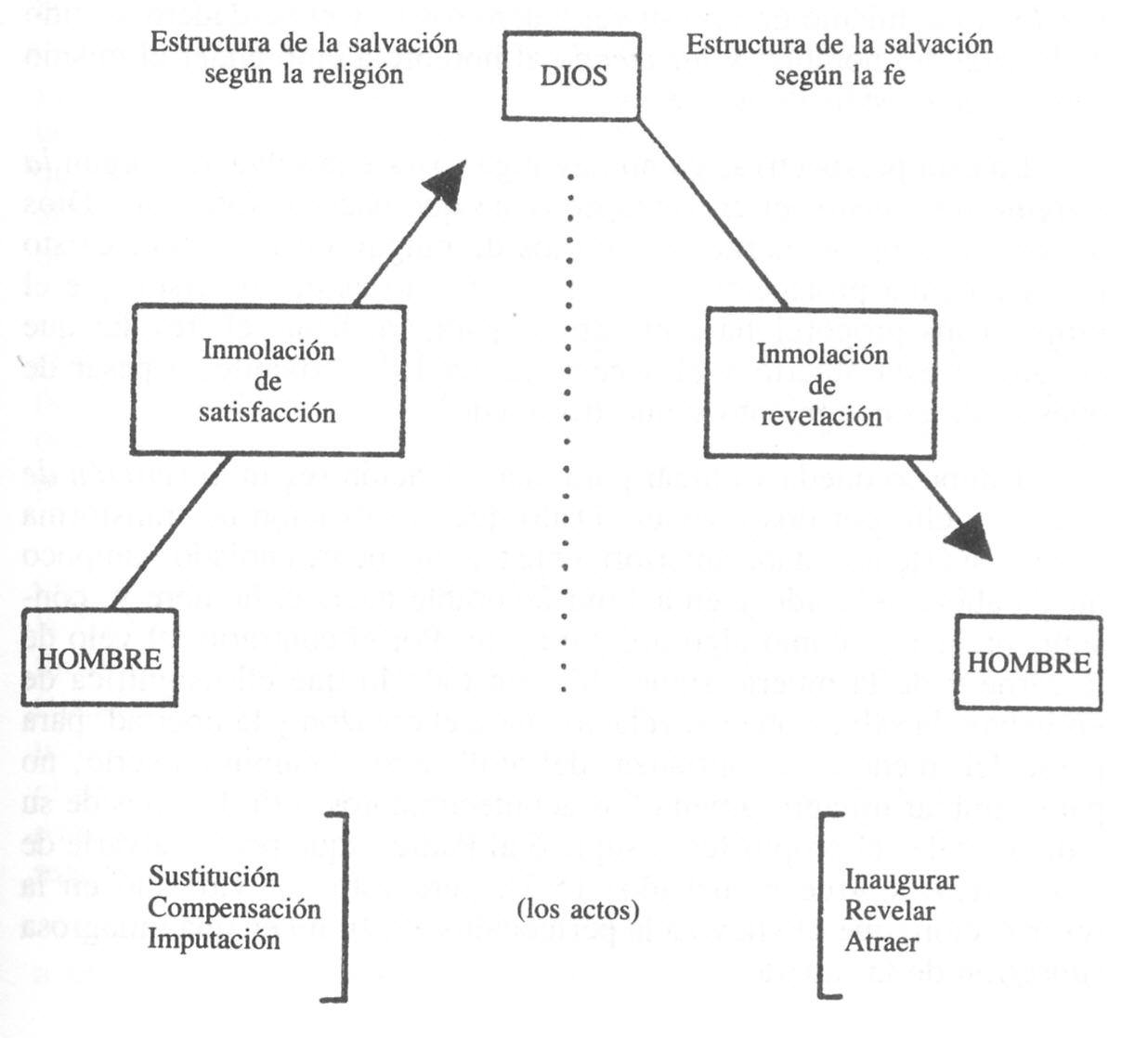
4
La
salvación por revelación
DE UNA PRAXIS INDIVIDUAL A LA SALVACIÓN UNIVERSAL
Juana de Arco observó también una praxis realmente extraordinaria, una autodonación que ella no dudó en llevar hasta la muerte. ¡Y cuántos hombres y mujeres han hecho otro tanto...! Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido jamás declararles salvadores de la humanidad entera. Sus vidas no han pasado de ser otras tantas praxis individuales, ciertamente edificantes, pero en modo alguno dotadas —por causa de la entrega radical de sí mismas— de un valor universal
Por lo que se refiere a Jesús, en cambio, el Evangelio revela el carácter universal de su praxis, no obstante ser individual: «El Hijo del hombre ha venido... a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mt 20,28). Las dos últimas palabras no dejan de tener su dificultad: «rescate» no tiene ninguna connotación de carácter mercantil, sino que significa simplemente «instrumento de liberación»; «muchos» es también un semitismo que, de hecho, no significa un número limitado de hombres, sino «la multitud». Jesús, pues, vino a «servir y dar su vida» —he ahí su praxis individual— «para liberar a la multitud de los hombres» —he ahí la apertura a la salvación universal. ¿Cómo se efectúa el paso de una muerte particular, la de Jesús, a una extensión tal que resulta ser el lugar universal de la salvación?
Hay que reconocerle a la teoría religiosa de la «satisfacción» que, en este aspecto de la universalización, funciona particularmente bien: Jesús es no sólo una víctima perfectamente inocente, y por ello mismo el único individuo cuya muerte no está ya hipotecada por el castigo de los pecados, sino que es además el Hijo de Dios, un ser cuya dignidad es infinita, como infinito es también el valor de cada uno de sus actos. La muerte, en sí particular, de este individuo reviste, de hecho —debido al carácter único e infinito de dicho ser—, un valor universal: es una muerte que «satisface» por todos los pecados de los hombres; consiguientemente, la humanidad entera se ve salvada por ella, liberada de su monstruosa deuda para con Dios. La teoría de la «satisfacción» explica perfectamente esa valoración universal de la muerte de Jesús; pero ésa es también su única ventaja. Junto a los desastrosos defectos que ya veíamos en el capítulo 1, la teoría de la «satisfacción» tiene en su contra, sobre todo, el hecho de que no existe en todo el Nuevo Testamento.
En efecto: para el Nuevo Testamento, lo que otorga a la vida de Jesús —a su praxis llevada hasta la muerte— su valor universal es la Resurrección. Consideremos aquí dos testimonios (ambos relacionados con Pedro, por lo demás) que enmarcan bastante adecuadamente el conjunto del Nuevo Testamento: «Ha sido por el nombre de Jesús, a quien vosotros crucificasteis
y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, y no por ningún otro, se presenta éste aquí sano delante de vosotros» (Hech 4,10-12). «Bendito sea Dios... quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva» (1 Pe 1,3).En cuanto a Pablo, el teólogo de la salvación por excelencia, entiende el problema del mismo modo: si Jesús se hubiera limitado a morir, la suya habría sido una muerte de tantas, una muerte más que añadir al inmenso infortunio humano. «Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe... vuestra fe es vana y estáis todavía en vuestros pecados... y también los que murieron en Cristo perecieron» (1 Cor 15,14.17-18).
A la luz de estos textos, la teoría de la «satisfacción», que vincula la salvación con la muerte, aparece también como definitivamente ilusoria y «vana». Ha sido la renovación bíblica —con libros como el de F.X. Durrwell, La resurrección de Jesús, misterio de salvación—la que ha vuelto a poner la resurrección en su lugar, provocando a la vez un nuevo malestar, una nueva forma de «malcreencia»: se recuperaba la resurrección, sí, pero ¡no se sabía ya qué hacer con la muerte de Jesús! Demasiado vinculada a la horrible exigencia de Dios, la muerte de Jesús se veía ahora relegada al olvido. Después de haberla «cortejado» en exceso, el cristianismo daba la impresión de pretender ahora evitarla lo más posible, como se haría con una persona de dudosa reputación.
Jesús debe ser respetado en su integridad: ni se le debe amputar su vida, en beneficio exclusivamente de sus sufrimientos, ni tampoco su muerte, en beneficio únicamente de su resurrección. Sólo en la estricta unidad de estas tres etapas, la trayectoria de Jesús en su totalidad revela su sentido y su valor de salvación universal.
De hecho, la teoría de la «satisfacción» ha invadido de tal modo y durante tanto tiempo nuestro cristianismo que somos incapaces de percibir la mencionada unidad en el Nuevo Testamento. Parece, en efecto, como si el mismo N. T. no hubiera conseguido unificar la muerte y la resurrección: habría en él una especie de doble lenguaje, el lenguaje de la muerte y de la sangre y el lenguaje de la resurrección y de la vida.
Así, por ejemplo, en la Carta a los Romanos, un escrito que trata eminentemente de la salvación, se encuentran estos dos lenguajes en una aparente duplicidad evangélica. Frente a los paganos, aquellos libertinos, Pablo habla del horror del pecado y de la ofensa hecha a la gloria de Dios, el cual exige, consiguientemente, una «expiación por la sangre» (Rom 3,25), único medio apto para «condenar el pecado en la carne» (Rom 8,3). Por el contrario, frente a los judíos, sus antiguos correligionarios, tan preocupados por las obras personales, que consideraban que eran las que producían la salvación, Pablo opone a esa salvación conquistada por el hombre fiel a todas las exigencias de la Ley (cf. Rom 10,5) una salvación aparentemente fácil, puesto que es realizada por esa obra de Dios que es la resurrección de Jesús.
«Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo» (Rom 10,9).
Pablo, pues, relaciona unas veces la salvación con la sangre, y otras con la resurrección: su lenguaje no parece ser más unificado que el que empleamos nosotros, que redescubrimos la resurrección sin haber conseguido aún liberamos de la teoría de la «satisfacción», como no sea silenciando en lo posible la muerte de Jesús.
¿Habría que buscar la solución en lo que dice R. Girard (Des choses cachées depuis la fondation du monde)? Para este autor, únicamente los evangelios han comprendido debidamente el sentido de la muerte de Jesús, mostrándola no como uno de tantos sacrificios en la horrible historia de la violencia sagrada, sino como la demistificación de este mecanismo victimario. Fuera de los evangelios, los restantes textos del Nuevo Testamento abandonan este terreno de autenticidad para volver a la lectura «sacrificial». El proceso culmina en la Carta a los Hebreos: «El cristianismo sacrificial se apoya en la confusión entre la carta y el texto evangélico» (p. 252). «Hay que constatar que, de cuanto los evangelios nos dicen directamente de Dios, no hay nada que autorice el postulado inevitable en que desemboca la lectura sacrificial de la Carta a los Hebreos. Fue la teología medieval la que formuló plenamente dicho postulado, que no es otro sino el de una exigencia sacrificial por parte del Padre» (pp. 205-206).
La lectura sacrificial de la Carta a los Hebreos constituiría, pues, «un ligero, pero decisivo, regreso a ciertas concepciones veterotestamentarias» (p. 249) como, por ejemplo, las del cuarto Canto del Siervo.
En cuanto a Pablo, para Girard se encuentra más bien del lado de los evangelios, aun cuando ya está «contaminado» de ciertos elementos sacrificiales que acabarán prevaleciendo (p. 216). No es de extrañar, por lo tanto, que se detecte en él una especie de doble lenguaje: ¡sólo los evangelios han sabido hablar correctamente de Jesús y del alcance de su muerte!
Con esta teoría, que yo rechazo, nos hallamos en el núcleo mismo de lo que ha de constituir el tema del presente capítulo. No sólo el Nuevo Testamento en su totalidad representa para mí una «lectura» de Jesús inspirada y, por consiguiente, auténtica, sino que, sobre todo, el contenido mismo de la Carta a los Hebreos, correctamente entendido, no constituye en modo alguno una recaída en lo «sacrificial».
Si la teoría de la satisfacción ha alterado el cristianismo, ninguno de los escritos del Nuevo Testamento tiene la culpa de ello. Y deseo hacerlo ver, en primer lugar, con la Carta a los Hebreos, y luego con la de los Romanos. En ellas descubriremos, a través de sendos lenguajes con simbólicas diferentes, una perfecta unidad de pensamiento y una única y profunda percepción de Jesús Salvador que no «amputa» ninguna parte de la vida de éste, sino que, por el contrario, hace que aparezca su valor de salvación universal en su Resurrección.Con la Carta a los Hebreos analizaremos el lenguaje del Sacrificio, impugnando la teoría de la «satisfacción» por su contenido: el dolor, la sangre y la muerte.
Con la Carta a los Romanos analizaremos el lenguaje de la Justicia, con lo que impugnaremos el aspecto formal del sistema «satisfaccional»: la exigencia compensatoria por parte de Dios.
Y puesto que en el fondo de toda esta reflexión, y animándola, lo que hay es una búsqueda del verdadero rostro de Dios, esta nueva etapa nos hará descubrir que la obra de Jesús no consiste en satisfacer y apaciguar a un Dios enojado y vengativo. La salvación cristiana no consiste en una operación jurídica de satisfacción, sino en una obra existencial de revelación.
Al deseo del hombre que se encuentra aún extraviado en el desconocimiento, la rebeldía y todo tipo de prácticas aberrantes que de ahí se siguen, Dios se le revela como Fuerza de vida para el hombre. Y esta revelación se realiza en la vida de Jesús, a través de todas las etapas de su trayectoria: ante todo, su praxis; y luego la muerte que de ella se deriva y la resurrección, en la que Dios da la razón a Jesús y realiza plenamente su deseo. Esclareciendo de este modo el horizonte del deseo del hombre, Dios lo salva en Jesús, liberándolo y atrayéndolo a una praxis semejante a la de Jesús: la praxis de los hombres salvados.
1. EL LENGUAJE DEL SACRIFICIO
No se trata en este momento de estudiar toda la problemática del sacrificio en la Biblia y en la historia de las religiones emparentadas con ella. Tampoco se trata de analizar la Carta a los Hebreos en su totalidad. Nuestra problemática es muy concreta: al proyectar sobre la vida de Jesús la clave de un lenguaje sacrificial,
¿cómo concibe la Carta el sacrificio?Vamos a mantenernos, pues, estrictamente dentro de la Carta y vamos a fijamos exclusivamente en su forma de desarrollar lo concerniente al sacrificio. Tradicionalmente —y así lo prueba el juicio que da Girard sobre la Carta— ha reinado el más absoluto de los malentendidos en torno al pensamiento sacrificial y sacerdotal de esta Carta. El lector interesado en descubrir una exégesis que, en definitiva, no sea una simple proyección sobre el texto de la teoría satisfaccional podrá acudir provechosamente a los estudios de A. Vanhoye, en especial Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según el Nuevo Testamento (Salamanca 1984), sobre todo la 2. parte.
La alternativa que se plantea al comienzo mismo de nuestro análisis es la siguiente: ¿contiene la Carta una interpretación del sacrificio «materialista» o una interpretación «simbólica»? Llamo «materialista» a la interpretación que ve en la sangre derramada la materialización del sufrimiento y la muerte de la víctima, así como de la exigencia divina y de su satisfacción. Si la Carta a los Hebreos funciona de esta manera, entonces tiene razón Girard: la Carta ha traicionado a los evangelios. O bien, según la perspectiva de la teología tradicional, la Carta ha explicitado el alcance de la muerte de Jesús, relatada por los evangelios, en el sentido de un sacrificio compensatorio; teología a la que las teorías medievales de la satisfacción atribuyeron, en definitiva, un valor prácticamente absoluto.
Y denomino «simbólica» la interpretación que utiliza el lenguaje sacrificial para abordar la vida misma de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, y hacer ver su alcance salvífico, pasando así de lo ritual a lo existencial o, por emplear las categorías que utiliza la Carta, de la «imagen» a la «realidad» (9,23).
1. El sacrificio de las expiaciones según la Carta a los Hebreos
A partir del capítulo 9, la Carta se inspira en la gran fiesta de las Expiaciones, el gran sacrificio anual de renovación de la alianza, para expresar el significado de la vida y la muerte de Jesús.
De hecho, toda la Carta va dirigida a cristianos que parecen haber perdido su vigor y comienzan a añorar el fasto, mucho más visible, de las grandes liturgias judías a las que asistían antes de su conversión a la fe. Esta nostalgia litúrgica —y la consiguiente necesidad en que se ve el autor de responder a ella— se halla ciertamente en el origen de este rebuscado paralelismo entre el sacrificio de las Expiaciones y la vida de Jesús.
Este sacrificio del Gran Perdón —y la guerra de 1967 hizo que todo el mundo conociera el nombre exacto de esta fiesta judía: «Yom Kippur»— era el sacrificio más solemne de la liturgia del Templo: era la única ocasión, en todo el año litúrgico, en que el sumo sacerdote, y sólo él, después de interminables preparativos de purificación, se atrevía a entar en el Sancta Sanctorum para celebrar en él la renovación de la alianza entre Dios y el pueblo.
En función de la descripción que la Carta hace de este sacrificio y de los paralelismos que establece con Jesús, parece realmente que la Carta percibe el sacrificio del Kippur según el proceso que vamos a ver a continuación y que consta esencialmente de cuatro actos litúrgicos.
1.1.
Primer acto: la obtención de la sangrePara una persona moderna —sobre todo si, en el transcurso de un viaje a algún país «exótico», ha asistido a alguna matanza ritual—, el sacrificio no se da más que en el contexto de un rito sangriento y violento. Pero, en realidad, el Antiguo Testamento y las religiones circundantes o emparentadas con él conocían múltiples formas de sacrificio. Una ofrenda de frutos, una libación de aceite o de vino y, sobre todo, el sacrificio de alabanza no tienen nada de violento ni de sangriento y, sin embargo, son auténticos sacrificios.
De hecho, la ejecución forma parte de un sacrificio por razones puramente técnicas. Si se pretende celebrar un sacrificio de alianza cuyo gran símbolo sea la sangre, es técnicamente necesaria la ejecución de un animal, porque ¿cómo obtener la sangre de un animal sin ejecutarlo? O si se quiere celebrar un sacrificio de comunión que culmine en una comida de carne, habrá que matar al animal para asarlo.
Es en este punto donde se enfrentan las interpretaciones materialistas y las simbólicas. Para aquéllas, la ejecución no es un asunto simplemente técnico, sino que constituye el núcleo mismo del sacrificio: el animal sacrificado ocupa el lugar del hombre, cuyo pecado es merecedor de la muerte y que, de este modo, paga su deuda mediante víctima interpuesta.
Personalmente, yo prefiero situarme del lado de las interpretaciones «simbólicas» y adoptar una postura como la de Miqueas 6,6ss. —«¿Entregaré a mi promogénito por mi rebeldía...?»—, en pro de una desnaturalización del sacrificio. En toda religión hay que distinguir entre la intuición primera, en su pureza original, y sus ulteriores corrupciones. La corrupción mercantilista, contra la que luchan los profetas del Antiguo Testamento, no debe ocultar el sentido originario del proceso sacrificial.
Pero no nos compete ahora dilucidar este asunto de carácter general. Lo que ahora nos importa es determinar en cuál de los marcos se sitúa nuestra Carta. Y creemos poder afirmar que su enfoque es claramente simbólico, como lo muestra, ante todo, un pequeño detalle: la facilidad con que la Carta pasa de pronto de la «sangre» al «cuerpo» (10,5-10). Anteriormente había insistido en la sangre, en la necesidad de la misma para el perdón (9,22); pero, si la Carta tuviera una visión «materialista» de los elementos del sacrificio, no podría pasar de repente de la «sangre» al «cuerpo» y decir: «Hemos sido santificados en virtud de la oblación del cuerpo de Jesús» (10,10), después de haber establecido con toda firmeza que «sin efusión de sangre no hay perdón» (9,22).
Con mayor razón, no podría omitir toda mención material y limitarse a decir: «Cristo se ofreció a sí mismo a Dios» (9,14). Por el contrario, si el lenguaje es simbólico, aunque su dependencia del ritual del Kippur le hace a la Carta hablar de «sangre», su dependencia del Salmo 40 —que es citado a partir de 10,4— le permite pasar, sin problemas, a hablar de «cuerpo»; y tanto «sangre» como «cuerpo» se refieren a Jesús en su totalidad, con toda su vida, como veremos más adelante.
Otra prueba aún más significativa: a aquellos nostálgicos de los ritos perfectamente concretos del Templo, la Carta desea recordarles y demostrarles que los cristianos tienen en Jesucristo algo muy superior. El autor de la Carta tiene todos los elementos en su mano para situar el sacrificio de Cristo, de un modo perfectamente concreto y material, en su sangre y en su muerte en la cruz; sin embargo, su tesis a este respecto (5,7) desprecia olímpicamente estos elementos concretos y sangrientos y, para sorpresa del lector atento, se orienta en una dirección completamente distinta. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús; y este sacerdote ha ofrecido su sacrificio: «oraciones y súplicas». «El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas...»: la lectura simbólica y la transcripción existencial correspondiente están perfectamente claras; y ello tiene lugar no en un pasaje secundario, sino en la formulación misma de una tesis fundamental de la Carta. El objeto real del sacrificio no es ni la sangre derramada ni el cuerpo entregado a la muerte, sino la «oración» de Jesús. Lo cual empalma con el consejo que se da a los cristianos al final de la Carta: «Ofrezcamos sin cesar a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre» (13,15). E inmediatamente a continuación, se formula con absoluta naturalidad la gran crítica contra la concepción materialista y compensatoria del sacrificio: «No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente, porque ésos son los sacrificios que agradan a Dios» (13,16).
Una vez asegurado fundamentalmente este contexto de lectura simbólica, podermos volver a la descripción de ese primer tiempo litúrgico del sacrificio de expiación.
Al cabo de un año entero de pecados y de infidelidades a la Alianza con Dios, ¿puede Israel seguir considerándose el pueblo de Dios? Se trata de un problema angustioso, porque Israel no puede sobrevivir como
pueblo si no es siendo pueblo de Dios. Es su vida misma lo que está en juego: es imperiosamente urgente retomar a Dios y renovar la alianza con él. A esta necesidad vital responde, por lo demás, la institución divina de la gran celebración de la Expiación: el mismo Dios invita al pueblo a efectuar esta conversión, que espera que se produzca en el seno mismo del proceso ritual que él ha instituido.Se trata de la vida del pueblo, cuyo símbolo tradicional es, consiguientemente, la sangre. Pero no es posible tomar la sangre del pueblo; por eso deberá ser la sangre de un animal la portadora ritual de dicho significado. En principio, el pueblo comprende el rito y su simbolismo y se identifica con la sangre que el sumo sacerdote recoge.
El pueblo no se identifica con el animal sacrificado ni ve en él una víctima que ocupe su lugar. No hay contexto alguno de castigo ni de sustitución: la ejecución es puramente técnica y sirve únicamente para obtener el símbolo ritual, la sangre, a fin de que la celebración pueda significar la andadura vital de todo el pueblo, que retorna hacia Dios y espera ser acogido por El una vez más.
1.2. Segundo acto: el paso a través del velo
La sangre, recogida en un vaso y transportada por el sumo sacerdote, es, pues, la vida del pueblo. Ahora ya puede efectuarse el proceso ritual de la vuelta a Dios: el pueblo se reconoce simbólicamente representado, y Dios, por su parte, significa su presencia en medio del pueblo mediante la serie de símbolos que se encuentran en el interior del Sancta Sanctorum, en el que, por lo tanto, va a entrar el sumo sacerdote, condensando ritualmente en su persona toda la andadura existencial del pueblo entero.
Es el momento dramático por excelencia; el anterior sólo era un momento preparatorio. La carga dramática proviene, por una parte, de la singularidad del rito (efectuado una sola vez al año y únicamente por el sumo sacerdote) y, por otra, del misterio inaprehensible de Dios, en el que el sumo sacerdote se introduce, y de lo que allí se ventila: la vida del pueblo. En el momento en que el sumo sacerdote atraviesa el velo y desaparece en el interior del Sancta Sanctorum, la angustia ritual alcanza su punto culminante: ahora puede suceder todo, lo mejor y lo peor. Lo peor: que Dios, asqueado de su pueblo, se niegue a renovar la alianza, lo cual supondría la ruina y la desaparición de Israel. Lo mejor: que Dios, fiel a su alianza y a la fiesta que él mismo ha instituido para su renovación anual, acoja al pueblo, con lo cual Israel sabrá que sigue siendo pueblo de Dios y habrá reencontrado la plenitud de su vida.
1.3.
Tercer acto: la aspersión del propiciatorioDe hecho, en el Sancta Sanctorum simboliza Dios su presencia mediante un vacío. Al otro lado del velo, el sumo sacerdote va a descubrir el arca de la alianza, una especie de cofre, en el que se contienen las tablas de la Ley, recubierto de oro y flanqueado a ambos lados por sendas estatuas que representan a otros tantos querubines.
Ninguno de esos objetos representa a Dios, porque el Innombrable no puede ser representado por ningún tipo de imagen. Dios ofrece su presencia inaprehensible en el Vacío que hay encima del arca, entre ambos querubines: allí está el corazón del Templo, la meta simbólica de toda la andadura ritual de expiación.
Ritualmente, la renovación de la alianza se producirá en el momento en que ambos símbolos, el Vacío y la Sangre, se encuentren. Y este último encuentro ritual se efectúa mediante una aspersión de sangre, la cual, inevitablemente, cae sobre la tapa de oro del arca. Esta tapa de oro, que tiene una importancia ritual verdaderamente central, se denomina «propiciatorio», y la sangre que cae sobre ella constituye la prueba ritual de que la Alianza ha sido renovada y los pecados han quedado expiados (es decir, suprimidos por el perdón fiel de Dios). De acuerdo con su contenido simbólico, la sangre que cae sobre el propiciatorio es la vida del pueblo, que ha recuperado su condición de pueblo de Dios; es
la vida de Israel, renovada y plenamente realizada por la proximidad recobrada con su Dios, y recobrada al término de un proceso no compensatorio (en virtud de los dolores y la muerte de la víctima que sustituye al pueblo), sino existencial: un proceso de conversión que se significa en el rito. Toda la eficacia del rito proviene de Dios, que fue quien lo instituyó para el pueblo como un medio visible, concreto, sorprendente y festivo de retomar constantemente a Dios y de reencontrar la fe y el gozo de ser pueblo de Dios.1.4. Cuarto acto: la aspersión del pueblo
La sangre que cae sobre el propiciatorio es, pues, la vida del pueblo, renovada y plenamente realizada ahora en la alianza con Dios. Pero el pueblo, que permanece fuera, aún no lo sabe. Por eso es preciso que le sea notificado y que, aceptándolo, lo ratifique. Es preciso que la Sangre, preñada ahora de todas esas significaciones salvíficas, regrese a su portador simbólico: el pueblo. Por eso es por lo que el sumo sacerdote no rocía el propiciatorio más que con una parte de la sangre, reservando otra parte de la misma para efectuar la aspersión sobre el pueblo.
El sumo sacerdote, actor ritual y testigo de la alianza renovada, sale de nuevo ante el pueblo y lo asperja diciendo: «He aquí la sangre de la alianza». El pueblo, que lo acoge con fe, sabe que a través de ese gesto
es Dios quien le da su vida, renovada y hecha de nuevo perfecta, puesto que está nuevamente fundada en la alianza con el Dios Vivo y Perfecto.El proceso ritual queda así consumado, y ya sólo tiene eficacia en el pueblo en la medida en que éste se integre verdaderamente en el rito y emprenda existencialmente ese camino al que Dios le invita y en el que le acoge para revelarle de nuevo su fidelidad a la alianza.
1.5. ¿Qué es, pues, el sacrificio?
Este proceso ritual es un «sacrificio»; es incluso el sacrificio por excelencia del ritual judío. Y una vez comprendido su funcionamiento simbólico, podemos ahora intentar una definición del sacrificio, resumiendo en una fórmula concisa lo esencial de dicho acto, tal como en todo caso lo entiende la Carta a los Hebreos y lo aplica a la vida de Cristo. El sacrificio, en el plano ritual, es, pues, un acto simbólico por el que el pueblo puede acceder a Dios para encontrar en la comunión con El su propia plenitud. ACCESO, COMUNIÓN y PLENITUD son los puntos fundamentales de esta definición. Todo el proceso se desarrolla en el rito y el símbolo: no es, pues, la materialidad de las ofrendas, ni la sangre ni la muerte, lo que abre el acceso a Dios, sino más bien la verdad interior y personal de la andadura expresada en el rito simbólico.
Este aspecto queda subrayado, además, por el hecho de que, para la Carta a los Hebreos, el sacrificio de expiación no es considerado como una invención del hombre (el esfuerzo de éste por poner a Dios de su parte), sino más bien como una institución y una revelación de Dios.
Naturalmente, lo que hay ahí es una «primera alianza» (8,7) que, por lo tanto, deberá tener su plena realización en la «nueva» (8,13), la cual hará que aquélla quede anticuada. Y, por supuesto, se trataba sobre todo de revelar que todo aquello no era más que un comienzo, una «sombra de los bienes futuros» (10,1), «una figura del tiempo presente» (9,9). «El Espíritu Santo daba a entender de esa manera que aún no estaba abierto el camino del santuario...» (9,8). Dios, por consiguiente, ya se estaba revelando, aunque a la vez preparaba la etapa ulterior y definitiva. Este tema, fundamental para la Carta a los Hebreos, sirve de obertura a toda la Carta: «Después de haber hablado Dios en el pasado de una manera fragmentaria y de muchos modos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo...» (1,1-2).
El sacrificio, incluido el de la antigua alianza, figura del de Jesús, está situado ya en un contexto de revelación. Es Dios quien instituye y da a su pueblo el gran rito anual por el que El habrá de ser nuevamente reconocido como el Dios fiel a la alianza. En este sacrificio que El mismo da al pueblo para que lo celebre, es Dios, por consiguiente, quien abre al pueblo la posibilidad de acceder de nuevo al Dios de la alianza y recuperar, en la comunión con El, su propia perfección de pueblo de Dios.
2. El sacrificio de Jesús en la Carta a los Hebreos
Pasamos ahora de lo ritual a lo existencial: no se trata ya de vivir e interiorizar un proceso de conversión expresándolo y celebrándolo con ritos simbólicos; ahora, con Jesús, es toda su vida la que se percibe como un acceso a Dios; es toda su vida la que es comprendida como un sacrificio, el sacrificio definitivo, realizado «de una vez para siempre». Y puesto que el rito sacrificial sirve de «clave de lectura», vamos a volvernos a encontrar —aplicados ahora a la vida de Jesús e interpretando ésta como el acto fundante de la salvación— con los cuatro elementos constitutivos del sacrificio.
2.1. La existencia de Jesús
En el plano ritual, el sacrificio comienza con la obtención de la sangre como símbolo (la sangre es la vida) y, consiguientemente, con la constitución del pueblo en actor sacrificial, deseoso de integrarse de lleno en el proceso ritual.
Por lo que se refiere a Jesús, este primer acto corresponde a su vida real, con su praxis concreta desde el principio hasta el final. Dejando a los evangelios la tarea de describir esta etapa detalladamente, la Carta se limita a fijar sus momentos y ejes esenciales.
Está, en primer lugar, la entrada en la vida, de la que se subraya el espíritu con que es vivida: «Al entrar en este mundo, (Cristo) dice: `Sacrificio y oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo... Entonces dije: ¡He aquí que vengo... a hacer, oh Dios, tu voluntad!'» (10,5ss.).
También se expresa lo esencial de la existencia de Jesús y de su proyecto; existe un sentido, un sentido fundamental, que preside toda la vida de Jesús: «Hacer la voluntad de Dios». No sabemos aún lo que estas palabras significan exactamente; pero, por encima de todo, no hay que atribuirles a priori el sentido que nos han enseñado a darles en el marco de la teoría de la «satisfacción», según la cual la voluntad de Dios consiste en que Jesús sufra y pague por los demás.
A la luz del citado sentido fundamental, comienza el sacrificio de Jesús, su trayectoria de acceso a Dios: «He aquí que vengo». Es
la primera etapa del sacrificio, la obtención de la «sangre» —es decir, la vida de Jesús—, la constitución de Jesús en actor sacrificial.De pasada, hay que hacer notar que de esta forma se confirma la interpretación simbólica —no realista ni dolorista— del sacrificio. La ejecución de la víctima es una exigencia puramente técnica, un acto secundario y accesorio. Por eso, en el caso de Jesús, este primer acto, lejos de conllevar una ejecución (una muerte), lo constituye una «entrada en el mundo» (un nacimiento), una vida que se estructura en torno a su sentido fundamental. Lo esencial en este lenguaje simbólico que habla de «sangre» es, consiguientemente, la vida real de Jesús, que se encuentra globalmente significada de esa manera.
El segundo aspecto que recoge la Carta se refiere a la clase de mundo en que entra Jesús: un mundo-prisión, una existencia-impasse, una vida de esclavitud:
«...así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al Diablo, y liberar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud» (2,14s.).
La existencia del hombre es una prisión, cuyo carcelero es Satanás; sus muros son la carne, la sangre y la muerte, es decir, la condición frágil y mortal del hombre; y éste, el hombre, con su deseo infinito de vida y de felicidad, es el prisionero. Dicho deseo va a enloquecer de miedo, va a replegarse sobre sí mismo y va a tratar constantemente, en vano, de realizarse al precio que sea, por mucha violencia que entrañe. Esta condición humana es un atolladero, porque este mundo está poblado de esclavos, esclavos del miedo y del sin-sentido, que los arroja sobre sí mismo y sobre todas las aberraciones de sus enloquecidos deseos. Estos hombres son seres «ignorantes y extraviados» (5,2), y esa ignorancia y el consiguiente extravío postulan una vital y urgente necesidad de revelación que les permita llegar a conocer el sentido de su vida, así como algún tipo de guía que les haga salir del atolladero.
Jesús va a entrar en esta existencia y va a participar plenamente de esta difícil condición. Pero la Carta se limita a exponer lo esencial: su inmersión en la condición humana:
«...el cual, habiendo ofrecido en los días de su carne (= a lo largo de su vida terrena, sobre todo frente a la muerte) oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y, aun siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia...» (5,7s).
La debilidad de la carne, con su enorme miedo a la muerte; el deseo enloquecido en medio del clamor y las lágrimas; los sufrimientos., en los que se anuncia ya la muerte irreversible...: Jesús ha «entrado en este mundo» verdadera y totalmente y, aparentemente, también él ha quedado atrapado en el atolladero del miedo.
De este modo, en el primer acto sacrificial la «Sangre» ha quedado ya plenamente constituida; la «Sangre» es la vida de Jesús, sumida de lleno en el dramático absurdo de la condición humana.
2.1.1. Del miedo a la obediencia
Si Jesús no hubiera hecho más que «compartir la condición humana», no sería sino uno de tantos esclavos. Si, por el contrario, vive esta condición de fragilidad y de muerte con una referencia nueva y única, entonces podrá ser el agente de una transformación. La referencia de la existencia de los hombres es «el miedo ala muerte» (2,15); la de Jesús es «la obediencia» (5,8), la adhesión a la «voluntad de Dios» (10,9).
«Obediencia» y «voluntad de Dios»: dos conceptos viciados por la teoría de la «satisfacción», según la cual Dios quería tener una víctima cuyos sufrimientos y muerte acabaran reparando su honor, infinitamente ofendido; y habría sido a esta «voluntad» de Dios a la que habría «obedecido» Jesús.
Si, en lugar de interpretarlo con nociones preestablecidas, examináramos con objetividad el texto de la Carta a los Hebreos, descubriríamos que la «voluntad de Dios» encierra un contenido muy distinto. En primer lugar, un contenido general: «Dios
quería llevar muchos hijos a la gloria» (2,10); y luego un contenido particular, propio de la vida de Jesús: quería «perfeccionar mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación» (2,10).Dicho de otro modo: la voluntad de Dios es hacer de la vida humana —con su debilidad, sus sufrimientos y, finalmente, su muerte— un camino hacia la vida, hacia la realización plena, hacia la perfección. Dios quiere, pues, inaugurar este proyecto y revelarlo comenzando por Jesús, haciendo de éste el «inaugurador de la salvación».
Por lo que se refiere a la obediencia, la mejor definición nos la proporciona su propia etimología. En griego, obediencia es «hypakoé» (palabra formada por «akoé», que significa «escucha», e «hypo», que significa «debajo»). Obedecer, por consiguiente, es ponerse
bajo una palabra que se escucha. La misma construcción encontramos en latín («ob-audire»), en francés (ob-ouir») y en alemán («horchen» - «gehorchen»). El que obedece, al hacer de esta obediencia —como Jesús—la referencia central y constante de su proyecto y de su praxis de vida, es un hombre que estructura su vida en tomo a la escucha de una palabra.Y la palabra de que se trata, en Jesús, es la voluntad de Dios de hacer de la condición humana un camino hacia la vida y la perfección. Allí donde los hombres no «obedecen» más que a su miedo a la muerte, Jesús, por su parte, «obedece» a una voz distinta: la del Dios de la vida. «En los días de su carne», en la extrema debilidad de la muerte inminente, Jesús experimenta el más profundo desamparo en medio de «clamor y lágrimas» (5,7). Pero —y aquí radica la novedad— hace de ese desamparo una oración y una súplica dirigida a Dios, a quien conoce como «el que puede salvarle de la muerte» (5,7). Y en esto se mostró su obediencia, en lugar del temor; una obediencia que «se aprende a través de los sufrimientos» (5,8): sólo en esta situación extrema de debilidad puede el hombre acabar de hacerse verdaderamente un ser que se sitúa por completo bajo la palabra de Dios para escucharla y adherirse a ella.
2.1.2. Toda la praxis concreta de Jesús
De un lado, hay una «esclavitud», una existencia-impasse, porque el deseo choca dolorosamente con un horizonte cegado por el miedo a la muerte; del otro, una existencia «que viene», un hombre cuyo deseo se abre a un Dios que quiere la vida para los hombres. La Carta se limita a exponer estos sucintos rasgos, que, sin embargo, resultan fundamentales, hasta el punto de que no se acaba nunca de evocar su contenido, y menos aún de lograr que afecten plenamente a la propia experiencia. Por muy rápida, sucinta e intuitiva que pueda ser, esta descripción, sin embargo, nos remite inequívocamente a todo lo que hemos logrado saber acerca de Jesús, su vida y su praxis.
Este es el contenido completo del primer acto sacrificial. Corresponde al lector introducir aquí las informaciones obtenidas en el capítulo anterior.La Carta —puesto que no es ese su propósito ni ella es un evangelio— se ha limitado a consignar el marco de dicha vida: «la entrada en el mundo» (10,5) y la inminencia de la salida del mismo (5,7s.). No describe, pues, más que sus dos grandes ejes: de una parte, la participación en la condición humana en su totalidad; de otra, la diferencia: la obediencia, en lugar del temor. Por lo que se refiere a esta obediencia, a esta praxis centrada en la escucha de la verdad de Dios, ya la hemos estudiado detenidamente —en el contexto del Evangelio—en el capítulo anterior, que es lo que ahora nos permite unificar plenamente la vida y el sacrificio de Jesús, puesto que este último constituye su primer acto y, por consiguiente, la base constitutiva de los actos subsiguientes.
La «sangre» de Jesús, al nivel del primer acto sacrificial, es, pues, la expresión simbólica para referirse a la vida de Jesús, con su inserción total en la condición humana, pero también con su diferencia: la obediencia, en lugar del temor; la praxis concreta en contra de todas las mentiras humanas, en lugar de las dominaciones y apariencias del deseo humano enloquecido, en lugar de las cobardías y abandonos del deseo humano desesperado.
2.2. La muerte de Jesús
Tras la obtención de la sangre, el sacrificio de las expiaciones proseguía con el paso a través del velo. En su proceso ritual, este segundo acto, por preñado que pueda estar de una dramática simbólica, no conllevaba muerte alguna. Al pasar de lo ritual a lo existencial —el paso a través del velo—, ese salir del espacio humano para desaparecer en un más allá misterioso se convierte ahora en un «paso a través de su propia carne» (10,20): en la vida real de Jesús es ahora el tiempo de la muerte.
El velo del Sancta Sanctorum, esa separación infranqueable entre los hombres y Dios, se convierte, pues, en «el velo de la carne» (10,20), el velo de la extrema fragilidad humana. Ahora bien, cuando la existencia humana llega a esta zona de la muerte y se ve obligada a franquear tal umbral, ¿adónde va?
Más allá de este velo, ya no hay un espacio ritual simbólico: el interior de una tienda, o unos objetos de culto... Al atravesar el «velo de la carne» se accede a «una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo» (9,11): «Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro...» (9,24).
Esta muerte es, pues, el paso a través del velo —infranqueable en cualesquiera otras circunstancias— que separa el espacio del hombre del de Dios, la existencia humana —hecha de fragilidad y de temor, de desconocimiento y de extravío— del espacio divino, donde la vida es perfecta. Por eso es por lo que el «paso a través del velo» se denomina también «travesía de los cielos» (4,14).
Otra variación simbólica: Jesús resulta ser el ancla que atraviesa el «velo» infranqueable de las aguas para llegar hasta la solidez del fondo y agarrarse a él (6,19).
La Carta no ignora que esta muerte de Jesús no es algo mítico, sino un acontecimiento histórico cuyo sentido y cuya causa radican en la propia praxis de Jesús. La Carta sabe que, si Jesús tuvo que morir, fue por causa de una opción de vida a la que se mantuvo fiel, a pesar de la mortal oposición que su praxis no tardó en provocar. Jesús es el que «renunció al gozo que se le proponía» (12,2) —si bien esta formulación no deja de ser un tanto vaga, sin embargo es inevitable pensar en la triple propuesta de felicidad y de éxito que le hace Satanás en las famosas tentaciones—, y es también «el que soportó la cruz sin miedo a la ignominia» (12,2), el que «soportó tal contradicción contra sí mismo de parte de los pecadores» (12,3) y aquel a quien, finalmente, humillaron los poderosos arrojándolo fuera de la ciudad (13,12-13). La condena a muerte de Jesús, por lo tanto, es, evidentemente, la culminación de esa su constante praxis que hemos calificado como «rechazo de rodo mesianismo de poder» y «opción por un mesianismo humano de veracidad». El paralelismo que se establece entre Moisés y Jesús gira precisamente en torno a esta oposición:
«Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero gozo del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo...» (11,24-26).
Rechazo de las mentiras, del poder, de la riqueza y los goces que ésta proporciona; consagración a una lucha humana en favor de la verdad y en solidaridad con un pueblo: la praxis de Moisés, primer precursor y guía de un pueblo, preanuncia la de Jesús, que en la Carta a los Hebreos aparece resumida en absoluta identidad con la praxis que el Evangelio le atribuye.
Por eso la Carta no tiene que desarrollar este aspecto: ésa es tarea de los evangelios. La Carta sólo se fija en lo esencial, el acontecimiento, para deducir de él todo su alcance salvífico aplicándole la clave de interpretación sacrificial.
Al nivel de este segundo acto, la muerte, aún no hay nada terminado: la «sangre» sigue siendo la vida de Jesús, la cual, gracias a la «obediencia» de éste, ha escapado al «temor a la muerte» y a sus consecuencias prácticas y se ha comprometido voluntariamente en un camino de veracidad y fragilidad, a cuyo término se encuentra la muerte. La «sangre» de Jesús, esa sangre ahora «derramada» —cosa que sólo puede decirse de la simbólica ritual, porque la cruz no es un suplicio sangriento—, es, por consiguiente, la vida de Jesús empujada a la muerte por quienes se oponían a su praxis. Aún no hay nada resuelto, aún no hay nada salvado, y sigue estando planteado el problema humano por excelencia: ¿se ha sumido esta vida en el vacío y en la nada, como todas las vidas, y entonces el hombre tiene motivos para tener miedo, para vivir su existencia como un callejón sin salida, para vivir la vida como una prisión que, sencillamente, hay que hacer confortable a toda costa?; ¿se ha «derramado» esta «sangre» para nada?; ¿es Jesús, al igual que cualquier hombre, una «pasión inútil»?
2.3. El acceso de Jesús a la perfección
El tercer acto del sacrificio de las expiaciones lo constituía la «aspersión» del santuario, donde se renovaba la alianza y, consiguientemente, quedaban los pecados expiados, borrados por la confluencia de dos símbolos: la «sangre», expresión del pueblo, y el «vacío» existente encima del arca, expresión de la presencia de Dios. Sólo en este tercer acto queda consumado el sacrificio, mientras que el cuarto acto no es más que su anuncio y su ratificación en medio del pueblo.
Más allá del «velo de la carne», por detrás de la muerte, Jesús ha llegado junto a Dios y «se sienta a la diestra de Dios para siempre» (10,12). Este lenguaje simbólico viene a añadir a las referencias sacrificiales y sacerdotales la de la entronización real. La dimensión de comunión con Dios y de consumación en plenitud de la vida de Jesús se encuentra inequívocamente afirmada. Ahora ha quedado concluido el sacrificio único de Jesús, el cual, a través de su muerte como conclusión lógica de su praxis, ha accedido a Dios con toda su vida, ha entrado en la comunión con él y ha encontrado ahí su propia perfección. Acceso, comunión y perfección: los tres términos que definen el sacrificio en una visión no ya ritual, sino existencial, han sido aplicados a Jesús para expresar la dimensión salvífica de este ser y para precisar que en él acaban realizándose todas las promesas anteriores. En Jesús, al fin, Dios habla «definitivamente».
2.3.1. Dios ha hecho perfecto a Jesús
Esta afirmación constituye la principal tesis de la Carta (2,10; 5,9; 7,28), y la perfección a que se refiere es, concretamente, la resurrección.
Para tratarse de una Carta que tiene fama de insistir excesivamente en el aspecto de la reparación sangrienta y de la expiación dolorosa,
esta inversión de perspectiva puede resultar sorprendente. Sin embargo, la dimensión central de la resurrección es evidente a lo largo de toda la Carta, con tal de que no se lea el texto desde los a priori religiosos de las teorías de la «satisfacción».Ante todo, fijémonos en el marco global de la Carta. La «obertura» cae de lleno bajo el signo de la resurrección: «después de que, en el pasado, Dios hablara a nuestros padres de una manera fragmentaria y de muchos modos...» (1,1); después de todas esas palabras «parciales», Dios pronuncia la palabra definitiva en su Hijo resucitado, «sentado a la diestra de la Majestad en las alturas» (1,3); en ese Hijo al que la resurrección ha otorgado un nombre —y, consiguientemente, una existencia y un papel— superior a todo cuanto existe, incluidos los ángeles (1,4ss. ); en ese Hijo al que el Padre «introduce como primogénito suyo en el mundo nuevo» (1,6). Todo el capítulo introductorio se presenta como una maravillosa obertura cuyos acordes giran en torno al tema central: Dios ha hablado definitivamente en Jesús resucitado.
En el otro extremo de la Carta, y acabando de enmarcarla, reaparece de nuevo el tema de la resurrección como una verdadera definición de Dios y de su obra: nuestro Dios es, esencialmente, el que «resucitó a Jesús de entre los muertos... en virtud de la sangre de una alianza eterna», el que le ha hecho «Señor» y «Gran Pastor de las ovejas» (13,20-21).
Hacer «perfecto» a Jesús significa también —y «de manera idéntica», si pasamos al lenguaje sacrificial— entronizarlo como sumo sacerdote: «Aun siendo Hijo, con lo que padeció experimento la obediencia; y, llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote...» (5,8-10). Resurrección y entronización como sumo sacerdote son conceptos idénticos en cuanto a su contenido, y sólo se diferencian en el lenguaje simbólico utilizado. Dicha identidad quedó particularmente subrayada por la proximidad de sendas citas de los salmos aplicadas a Jesús: «Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy» (se refiere a la resurrección) y «Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec» (5,5-6). Esta doble resonancia del tema «hacer perfecto» resulta posible, lingüísticamente hablando, porque la traducción griega del Antiguo Testamento ya había acuñado este término para designar la consagración sacerdotal. Pero es, sobre todo, al nivel de los contenidos y de su valor salvífico como debemos acabar de captar este lenguaje sacrificial y redescubrir la profunda identidad real entre el resucitado y el sumo sacerdote que ofrece su sacrificio de expiación de una vez para siempre.
De hecho, ser sumo sacerdote significa, esencialmente, ofecer el gran sacrificio anual de las expiaciones. Pero con Jesús se ha pasado resueltamente de lo ritual a lo existencial. La función ritual del sumo sacerdote consistía, en definitiva, en asperjar el propiciatorio; y era en este rito en el que la «sangre» —es decir, el pueblo con toda su vida— volvía a encontrarse en conmunión con su Dios y recobraba su vida «perfecta» como pueblo de Dios.
Al pasar de lo ritual a lo existencial, esa «sangre» en la que culmina el sacrificio es la vida de Jesús hecha perfecta junto a Dios. La «sangre» es la vida;
y la «sangre» del sacrificio consumado es la vida resucitada, es Jesús resucitado.Sólo un correcto y exhaustivo análisis del rito sacrificial y de su lenguaje permite, por encima de todas la imágenes habituales, percibir esta sorprendente identidad entre «sangre» y resurrección, así como entre «Resucitado» y «sumo sacerdote».
A lo largo del sacrificio, la «sangre» ha ido evolucionando: aun tratándose siempre de la vida de Jesús, en primer lugar se ha tratado de la existencia histórica del mismo Jesús (I acto); a continuación, de la «sangre» derramada, la muerte (II acto); y, finalmente, de la «sangre» sobre el propiciatorio, de la vida consumada junto a Dios, de la resurrección (III acto). Y el sacrificio sólo existe en y a través del conjunto.
Lejos, pues, de quedarse en la muerte y el sufrimiento, el verdadero lenguaje sacrificial hace de ellos una etapa de «transición», porque la consumación de todo el proceso sacrificial es la vida del hombre hecha perfecta junto a Dios. Lejos también, por lo tanto, de definir el sacerdocio de Jesús por un acto de muerte, el verdadero lenguaje sacrificial lo define como la dignidad del hombre capaz de atreverse a emprender la gran travesía humana hasta Dios y hasta su vida acogedora. Es la resurrección, la perfección de la vida humana junto a Dios, lo que define el sacrificio y el sacerdocio. Por eso, e independientemente de las diferencias de lenguaje, que ya no deberían engañamos, «sangre» y resurrección, «sumo sacerdote» y resucitado se refieren a la misma realidad, y una realidad que salva: la vida humana y su gran aventura, desde su «entrada en el mundo» hasta su acceso junto a Dios. La «sangre» que salva no es la de la muerte, sino la de la resurrección.
No hay en el Nuevo Testamento duplicidad alguna entre el lenguaje sacrificial y el lenguaje de la resurrección. Invocar la sangre de Jesús (Rom 3,25) o el señorio del Resucitado (Rom 10,9) significa afirmar, con lenguajes diferentes, realidades perfectamente idénticas: la totalidad de la vida de Jesús que ha llegado, mediante su praxis de verdad hasta la muerte, a la plenitud de la resurrección.
2.3.2. Dios ha hecho de Jesús el Salvador
Según la simbólica sacrificial aplicada a Jesús, éste es «sumo sacerdote», y su papel se realiza en la ofrenda del «sacrificio» por los pecados del pueblo. Y la salvación obtenida consiste, pues, en la expiación —o purificación, o abolición— de los pecados: «Se ha manifestado ahora una sola vez, en la plenitud de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante el sacrificio de sí mismo... Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de la multitud...» (9,26-28). También aquí hay que saber descifrar el lenguaje sacrificial.
La transición de lo ritual a lo existencial es tan espontánea, tan natural, que se insinúa prácticamente a lo largo de todo el texto: sin previo aviso, brota una fórmula diferente que no proviene ya de la simbólica litúrgica. Así, por ejemplo, cuando dice: «y penetró en el santuario de una vez para siempre... consiguiendo una liberación definitiva» (9,12), nos hallamos en pleno contexto existencial, porque esa «liberación» se refiere a la esclavitud en que anteriormente tenía a los hombres el miedo a la muerte (2,15).
Incluso, a veces, ambos lenguajes coexisten en la misma frase: «Mediante una sola oblación, Jesús ha llevado a la perfección para siempre a los santificados» (10,14). «Santificar» proviene de la simbólica ritual; «llevar a la perfección», por el contrario, se refiere a la resurrección, a la vida del hombre realmente plenificada mediante su acceso junto a Dios.
Pero la formulación más completa a este respecto es, evidentemente, la que efectúa la transición entre la exposición teológica y la parte exhortativa que de ella se desprende:
«Teniendo, pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe... mantengamos firme la confesión de la esperanza...» (10,19ss.).
El apoyo del lenguaje ritual sigue existiendo, pero esta simbólica se inclina inequívocamente hacia lo existencial cuando se dice: «a través del velo, es decir, de su propia carne (o de su humanidad)». A partir de ahí puede recomponerse toda la línea argumental: el «santuario» es Dios y el espacio de perfección que Dios ofrece junto a sí al hombre; la «entrada en el santuario en virtud de la sangre de Jesús» es toda la existencia de éste, que culminó en la resurrección, porque la «sangre de Jesús» es a la vez su vida hecha perfecta junto a Dios.
De este modo ha quedado «inaugurado un camino a través de la carne»: el atolladero de la existencia humana ha quedado, pues, resuelto, la esclavitud del miedo a la muerte ha sido abolida,
y se ha abierto un camino, a través de la muerte, hacia la vida. El temor cede su lugar a una «seguridad plena», y el absurdo a la esperanza.La imagen del camino abierto resulta central para todo el conjunto, porque manifiesta el carácter eminentemente dinámico de la salvación realizada por el sacrificio de Jesús. Para la Carta, Jesús es, esencialmente, un hombre en marcha, pero cuya marcha va a acabar llegando hasta el final, «inaugurando así un camino nuevo y vivo». Tras él, también los creyentes, antaño atascados en el atolladero, se convierten en otras tantas existencias en marcha. El acto por excelencia del creyente es el de «acercarse a Dios», «avanzar hacia Dios», y esta noción se repite con frecuencia en la Carta: el camino está abierto; hagamos, pues, de toda nuestra vida una marcha esforzada y resuelta hacia el futuro que se nos ha revelado y ofrecido. Hagamos como Abraham, el padre de los creyentes, cuya figura es ejemplar, porque «salió» (11,8) y supo ser siempre nómada, en movimiento, sin detenerse ni instalarse jamás, «porque esperaba la ciudad asentada sobre cimientos (la Jerusalén celeste), cuyo arquitecto y constructor es Dios» (11,10).
A quien conozca siquiera un poco la montaña y el alpinismo, la imagen del camino le resultará familiar. Imaginemos a unos hombres que han quedado bloqueados en una pared; su inexperiencia les ha hecho avanzar demasiado, y ahora ya no saben por dónde deben pasar. Al no poder avanzar ni volver atrás, están perdidos. Pero de pronto se les une un guía que toma el mando y, escalando delante de ellos, les muestra el camino para salir de la pared: se han salvado.
Pues bien, ése es el título que se atribuye a Jesús: el de guía, jefe, precursor, iniciador (2,10; 6,20; 12,2). Tras él, los creyentes podrán «correr con fortaleza la prueba que se les propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe» (12,1-2). Avanzando por el camino que él ha inaugurado, sabrán que es por ahí por donde Jesús «lleva a la perfección (de la vida junto a Dios) para siempre a los santificados» (10,14).
Pero la imagen es también «marina»: Jesús es el ancla que, arrojada al agua, atraviesa el velo de las agitadas olas, se clava en el fondo y, a través de la cuerda, comunica al barco la seguridad que éste no podría hallar en medio del oleaje. «Asiéndonos a la esperanza propuesta, que nosotros tenemos como segura y sólida ancla de nuestra alma, y que penetra hasta más allá del velo, adonde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho... Sumo Sacerdote para siempre» (6,18-20).
Esta última imagen, no obstante, tiene sus límites: jamás se ha visto que un barco siga a su ancla, a menos que se hunda. La imagen es válida tan sólo para el tiempo de la esperanza, para el tiempo en que el «barco» resiste a las olas, a los asaltos del miedo, afianzándose en el anclaje de su esperanza mediante la cuerda de la fe que le une al precursor resucitado.
2.4.
El anuncio de la feCon el tercer acto, el de la «sangre» sobre el propiciatorio, es decir, el de la vida hecha perfecta junto a Dios, el sacrificio llega a su fin; ya sólo hace falta que el éxito del proceso sea conocido por el pueblo, a fin de que éste acabe por adherirse a él y habitarlo a través de toda su fe y toda su vida. El último acto es, pues, el de la aspersión sobre el pueblo de la sangre de la alianza: simbólicamente, se devuelve al pueblo su propia vida, pero ahora transformada y enriquecida por la vida misma de Dios.
«Vosotros, en cambio, os habéis acercado... a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora (sobre el pueblo) de una sangre más elocuente que la de Abal. Guardaos de rechazar al que os habla» (12,22-25). Ahora es, pues, el tiempo de la «sangre que habla», de Dios, que habla de manera definitiva mediante la sangre de Jesús, es decir, mediante esa vida llegada, a través de la muerte, a la perfección. Es, pues, el tiempo del anuncio de la fe, a fin de que se conozca la vida nueva y de que los hombres —saliendo de sus existencias cegadas por el miedo, enloquecidas en la ignorancia y perturbadas por el extravío— se embarquen en ella con intención de perseverar, con seguridad y ayudándose recíprocamente; a fin de que se conviertan en «los partícipes de Cristo» (3,14).
Lo que se anuncia es una salvación universal para todos los hombres «sus hermanos, a quienes tuvo (Jesús) que asemejarse en todo» (2,17). Es preciso, pues, que todos los hombres sepan que en adelante el camino ha quedado abierto. Y es preciso, concretamente, que aquellos a quienes esta palabra les ha alcanzado —por la predicación y el bautismo, por la inserción en una comunidad en cuyo seno se anuncia y se celebra sin cesar este misterio— «mantengan firme la confesión de esta esperanza» (10,23), adoptando valientemente y hasta las últimas consecuencias esa praxis fiel de la que Jesús dio el primer ejemplo (12,3-4). Y del mismo modo que Jesús, al entrar en el mundo, puso toda su vida bajo el signo de la obediencia a Dios (10,5-10) —es decir, se puso fundamentalmente a la escucha de la palabra de vida que viene de Dios—, así también los creyentes son los que «obedecen»
(5,8) a Jesús. La sangre de Jesús habla, es vehículo de una revelación; y los creyentes se ponen a la escucha de ella, haciendo de su vida, en lo sucesivo, un camino de acceso a Dios y a su perfección, haciendo de su propia vida un sacrificio, a imitación de Aquel a quien reconocen como su «precursor».
Conclusión: de la religión a la fe
R. Girard no muestra excesivo entusiasmo por la Carta a los Hebreos, que, en su opinión, es culpable de haber abandonado la gran novedad de Jesús y de los evangelios (la demistificación de la violencia sagrada) y de haber arrastrado al cristianismo a las teorías de la «satisfacción».
Ello equivale a hacer una acusación que no se tiene en pie si se lee con detenimiento el texto. Ciertamente, la Carta a los Hebreos será siempre un texto difícil, debido a su lenguaje y a sus referencias culturales a un mundo que nos resulta muy extraño y que, por consiguiente, se presta a todo tipo de equívocos. Pero, si se consigue penetrar debidamente en el lenguaje y el pensamiento de esta Carta, no se detecta ruptura alguna entre ella y los evangelios. Si Girard, no obstante, detecta dicha ruptura, es poque queda atrapado en su propia crítica de la «satisfacción». Y aunque tal crítica es perfectamente legítima, Girard no debería –como hace el sistema mismo que él critica— identificar «sacrificial» y «satisfaccional». La Carta a los Hebreos emplea un lenguaje sacrificial que en modo alguno es «satisfaccional», sino «revelacional»: lejos de contradecir los evangelios y la vida de Jesús, les proporciona un admirable instrumento de síntesis.
En Lucas veíamos a un Jesús cuya
praxis de testimonio en favor de la verdad y en contra del poder se inscribía plenamente entre los dos términos de un vasto diálogo entre la palabra del Padre, que expresa su voluntad de engendrarlo, y la palabra del Hijo, que manifiesta su absoluta confianza: «Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy» - «Padre, en tus manos pongo mi espíritu». En la Carta a los Hebreos es esta misma y única realidad la que es retomada y reformulada, si bien en un lenguaje sacrificial, para poner de manifiesto toda su plenitud salvífica frente a unos creyentes que flaqueaban en su fe en Cristo y empezaban a pensar con nostalgia en las grandes liturgias judías de antaño.Pero el inequívoco y constante paso de lo ritual a lo existencial muestra perfectamente que, lejos de efectuar una vuelta atrás, la Carta aporta más bien nuevas dimensiones y nuevos instrumentos conceptuales que expresen mejor la obra de vida y de salvación realizada en Jesús.
Si es cierto que el cristianismo se ha dejado invadir por las teorías religiosas de la «satisfacción», no es menos cierto que el fundamento de esta evolución no se encuentra, objetivamente hablando, en la Carta a los Hebreos, la cual, por el contrario, suministra todos los elementos necesarios para poder obviar dichas teorías.
Revelación y no-satisfacción
Conviene que volvamos, ante todo, a unos versículos que —al final de la exposición teológica, y antes de pasar a las exhortaciones concretas que de ella se derivan— precisan en forma de tesis la afirmación principal de la Carta:
«Teniendo, pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos...» (10,19-21).
Tal es, pues, la obra salvífica, percibida y creída en Jesús. Y en ella descubrimos, ante todo, una dimensión de INAUGURACIÓN: en la «sangre» de Jesús, es decir, gracias a toda su vida (praxis histórica, muerte y resurrección), ha sido inaugurado el camino que conduce -a la humanidad a la vida perfecta, haciéndole salir del atolladero de la carne y de la muerte en que se creía irremediablemente encerrada.
La segunda dimensión de la obra de Jesús es, por consiguiente, la de REVELACION: al inaugurar este nuevo camino nos han sido revelados el verdadero rostro de Dios, el verdadero sentido de la vida del hombre y la realidad de un «santuario», es decir, de una vida perfecta junto a Dios, de un «descanso» (cf. 3,7–4,11) tras la larga marcha de la existencia. Y esta revelación transforma el miedo del hombre en seguridad: la seguridad de acceder al santuario en virtud de la sangre de Jesús; la seguridad de seguir a éste en su resurrección, que libera de la esclavitud, del miedo y de la muerte.
La tercera dimensión es la de la ATRACCIÓN: «tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios». Ahora bien, «su casa somos nosotros, si es que mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la esperanza» (3,6). Hay una constante vinculación personal entre el guía y quienes le siguen y le obedecen. Jesús no se contenta con inaugurar y revelar un camino: ese camino es «vivo», porque él mismo es el camino y atrae a sí a cuantos confían en él: «Pues, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados» (2,18).
De hecho, estas tres dimensiones se mezclan perfectamente en la noción central de «revelación», porque, efectivamente, se trata de
revelar, pero de revelar, ante todo, una realidad y no un simple discurso; había, pues, que inaugurar el camino para, a continuación, revelarlo a unos seres constantemente amenazados por el miedo y los extravíos del deseo que dicho miedo provoca; y, consiguientemente, hay también que atraer. Si se comprende debidamente como algo real y personal, la revelación resume perfectamente, por tanto, la obra salvífica de Cristo.La revelación se opone a la «satisfacción», con sus tres componentes (compensación, sustitución e imputación).
Toda la simbólica, infinitamente rica y diversificada, que utiliza la Carta confiere a ésta un pensamiento sumamente dinámico y vuelto hacia el futuro: no se trata de compensar un pasado ni de pagar unas deudas, sino de inaugurar un camino nuevo hacia el futuro y despejar un horizonte de sentido. Los pecados sólo están ahí como el «impasse», como la forma de existencia replegada sobre sí misma por el miedo y que la salvación va a abrir a una nueva dimensión.
En una sola ocasión parece sostener el autor la teoría compensatoria de una muerte que es el pago de unas transgresiones: «interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones...» (9,15). En este contexto, el autor, de hecho, está jugando con un término griego que significa tanto «alianza» como «testamento», y es el elemento jurídico de esta referencia el que pone el acento en la muerte: «Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador» (9,16-17). Debido a esta comparación jurídica, que sirve para establecer la aparición de un orden nuevo, la muerte adquiere aquí un valor en sí misma, mientras que en las demás ocasiones no es más que una etapa de un proceso que sólo culmina más allá de la misma muerte, un paso para acceder a la vida.
Por eso jamás se presentan los sufrimientos y la muerte como el contenido del sacrificio, que está clarísimamente indicado: Jesús ofreció a Dios «oraciones y súplicas» (5,7), ofreció su propia «sangre» (9,14), su propio «cuerpo» (10,10). El contenido del sacrificio es, pues, el propio Jesús, con toda su vida de obediencia y de confianza en Dios. En cuanto a los sufrimientos, no son en absoluto el contenido del sacrificio, el contravalor del pecado, sino que, para unos seres de carne y hueso, son paso obligado de la vida y, como tal, pueden constituir una trampa del miedo o una ocasión para aprender la obediencia y dejarse atraer hasta la perfección de la vida.
La Carta ignora también la «sustitución»: la simbólica de la Carta hace de Jesús un sacerdote; pero el deslizamiento de lo ritual a lo existencial hace de este sacerdote no ya un actor sacral que representa al pueblo impotente, sino un precursor, un guía que abre un camino y arrastra a él a quienes le siguen. «Por nosotros» no significa «en lugar de unos seres culpables e insolventes», sino «en favor nuestro y en cabeza de todos nosotros, para liberarnos del infranqueable atolladero».
En este mismo contexto, tampoco se trata ya de un salvador que, en virtud de su condición infinita de Hijo de Dios, habría podido limitarse a ofrecer una gota de sangre, la cual habría sido suficiente. Jesús no es sacerdote de nacimiento, porque es a la vez hombre e Hijo de Dios: no es la llamada «unión hispostática» el fundamento de su sacerdocio. Jesús no es un ser caído de los cielos que, gracias a su infinita dignidad divina, podría compensar los pecados de los hombres a base de ofrecer una mínima oblación. Por otra parte, tenemos motivos para creer que Dios no es el ser sádico que habría exigido a su Hijo pasar toda una existencia plagada de sufrimientos y de muerte.
De hecho, la Carta no ignora la filiación divina de Jesús, pero ésta es una cualidad que no le exime en absoluto del deber de
llegar a ser perfecto: «...aun siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección... fue proclamado por Dios sumo sacerdote...» (5,8-10). Jesús recorrió, pues, el camino normal de la existencia humana; y aunque es verdad que accedió a ella con un determinado conocimiento de Dios (con el célebre «He aquí que vengo»), que posee en virtud de su filiación divina y que le permite no ser esclavo del miedo, como lo es el resto de los hombres, ello no significa que Jesús no tenga que aprender la obediencia y encamarla en la sucesión de los acontecimientos históricos para, finalmente, efectuar su paso a través del velo, su acceso a través de la muerte. Y es entonces cuando llega a ser sumo sacerdote, en la resurrección.No hay, pues, ningún tipo de artificio sustitutorio: es desde dentro mismo de la existencia humana desde donde un «hermano» nuestro (2,17) realiza una obra de revelación, inaugurando el camino de la vida humana hacia la perfección de Dios. Esta obra precursora se realiza de una vez para siempre: en adelante, Jesús es quien, a la cabeza de todos nosotros, accede al Padre y a su perfección: «Cristo entró en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro» (9,24). «De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor» (7,25). Jesús inauguró y reveló de una vez por todas, y ahora no cesa de atraernos: es precediéndonos como intercede por nosotros.
La intercesión de Jesús no es, pues, una sustitución continua. No es menester que Jesús haga valer regularmente sus pasados méritos ante un Dios propenso a la amnesia o a los periódicos arrebatos de cólera. Es en su calidad de precursor y guía —actuando sobre nosotros, por consiguiente, prosiguiendo por nosotros su obra de revelación—como «intercede» Jesús por nosotros. Viendo con los ojos de la fe cómo «se presenta ahora ante el acatamiento de Dios», los hombres pueden salir del atolladero, emprender el mismo camino y llegar a ser los que «se llegan a Dios» y ya no cesan jamás de hacerlo y de vivirlo, a imitación de Cristo.
La salvación, en fin, no se realiza por imputación de los méritos de Cristo. Jamás se invita al creyente a poner sus pecados bajo el aval de un pago efectuado por Cristo. No se da ningún ardid jurídico de este tipo; es desde una nueva perspectiva y desde una nueva seguridad desde donde el creyente experimenta en sí mismo la realidad de una salvación. La «sangre» de Jesús obtiene para el creyente una «liberación» real que es percibida y se refleja en una praxis nueva: «su conciencia queda purificada de las obras muertas» —se trata de la existencia humana tal como se realiza en el miedo a la muerte— «para rendir culto al Dios vivo» (9,14), del mismo modo que lo rindió Jesús mediante la obediencia de toda su vida. Es gracias a la atracción del precursor como el hombre sale de su «impasse» para «acercarse confiadamente al trono de la gracia» (4,16).
De un Dios exigente a un Dios Salvador
En el centro mismo de esta red de relaciones es el rostro de Dios, ante todo, el que se manifiesta en toda su seductora diferencia.
El dios que exige la expiación por la sangre, el dios «contable e inmisericorde» (Guillemin,
L'Affaire Jésus, p. 80), brilla por su ausencia en la Carta a los Hebreos, en la que tampoco aparece en ningún momento el mecanismo propio de la «satisfacción», ni en su forma más dura (penal) ni en su forma más mitigada (moral). Jamás se presenta a Cristo ocupando el lugar de los pecadores impotentes y tratando de influir en Dios con su obra compensadora para obtener a cambio un veredicto favorable para el conjunto de los hombres. Este mecanismo, fundamentalmente religioso, no aparece en la Carta a los Hebreos.Por el contrario: todo parte de Dios en una dinámica de revelación. La Carta no duda en decirlo: es Dios el verdadero Salvador, y Jesús es su mediador, su revelador. No se salva a los hombres contra Dios, contra su cólera real ni contra su exigencia formal de expiación. Nada de eso. Nos salvamos por la «voluntad» de Dios que preside toda la obra de revelación y suscita en Jesús una palabra definitiva, una revelación para salvar a los hombres, para arrancarlos de su ignorancia y de su extravío: «Es en virtud de esta voluntad de Dios como hemos sido salvados, merced a la oblación, de una vez para siempre, del cuerpo de Jesucristo» (10,10). La oblación de Jesús es mediación, y el origen es la voluntad de Dios, la voluntad de «llevar muchos hijos a la gloria» (2,10) y, consiguientemente, de revelar e inaugurar dicha voluntad en la historia, comenzando por Jesús.
El mecanismo queda radicalmente invertido: Jesús ya no constituye un refugio ante Dios, sino la revelación del verdadero Dios. Toda la eficacia de la obra de salvación, tanto del sacrificio único como de la intercesión constante de Jesús, viene de Dios en orden a transformar al hombre, y jamás del hombre —mediante la sustitución por un inocente— en orden a transformar a Dios.
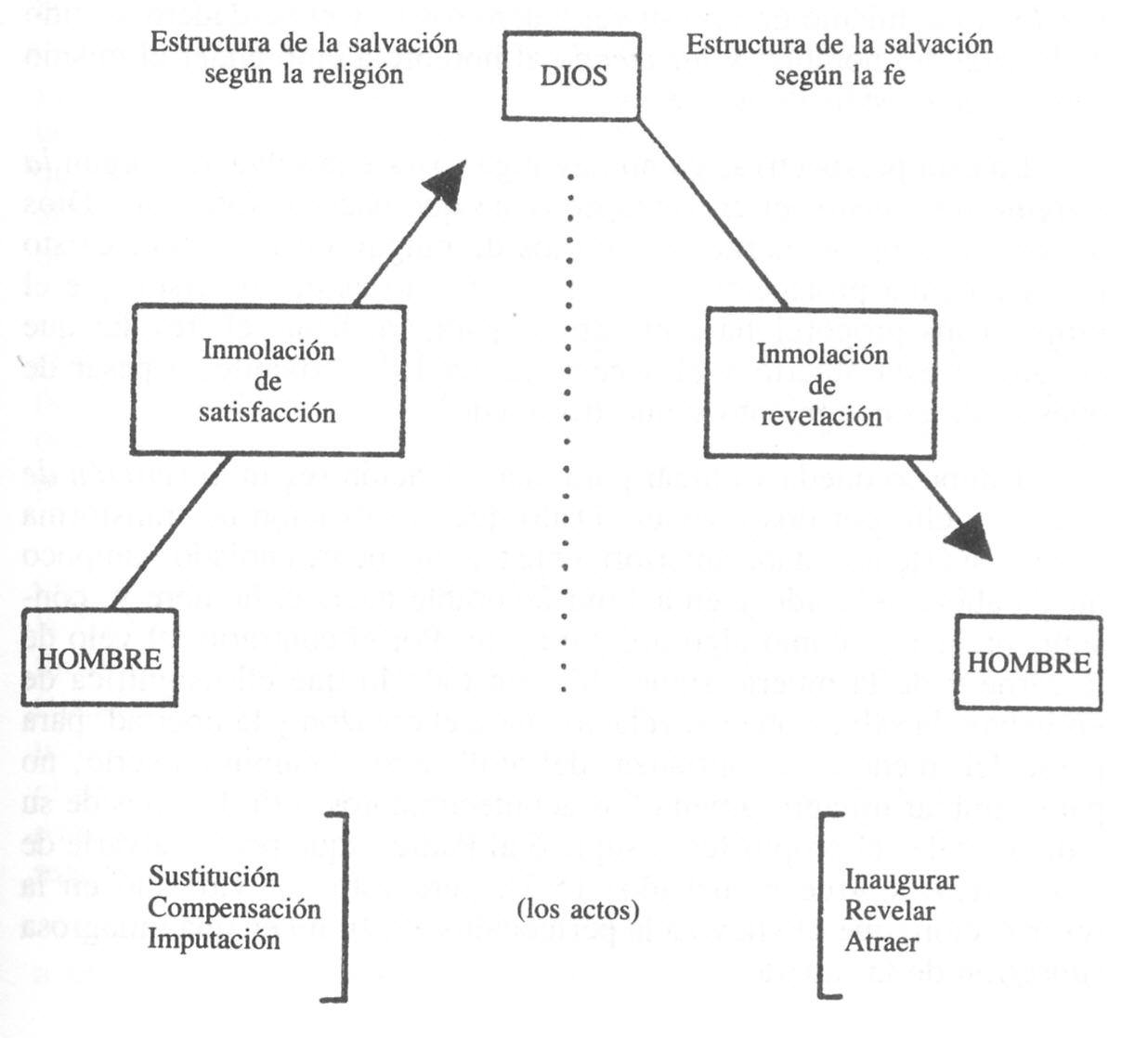
Con tal de que se comprenda debidamente su lenguaje sacrificial como la utilización de una simbólica ritual para expresar lo existencial, la Carta a los Hebreos no viene a restaurar, pasando por encima de los evangelios, los viejos mecanismos de la religión, sino que, por el contrario, asumiendo todas las grandes «preparaciones» veterotestamentarias, proféticas y rituales, lo que consigue es una maravillosa síntesis —cuyo «programa» es anunciado ya en el primer versículo—de todas las anteriores «palabras» parciales en la gran «Palabra» definitiva, pronunciada y realizada en Jesús. Si el cristianismo, posteriormente, se ha alejado de esta síntesis y la ha desfigurado, volviendo a sumirla en la religión, ello no puede imputarse en modo alguno a la Carta a los Hebreos, que ha quedado más bien como «un mensaje al que es preciso prestemos mayor atención para que no nos extraviemos» (2,1).
La salvación, restituida a la fe
Dios salva a Jesucristo, inaugurando en él el mundo nuevo de la perfección junto a Dios, único objeto adecuado del deseo del hombre; revelando al mismo tiempo su verdadero rostro y el verdadero sentido de la vida del hombre; y atrayendo al hombre a emprender el mismo camino de existencia que Jesús.
En esta perspectiva, ya no hay lugar para una salvación según la religión del miedo: el creyente no tiene que hacerse valer ante Dios ni con sus propios méritos ni con los de ningún otro hombre. Cristo no es ninguna protección contra Dios; Cristo es el precursor que el propio Dios proporciona a nuestra fe para, mediante él, revelar que el camino está abierto y el acceso ha quedado expedito, a pesar de nuestro desconocimiento y nuestro miedo.
Tampoco queda ya lugar para una salvación según la religión de lo útil, y ello por dos razones. Dado que la salvación no transforma a Dios, si éste no estaba anteriormente terriblemente enojado, tampoco queda ahora aplacado y en actitud favorable hacia el hombre y, consiguientemente, como algo útil para éste. Por el contrario, el velo de la carne y de la muerte sigue ahí, con todo lo que ello significa de «prueba»: la salvación es revelación para el corazón y la libertad, para pasar del miedo a la confianza, del atolladero al camino abierto, no para cambiar milagrosamente los acontecimientos. «En los días de su vida mortal», el propio Jesús suplicó al Padre, «que podía salvarle de la muerte», y «fue escuchado» (5,7); pero esto se evidenció en la resurrección, que «lo llevó a la perfección» (5,9), no en una milagrosa supresión de la muerte.
Ciertamente, el ateísmo no se explica por la mera decepción provocada por la religión. El ateo «de la segunda generación», por ejemplo, no reacciona ya contra una religión de la que ha estado absolutamente aislado. Con todo, aún queda la posibilidad de que ese ateo efectúe una búsqueda fuera de su ateísmo; en tal caso, ¿se encontrará con esa misma religión que había ahuyentado a la generación precedente, y se verá entonces obligado a efectuar personalmente ese mismo movimiento de huida? El esfuerzo por restituir la salvación a la fe no afecta directamente al ateo dándole razones para abandonar su ateísmo, pero sí puede evitar que el cristianismo proporcione al ateo en actitud de búsqueda razones de peso para regresar a su ateísmo.
Por eso es importante que el ateo existencialista no vea en el cristianismo un discurso que ofrece al hombre la gestión de su propia culpabilidad encerrándolo en arcaicos mecanismos victimarios. En esto consiste precisamente el interés de la obra de R. Girard: en haberlos descubierto y haber mostrado el fundamental papel que desempeñan en toda la cultura humana.
Del mismo modo, es importante que el ateo práctico no vea en la salvación cristiana una coartada jurídica o maravillosa para eludir las tareas concretas de nuestro mundo. Lo que hemos dicho acerca del contenido existencial del proceso sacrificial de Jesús no debería ahuyentar, a priori, al ateo existencialista. Y en cuanto al ateo práctico, la acción concreta de Jesús y su lucha contra las mentiras del poder, que ya hemos visto que es el contenido real del sacrificio de Jesús, debería invitarle a proseguir su búsqueda de sentido en el horizonte de su compromiso y de su trabajo.
Lo característico de la malcreencia, como reacción ante la religión, es el malestar. Se considera que, de un cristianismo desfigurado por la religión, hay que conservar determinados elementos y rechazar otros. Pero ¿por qué? ¿Según qué criterios? ¿Y cómo evitar importantes pérdidas de «sustancia»?
Nuestra restitución de la salvación a la fe se acredita por su capacidad para evitar todo tipo de reduccionismos y amputaciones de la figura de Jesús. Para librarse del evidente atolladero de la «satisfacción», la malcreencia ha optado por silenciar la muerte de Jesús, fijándose únicamente en su resurrección. Y hay otros que, en definitiva, lo único que conservan de Jesús es un mensaje, como es el caso de R. Girard, que reduce el papel de Jesús —y de los «buenos» (!) textos bíblicos referidos a él— a revelar el mecanismo victimario como mecanismo social fundante.
Al recuperar el sentido del sacrificio tal como acabamos de hacerlo a través de los evangelios y de la Carta a los Hebreos, ha quedado rehecha la unidad de todo cuanto constituye la vida de Jesús: su praxis histórica, con toda su aventura real; su muerte, con todo su espesor histórico y no sólo con su contenido formal de padecimientos compensatorios; su resurrección (la «sangre» que salva, porque revela que la vida humana puede descubrir en el plan de Dios, y «obedeciéndolo», un camino hacia la perfección). Lejos de ser una pasión inútil, enloquecida en el atolladero de su humanidad actual, su deseo puede descubrir sentido, horizonte y libertad y emprender confiadamente este camino.
Los tres sacrificios de la fe
Entendido de este modo, el sacrificio de Jesús conecta perfectamente con la experiencia fundamental de la fe, la cual incluye, esencialmente, tres «movimientos»: el movimiento de revelación que va de Dios al hombre en Jesucristo, revelación que permite a dicho hombre existir acogiendo esa palabra y ese amor; el movimiento de acción de gracias, por el que el hombre responde a Dios y le manifiesta la nueva alegría que siente de existir en su amor; y el movimiento de praxis real, por el que el hombre prolonga hacia los demás, en la historia y en la vida concreta, la existencia que recibe de Dios.
En la totalidad inseparable de sus tres actos (praxis, muerte, resurrección), el sacrificio de Jesús constituye el primer tiempo de la experiencia de la fe: la revelación por recibir y que transforma el atolladero en camino abierto. Pero, en respuesta a esta revelación, compete a continuación al hombre creyente avanzar por dicho camino y acceder, por lo tanto, a esa dinámica sacrificial. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios, fiel a sus exigencias, espera ahora que los creyentes se dediquen a sufrir lo más posible con objeto de complacerle?
Escuchemos una vez más nuestra Carta: «Ofrezcamos a Dios sin cesar, por medio de él, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre» (13,15): el sacrificio de acción de gracias; y decimos «sacrificio», porque con él el hombre accede a Dios —si bien de manera parcial y no definitiva— para comulgar en El y hallar junto a El la perfección de su vida. Es el segundo movimiento de la experiencia de la fe.
«Y no olvidéis hacer el bien y ayudaros mutuamente, porque son ésos los sacrificios que agradan a Dios» (13,16). He aquí el tercer movimiento de la experiencia de la fe: la beneficencia (hacer el bien) y la ayuda mutua propician la existencia de los demás, prolongando hasta ellos la propia existencia recibida de Dios.
Así pues, entrar en el sacrificio de Jesús no significa para el creyente –como no lo significó para Jesús— acumular y padecer sufrimientos como si éstos tuvieran un valor compensatorio ante Dios y como si le agradaran a Dios precisamente por ello. Lo que significa es integrarse en una praxis positiva, en el camino existencial inaugurado por Jesús, el camino que lleva nuestra existencia hacia Dios y hacia los demás, aun cuando, al recorrerlo, sea inevitable soportar la resistencia, el cansancio, el miedo, la decepción, el sufrimiento y, al final, la muerte.
Etimológicamente hablando, el «sacrificio» es el acto por el que se realiza lo sagrado. Y tan sólo es sagrada la existencia, tanto la de Dios, porque es «perfecta», como la de cualquier hombre, porque se halla habitada por el deseo de esa «perfección» (y será tanto más sagrada cuando mayor sea su compromiso en pro de dicha «perfección»).
II. EL LENGUAJE DE LA JUSTICIA
La teoría de la «satisfacción» tiene dos aspectos, de los que acabamos de ver el primero: la condena a muerte del inocente. Ahora hemos de hablar del segundo aspecto: el de la justicia de Dios, de la que se supone que exige ese sacrificio compensatorio.
¿UN CASTIGO NECESARIO?
Siempre que un creyente, laico o teólogo, se esfuerza por exonerar a la salvación cristiana de un determinado modo de hablar «dolorista» (afirmando, por ejemplo, el valor salvífico de la resurrección), hay alguien que le acusa de «edulcorar» a Dios y olvidar su justicia: «Por supuesto que Dios es amor, pero también es venganza y, como afirma frecuentemente la Biblia, fidelidad absoluta a sus propios decretos y leyes: el pecado debe ser castigado; la ofensa infinita no puede ser olvidada; primero hay que pagar, y ya vendrá el perdón. Si Dios, como pretenden algunos modernos, fuera únicamente misericordia, ¿dónde quedaría la seriedad de la vida y del propio Dios? ¡Cada cual podría obrar a su antojo, convencido de su impunidad! ¿Y dónde quedaría la importancia de la fidelidad del hombre si no hubiera una justicia divina que recompensara al fiel y castigara al infiel?»
Si se argumenta con la parábola de los jornaleros de la hora undécima (Mt 20,1-16), que parece dar la razón a los partidarios de la misericordia, y en la que ciertamente la justicia parece salir malparada (¡«los últimos serán primeros, y los primeros últimos«!), dirán que se trata de un simple parábola y que nunca hay seguridad de interpretar correctamente una parábola. En cambio, la muerte de Jesús es un hecho, y su interpretación no ofrece dudas: Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que le hizo pecado por nosotros y lo entregó por nuestros pecados. Sobre él se abatió la cólera de Dios, provocada precisamente por los horrores de los hombres, y en él se reveló la justicia de Dios. Esta interpretación nos la ofrece la Biblia de manera inequívoca y se refiere a un hecho, la muerte dolorosa de Jesús, que habla suficientemente por sí mismo. Y, además, es en este necesario castigo donde se manifiesta Dios en su superioridad infinita y en su más absoluta seriedad. ¡No se burla uno impunemente de Dios!
Pero, si se considera con detenimiento, esta argumentación resulta bastante menos perfecta y menos sólida. De hecho, se afirma la justicia de Dios... para con los demás, mientras que se espera la misericordia para uno mismo. El más preclaro ejemplo de este dualismo lo constituye el gran poema del «Dies Irae», sobre todo en la lírica y espléndida versión musical de Mozart: una música violenta, con estruendo de trompetas y fantásticos coros, anuncia la Cólera que se desata sobre todos los hombres pecadores; pero, a continuación, una dulcísima melodía, con estremecimientos de flauta, canta la misericordia de Dios para con el autor de la secuencia, que, sin embargo, se reconoce tan pecador como los demás. Tras haber confundido a los réprobos y haberlos enviado al fuego eterno, ¿a qué se debe la excepción: «llámame junto a los elegidos»?
Afirmar la justicia para los demás —incluido el propio Cristo—y esperar la misericordia para uno mismo (que se reconoce, además, incapaz de salir airoso del juicio de Dios) no es, evidentemente, una argumentación demasiado afortunada.
Pero tampoco es afortunada —sino que, por el contrario, es propia de un modo
unilateral de considerar la religión y, consiguientemente, es propia de la
increencia— la postura de quien reduce a Dios a mera misericordia. Y no es que
la verdadera misericordia signifique una reducción de su divinidad. Sólo cuando
se presenta como una reacción contra la teoría religiosa de la «satisfacción»
constituye la misericordia una reducción contra la que es preciso protestar. ¡La
increencia es siempre mala consejera!
A LA LUZ DE LA CARTA A LOS ROMANOS
Es menester, por lo tanto, abandonar ese inútil balanceo entre la justicia punitiva de Dios, que reduce a ésta a la función de un frío e impasible pronunciador de sentencias, y la sola misericordia de Dios,
que encierra el peligro de reducir su papel al de simple espectador, indiferente y un tanto débil, de la historia.Por encima de las contaminaciones excesivamente humanas de la religión —¡y son perfectamente conocidas las raíces personales y sociales de las exigencias de venganza y de castigo!— y por encima de las reacciones excesivamente unilaterales de la increencia, nuestro propósito es recuperar al verdadero Dios de la fe: el Dios que no es separable en funciones diferentes, según las personas o las épocas; el Dios que, de una extremo a otro de la historia de los hombres, es Justicia y ha revelado su Justicia divina —la suya, no la de los hombres—, de una vez por todas, en Jesucristo.
Para esta segunda parte de nuestro capítulo vamos a servirnos de la Carta a los Romanos —aunque sin lanzarnos a una exégesis sistemática, cuyas dimensiones nos abrumarían—, porque esta Carta anuncia con toda claridad su síntesis fundamental cuando «titula»: «El Evangelio es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree... Porque en él se revela la Justicia de Dios» (Rom 1,16-17).
Es una empresa arriesgada, no sólo por las dimensiones de la Carta o por la dilatada historia de su interpretación, sino también por las numerosas y expresivas fórmulas que la Carta ha proporcionado a la tradición y que, incorrectamente entendidas, han servido, muy a su pesar, para «cimentar» las teorías de la «satisfacción». ¿Quién no ha sentido un estremecimiento (o, por el contrario, una confirmación de su personal deseo de venganza y de triunfo) ante la evocación de «la cólera de Dios (que) se ha revelado desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres...» (1,18)? ¿Y quién no ha dudado de su propio futuro y de sus posibilidades de subsistir ante Dios al saber que la exigencia y la severidad de éste no han «perdonado ni a su propio Hijo« (8,32) y que, por consiguiente, nada podrá librarnos de tan devoradora justicia, a no ser la certeza de que ésta ha quedado saciada con la persona de Jesús? Monstruo vengativo, ogro adormecido...: ¡qué peligroso es jugar con estas imágenes de Dios que habitan en tantas mentes!; ¡qué arriesgado es agitar estas íntimas elaboraciones del espíritu y de la historia!
1. La revelación de la Cólera de Dios
En su Carta a los Romanos —maravillosa exposición sistemática de la salvación realizada en Jesucristo y de la historia de la salvación que se estructura en torno a semejante acontecimiento—, Pablo hace uso, ya desde el comienzo, de una fundamental conexión entre la Cólera de Dios y la revelación de su Justicia. Este equilibrio entre Cólera y Justicia ciertamente ha proporcionado —muy a su pesar, por haber sido mal comprendido— un sólido fundamento a las teorías de la «satisfacción». Si Jesús nos permite pasar de la Cólera a la Justicia, tan sólo puede deberse a que su muerte aplaca la Cólera de Dios —que, consiguientemente, dejará de hostigar a los pecadores— y hace realidad, al fin, su Justicia, con lo que queda clarificada en general la situación jurídica existente entre Dios y el hombre y se hace personalmente válida para el hombre que cree en ella. La fe es el medio de aplicarse a sí mismo esta nueva y pacífica relación que la muerte de Jesús ha establecido entre Dios y la humanidad.
Para exponer a grandes rasgos el pensamiento paulino a propósito de la Justicia, vamos también nosotros a hacer uso de ese significativo equilibrio entre Cólera y Justicia, pero evitando dejarnos atrapar por el sentido aparentemente evidente de estas palabras y, sobre todo, por los estereotipos que, de un modo más o menos consciente, tienden a introducirse en el texto.
1.1.
El hombre, un ser de deseoPara la antropología bíblica, el deseo del hombre es la energía vital que fundamenta, a un mismo tiempo, su grandeza específica y su enorme miseria. Y, puesto que deber ser hecho realidad y, por consiguiente, puede arrastrar al hombre en cualesquiera direcciones, desde las más nobles hasta las más inicuas, el deseo aparece como algo fundamentalmente ambiguo desde las primeras páginas de la Biblia, ya en el mito mismo del Paraíso. De todas las criaturas, el hombre es la única capaz, gracias al deseo que le habita, de percibir la creación-paraíso como algo deseable, y sus árboles como «deleitosos a la vista y buenos para comer» (Gn 2,9); pero es ese mismo deseo el que, un poco más adelante, va a perderle: «la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para obtener la sabiduría» (Gn 3,6).
Posteriormente, en la gran tentación del desierto (Num 11,4ss.), será nuevamente el deseo del pueblo el que moverá a éste a no querer seguir adhiriéndose a Yahvé y a sentir nostalgia por «los ajos y cebollas» de Egipto:
«Comieron hasta quedar bien hartos: así satisfizo su apetito; mas aún no habían colmado su apetito, su comida estaba aún en su boca, cuando la cólera de Dios estalló contra ellos» (Sal 78,29-31).
En su Primera Carta a los Corintios, Pablo se refiere a esta gran crisis de Israel durante el éxodo y extrae de ella ejemplo e instrucción (10,11) para la comunidad cristiana: «para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron» (10,6). El deseo (o la codicia) constituye, pues, el meollo del problema moral; y Santiago, otro testimonio de esta antropología bíblica, lo sabe perfectamente y se atreve a hacer este audaz y brillante resumen:
«Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce. Y una vez que ha concebido, la concupiscencia da a luz al pecado, el cual, una vez consumado, engendra la muerte» (Sant 1,14-15).
La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento
(epizymía) se puede perfectamente traducir por «concupiscencia»; pero es preciso evitar darle un sentido peyorativo —y menos aún sexual— a priori, que es el sentido que suele tener en español. Dado que la realidad del deseo es ambigua, su cualidad —buena o mala— depende totalmente de la fase evolutiva en que se encuentre el individuo. «Deseo» (o «concupiscencia») puede tener, pues, un sentido perfectamente neutro: el de una energía (o una tendencia) que puede ser tanto la energía buena del espíritu como la energía desastrosa de la carne (cf. Gal 5,17). Y esta misma postura la encontramos también, aunque con una palabra sinónima, en Rom 8,6.7.27.Pero el «deseo» (o «concupiscencia») es también susceptible de ser usado de un modo eminentemente positivo, como el «deseo» de Cristo de celebrar la Pascua con sus amigos (Lc 22,15), o el «deseo» de Pablo de estar con Cristo (F1p 1,23), o el «deseo», imposible de confundir con una vil concupiscencia, de ser obispo (1 Tim 3,1).
Sólo cuando el deseo pierde el norte o se pervierte —y su perversión puede venir indicada por el contexto o por el añadido de un calificativo como «carnal» o «mundano»—, adquiere la expresión un sentido negativo: del mismo modo que designaba el pecado de Adán y el de Israel, designa ahora el pecado del mundo (cf. Rom 1,24; 6,12; 1 Jn 2, 16-17). Sólo en este último caso resulta adecuado traducirlo por «concupiscencia», con el sentido peyorativo que posee en nuestro idioma. Según sea el contexto, habrá que traducir, pues, por «deseo» o por «concupiscencia».
1.1.1. La tensión del deseo
Por todo lo anterior es por lo que, en el gran texto antropológico de Rom 7,7ss., hay que tener en cuenta esta ambigüedad del lenguaje si se quiere tener alguna posibilidad de captar el pensamiento de Pablo.
Para el Apóstol, el deseo del hombre está abierto al infinito: el hombre está hecho para alcanzar la plenitud de la gloria de Dios. Es de esta gloria de la que se ve privado como pecador (3,23), y es la esperanza de esta gloria la que recupera como justificado (5,2).
Pero ese
deseo infinito, hecho para llegar a la gloria de Dios, se despierta en medio de una historia y de un mundo cuyos valores «deseables» no son en absoluto infinitos, sino que son incluso tan limitados y hasta inconsistentes que el deseo infinito del hombre -que, sin embargo, se despierta al contacto con ellos—, se ve, por así decirlo, negado.Es en este punto en el que Pablo resulta original dentro de todo el pensamiento bíblico: esta tensión del deseo entre los valores humanos que lo despiertan y la gloria de Dios que lo define constituye la puerta de acceso a la síntesis paulina acerca de la revelación de la Justicia de Dios.
«Yo habría ignorado la concupiscencia si la ley no dijera: `No te des a la concupiscencia'» (7,7): he ahí el fulgurante resumen que formula Pablo para describir el despertar del hombre a su deseo y las fuerzas actuantes que lo condicionan.
El actor que Pablo pone en escena en primera persona es el hombre, todo hombre, en cualesquiera circunstancias históricas y psicológicas (7,24), en el momento en que despierta a su deseo y a su libertad.
Frente a él y frente a quien despierta su deseo (la ley,
y sólo la ley, que dice: «No te des a la concupiscencia»), se alza también la ley que niega su deseo. Pero ¿qué ley es ésta?Es, ante todo, la ley mosaica, el Decálogo, porque tal es la situación personal en que se encuentra el propio Pablo. Y, efectivamente, el Decálogo dice con toda claridad: «No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo ni a su sierva, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo» (Ex 20,17).
Sin embargo, y a partir del Decálogo, Pablo efectúa una abstracción que amplía su propio discurso. En primer lugar, se fija exclusivamente en el acto prohibido por el Decálogo, dejando de lado todas las concreciones: «¡No codiciarás en absoluto»! Por otra parte, el capítulo 7 no se enmarca en un contexto de polémica antijudía, porque las personas que, según Pablo, desean emanciparse de la ley —«Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia»? (6,15)—, aquellos partidarios de un laxismo gnóstico, son antiguos paganos. Y sabemos, por lo demás -2,14-15 y 7,22-23—, que Pablo reconoce la existencia de una ley, a diferencia de los judíos, incluso allí donde no hay ley positiva alguna: la ley de Dios, inscrita en el corazón de todo hombre y reconocible por la inteligencia y la conciencia de éste.
Ultimo grado de abstracción: la «ley» significa además para Pablo —y éste es el sentido obvio que adquiere un poco más adelante (7,21 — 8,2)— una forma de existencia, una estructura que se impone al hombre. Y esta estructura normativa, esta «ley» a la que todo hombre —judío o no— estaría sometido, tendría por contenido la negación del deseo del hombre: «¡No te des a la concupiscencia!» ¿Qué significa esto?
El deseo del hombre se despierta al contacto con la realidad que lo niega:
tal es la «ley» de la vida para cualquier hombre.El mecanismo del que aquí se trata es perfectamente conocido a un nivel de experiencia más sencillo: basta con prohibir algo a alguien para que ese algo se convierta en algo rabiosamente deseable. «No te des a la concupiscencia» / «¡Sí, he de darme a la concupiscencia!», y ya ha sido despertada la concupiscencia: «el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí todo tipo de concupiscencias» (7,8).
En el nivel de abstracción general en que se sitúa Pablo, el mecanismo es de la misma naturaleza, aunque algo más complicado. El deseo del hombre se despierta al contacto con los valores del mundo. Ahora bien, todos éstos son limitados, cuando no falsos y vacíos. Algunos de ellos pueden engañarnos duranté algún tiempo, pero al final acaban todos manifestando su insuficiencia y su vanidad. Sin embargo, son ocasión (y ocasión necesaria) para que despierte el deseo de lo absoluto: el deseo se orienta a «la gloria de Dios», a los valores infinitos. Y si no encuentra más que valores limitados, o vanos y vacíos, el hombre tiene
la experiencia de una realidad que niega su deseo.Si el deseo infinito del hombre no puede hacerse realidad mediante los valores del mundo, aun cuando sean éstos los que lo despiertan, entonces es que hay sobre el hombre una ley que lo niega; una necesidad que se le ha impuesto y que se opone a su deseo; una ley que —no mediante una orden formal inscrita en alguna parte, sino mediante una estructura real cuya norma no puede evitar— le dice: «¡No te des en absoluto a la concupiscencia.
¿Cuál puede ser el resultado de semejante tensión?
1.1.2. El extravío del deseo
El resultado es el «pecado» y, mediante éste, la «muerte»: «En cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado, y yo morí» (7,9-10a).
El «pecado» es la
rebelión del deseo, reacción inevitable ante la ley que lo niega. Mientras no se hallen frente a frente más que el deseo y la «ley», el fruto de esta confrontación no puede ser otro que la rebelión del deseo y su intento, cada vez más insensato y enloquecido, de hacerse realidad como sea. De este modo se abre la espiral de las concupiscencias, y el deseo se lanza en persecución de cualesquiera valores, dispuesto a pagar el precio que haga falta y exigiendo de ellos que le satisfagan; pero ello no sirve sino para que se evidencien aún más la insuficiencia o el vacío de tales valores, percibir más claramente la «ley» de la realidad que niega el deseo, salir aún peor parado y reiniciar nuevos intentos aún más alocados que los anteriores. Una vez desatada la espiral, la herida no puede dejar de abrirse cada vez más profundamente, y el resultado es la «muerte»: una existencia que ya no ve salida alguna, «vendida al poder del pecado» (7,14), cada vez más gravemente desgarrada entre su deseo, que no es capaz de abandonar, y la «ley», que nadie ni nada puede hacer vacilar, porque la realidad es lo que es. Y entonces se produce el grito final, la trágica constatación del fracaso: «¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?» (7,24).Pero hay algo aún peor, porque a la dramática relación deseo-realidad, o deseo-ley, se añade automáticamente la relación deseo-Dios. Por detrás de esta ley —ya se perciba en una formulación positiva, como el Decálogo, ya se perciba simplemente como la ley de la vida, la ley del deseo inevitablemente negado por la vida— es a Dios, creador de toda la realidad, a quien se percibe —bajo el nombre que se le quiera dar— como autor de dicha ley. Por eso es también contra Dios contra quien se dirige la rebelión que supone el pecado, con lo que se abre otra espiral de muerte, se choca cada vez más con la ley de Dios, se hace caso omiso de ella y, consiguientemente, se hace uno cada vez más merecedor de su propia condena: «Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros» (7,22-23).
La «muerte», que es el término final del extravío del deseo, conlleva, pues, estos dos aspectos: es una existencia sin salida, porque está privada de sentido, dado que la vida no puede satisfacer el deseo, y porque ha sido condenada por el Dios de esa ley, dado que el hombre no puede admitir que sea negado lo mejor de sí mismo: su deseo infinito. Verdaderamente, «¡pobre del hombre... !»: su existencia está «muerta», privada de toda perspectiva de vida, tanto en la dimensión trascendental —puesto que no puede dejar de oponerse a un Dios que le condena— como en el horizonte concreto de su vida, en el que su deseo se desgarra cada vez más dolorosamente ante la vanidad de sus objetos.
1.1.3. La liberación del deseo
Aun a riesgo de anticiparnos al desarrollo lógico de nuestra exposición, es menester seguir el ejemplo de Pablo y, tras haber visto un aspecto tan sombrío, hacer ver inmediatamente el otro aspecto: el de la salvación. Si no lo hiciéramos así, que es como lo hace Pablo en Rom 8, correríamos el riesgo de hacer dudar de la sabiduría de Dios, que creó la existencia del hombre estructurada de acuerdo con semejante ley.
Esta es ya la preocupación constante de Pablo durante el propio curso de su exposición. A la vez que subraya la negatividad de la ley en cuanto a su contenido («No te des a la concupiscencia») y en cuanto a su efecto (porque hace que reviva el pecado), Pablo se apresura a precisar (y lo hace por dos veces) que, en sí, esta ley es, sin embargo, sana, buena y espiritual (7,12.14). ¿De qué se trata ahora?
Si un individuo ha salido a escalar una montaña de 4.000 metros, no puede contentarse con el hecho de haber franqueado, a lo largo de su marcha, una serie de colinas. Lo mismo ocurre con el deseo del hombre: si ha sido hecho para alcanzar la gloria de Dios,
es preciso que antes de llegar ahí no se satisfaga con nada, porque tendría el peligro de detenerse en ello. Los valores del mundo, a la vez que deben despertar el deseo, deben también negarlo, para que llegue aún más lejos. En sí, la ley es, por lo tanto, «santa, justa, buena y espiritual», porque es, en sí, instrumento para que la existencia del hombre avance hasta la plena realización de su deseo. Y la dirección que indica («más lejos; no instalarse jamás ni contentarse con valores a medias») es la dirección apropiada.Pero el drama de la «ley» consiste en que, aun siendo buena en sí, no puede convencer por sí sola. Por sí sola, lo que provoca es la rebelión: «¡Sí, he de darme a la concupiscencia»! Mientras no haya más que estas dos fuerzas frente a frente, el deseo y la ley —el deseo y la negatividad de la vida como estructura normativa—, el resultado no puede ser otro que la rebelión y el loco intento de forzar a este mundo a colmar el deseo, con la consiguiente y funesta decepción que supone el no conseguirlo.
Es preciso, pues, que surja una tercera fuerza. El aspecto trágico de Rom 7,7ss. se centra en la palabra de la ley: «¡No te des a la concupiscencia!»; el otro aspecto (a modo de respuesta al primero, a partir de 8,1) se centra, por su parte, en la palabra del Espíritu: «i Abbá, Padre!» (8,15). A la negatividad de la ley, que sólo puede ser entendida como un aplastamiento del deseo, se añade ahora la positividad del Espíritu, que abre ante el deseo un horizonte absoluto, el horizonte que le es propio: «Hijo y heredero de Dios, coheredero de Cristo» (8,17).
La tercera fuerza es la revelación del Espíritu. Mientras no haya más que la «ley», el deseo topará únicamente con su palabra negativa y no verá (no podrá ver) el horizonte absoluto que la ley defiende. Pero, si se añade la revelación del Espíritu, entonces todo resulta claro y sensato: «No te des a la concupiscencia, SINO déjate engendrar por el Padre en la plenitud de su gloria».
¡Y ya está liberado el deseo! Liberado de la condena de Dios (8,1): al no percibirse ya a Dios únicamente a través de la ley, lo que aparece ahora es un rostro distinto, y la rebelión puede dejar paso a una nueva praxis. Y liberado también, por lo tanto, de «la ley del pecado y de la muerte» (8,2): liberado de esa inevitable espiral, quebrada ahora por la aparición de una nueva ley», la del Espíritu. Una ley que no viene en absoluto a abolir la primera: el «no te des a la concupiscencia» sigue en pie, porque es algo bueno y espiritual; la nueva ley viene únicamente a situar la antigua ley en una perspectiva de tal naturaleza que su exigencia negativa, en lugar de ser percibida y vivida como una negación definitiva y como una agresión soliviantadora, pueda ser, al fin, comprendida y vivida como una mediación necesaria hacia el absoluto para el que está hecho el deseo.
De este modo se revela la dialéctica del deseo del hombre «en devenir»: se revela al contacto con los valores del mundo, pero, para que se descubra como habitado y atraído por la gloria de Dios, es menester que esos valores le resulten insuficientes, e incluso inútiles, para evitar que se instale en ellos. Pero, por sí sola, esta situación inevitable, esta «ley», hiere, subleva y enloquece el deseo, precipitándolo en acciones aberrantes mientras no le haya llegado una revelación, un conocimiento suplementario: el de la gloria de Dios prometida a su deseo.
Entonces habrá llegado a su madurez el deseo del hombre: liberado de sus contradicciones mortales, del «pecado» y de la «muerte», puede ahora equilibrarse, no exigiendo ya a los valores del mundo más que los servicios provisionales que pueden prestar; y, por lo que hace al resto, manteniéndose a la espera de la gloria de Dios, de la que ya se gloría en la esperanza.
La salvación se inscribe, pues, en el devenir real del deseo del hombre; y lo hace como una revelación: la apertura de un horizonte --el de la gloria de Dios— que libera el deseo, permitiéndole al fin reconocer a su «partenaire» y adherirse a El.
Si me atrevo a calificar a Dios como «partenaire del deseo del hombre», es porque los profetas lo hicieron, hace ya mucho tiempo, cuando hablaban de «seducción» y de «esponsales» entre Yahvé y su pueblo (cf. Os 2), y porque el propio Pablo concluye esta exposición con lo que podríamos llamar el «cántico del deseo liberado»: «Nada podrá separamos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro» (8,39).
Pero todo esto es, como decíamos, una anticipación que, a la vez que ilumina la meta, facilita nuestro avance. Por eso debemos volver atrás, a nuestro deseo aún extraviado, para proseguir la investigación de la situación originada por tal extravío, tanto de parte del hombre como de parte de Dios.
1.2. Del juicio a la condena
Ante el extravío del deseo del hombre, Dios no puede permanecer como un espectador indiferente. Ese deseo lo ha creado él; y ha sido también él quien lo ha abierto al infinito y lo ha definido por una sola finalidad adecuada: la gloria de Dios. Consiguientemente, no puede permitir que se pierda a mitad de camino; por eso Dios va a reaccionar, y esta reacción constituye el comienzo de la salvación del hombre.
1.2.1. Entregado a la vanidad
Es esta reacción de Dios lo que Pablo denomina «la revelación de la Cólera de Dios» (1,8). Pero es preciso desconfiar de una comprensión excesivamente apresurada y demasiado antropomórfica: no se trata de una cólera susceptible de ser aplacada por los méritos infinitos de un inocente.
Considerémosla más de cerca, y en primer lugar en sus efectos. Hay un verbo que describe esta reacción de Dios: ENTREGAR. Puesto que el deseo del hombre se extravía y, en lugar de mantenerse a la espera de la gloria de Dios, se entrega a las concupiscencias del mundo, Dios le
entrega a ese callejón sin salida, dejándole caer en contradicciones y decepciones cada vez mayores, en formas de existencia en las que el deseo del hombre resulta cada vez más lastimado y herido.El texto fundamental a este respecto se encuentra en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, donde por tres veces —y este número perfecto significa la globalidad— se expresa la reacción de Dios ante el extravío del hombre con este dramático estribillo: «Por eso Dios los entregó». Porque, «jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y trocaron la gloria de Dios...» (1,22-23) por sus propias concupiscencias humanas, por eso Dios los entregó a tales concupiscencias, con toda su dinámica de contradicción y de muerte. Entregada, abandonada a sí misma y a su error de base, la existencia del hombre se deteriora, tanto a nivel personal (1,24) como a nivel de pareja (1,26-27) y a nivel de la sociedad en general (1,28-32). «Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su muerte réproba, para que hicieran lo que no conviene» (1,28). Y en el horizonte de esta existencia «entregada» en todas y cada una de sus dimensiones importantes, de esta existencia en la que todo se descompone desde que se efectuó mal el primer «cambio de agujas», aparece la muerte (1,32), que es el fondo último del atolladero y significa la ruina definitiva del deseo que no ha sabido orientarse y al que Dios abandona, entregándolo a la locura de su fundamental extravío.
De este modo, la humanidad entera se encuentra «entregada al poder de la nada (de la vanidad), no espontáneamente, sino por la autoridad del que la sometió» (8,20). Esta «vanidad» es «la esclavitud de la corrupción» (8,21): la existencia que se desmembra mientras aguarda a precipitarse en la nada de la muerte.
Ciertamente, no es «espontáneamente» como el hombre se ve entregado a la vanidad: él buscaba la plenitud, la realización de su deseo; pero lo ha buscado por un camino en el que no se encontraba, y Dios jamás dirá: «Renunciemos a nuestro primer proyecto de hacer del hombre un deseo de Dios y de su gloria, y démosle una minúscula felicidad intramundana y mientras dure su vida mortal». No; Dios mantiene el deseo del hombre en tensión hacia el infinito, y no hace nada por permitirle instalarse a medio camino; por eso le entrega a la vanidad, porque, entre los valores del mundo, no hay ninguno lo bastante sólido y completo como para satisfacer el deseo infinito del hombre.
De hecho, pues, esta acción de Dios consise en no hacer nada, en no intervenir ni en el deseo del hombre, para reducirlo a objetos más simples e inmediatos, ni en los acontecimientos, para estabilizarlos en un cierto bienestar. Nos encontramos aquí —ahora en el plano de la teología de la salvación— con lo que en mi anterior libro (El Dios ausente, Santander 1987, pp. 9lss.) llamaba yo la abscondeidad de Dios: su no-intervención. Al desentenderse del hombre y de los acontecimientos, Dios, de hecho, entrega al hombre a la vanidad y a la corrupción, puesto que, en ese erróneo camino del deseo, es eso lo único que el hombre puede y acabará siempre por encontrar.
1.2.2. Provocado a la conversión
Ya podemos presentir que, si Dios entrega al hombre de ese modo a la vanidad de su deseo extraviado, es precisamente para que la propia experiencia de esa vanidad le aparte de ella y le haga buscar en otra parte lo que, evidentemente, no le aporta la vida por ese camino. Si el hombre ha de convertirse en deseo de Dios, únicamente la experiencia de la insuficiencia de todo lo demás puede permitirle descubrir aquello para lo que está hecho. Unicamente la experiencia de la limitación es capaz de abrir el deseo al más allá.
Cuando Dios entrega al hombre —y es ahora, al llegar a las motivaciones, cuando podemos ver el sentido especial y único de la mencionada Cólera de Dios—, no lo hace por venganza, como diciéndole altivamente: «¡Tú lo has querido! ¡Ahí lo tienes!» Si Dios entrega al hombre, es para provocarle a cambiar de dirección. Dios es creador de todo, y no tiene necesidad alguna de emprender ningún tipo de acción especial ni de intervenir para llevar a cabo una operación de castigo (y nunca lo hace, por lo demás). Junto con El, su creador, es toda la realidad la que se resiste, por así decirlo, al extravío del hombre, el cual, a fuerza de constatar su incapacidad para satisfacerse e instalarse en dicha realidad, ¿no acabará descubriendo que ha sido hecho para otra cosa? A fuerza de descubrirse a sí mismo como deseo frustrado en el camino que ha escogido, ¿no acabará presintiendo que hay otro camino?
Es en este punto donde volvemos a encontrarnos con el lenguaje de la Justicia: al «entregar» al hombre a toda la vanidad de su deseo, Dios «juzga» al hombre o, más exactamente, comienza a realizar su «juicio» sobre el hombre. La Cólera de Dios, efectivamente, no es más que la
primera capa de su juicio y de su Justicia.Pablo utiliza aquí conceptos que es preciso comprender a partir del Antiguo Testamento. En el mundo veterotestamentario, «juzgar» es sinónimo de lo que nosotros entendemos por «reinar»: el rey goza de un poder absoluto y, en principio, sus decisiones y veredictos lo definen todo y dan forma a toda la vida social, hasta el punto de crear un organismo en el que reinen el orden, la paz y la felicidad o, por el contrario, la opresión, la injusticia y la miseria del pueblo. «Juzgar» es reinar, ejercer el poder supremo; y cuando este poder se ejerce en pro de la armonía y la felicidad de todos, entonces se dice del rey que «juzga con justicia». La «justicia» es, pues, la cualidad del «juicio» (del reinado, del gobierno)
cuando éste se ejerce en bien del pueblo.En nuestra cultura moderna, y a raíz de la separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial, la «justicia» ha adquirido, por lo general, un sentido diferente, pasando a definirse por la aplicación correcta de la pena prevista por el código para tal o cual delito. En la Biblia —ya se trate del rey o, por extensión, de Dios—, la «justicia» es mucho más amplia y global: es la cualidad de un poder universal, en la medida en que éste se ejerza, activa y eficazmente, para el bien del pueblo. Es en este sentido en el que se afirma que la justicia de Dios no es una justicia punitiva (una justicia que aplica correcta e impertubablemente la sanción prevista para determinado delito), sino una Justicia salvífica, es decir, un «juicio», un poder que se ejerce activamente para producir el bien del hombre. Y este sentido aparece con toda claridad desde la primera tesis que se enuncia en la Carta: «No me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree... Porque en él [el Evangelio] se revela la Justicia de Dios...» (1,16-17).
Es por eso por lo que, al «entregar» al hombre, Dios también lo «juzga». Ejerce sobre él su poder supremo de Dios; «gobierna»; se hace realidad su sabiduría política: no admite que el hombre, para su desdicha y su malogro, se extravíe en su deseo; y entonces, para su fortuna, le provoca a que descubra algo distinto de lo que el deseo descubre al despertar.
De hecho, pues, la Cólera de Dios constituye ya un «juicio de justicia», no en el sentido de que Dios castigue como es debido el pecado, sino en el sentido de que su poder divino se ejerce activamente para el bien del hombre, provocando a éste a la conversión.
Sin embargo, es preciso que el hombre comprenda esta provocación. En el capítulo 2 de la Carta a los Romanos, al dirigirse con vehemencia a los judíos que pretenden no sentirse concernidos por este juicio de Dios, Pablo lo define, con suma precisión, como un juicio, en sí mismo, de justicia salvífica: «¿Acaso te figuras... que escaparás al juicio de Dios? ¿O, tal vez, desprecias sus riquezas de bondad, paciencia y longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios
te impulsa a la conversión?» (2,3-4).Es preciso fijarse en esta sinonimia y sopesarla debidamente: la Cólera de Dios es al mismo tiempo bondad, paciencia y longanimidad. Es un juicio de Dios, pero un juicio en el que se ejerce no el castigo y la reprobación del hombre hasta que dicha cólera quede aplacada por la víctima inocente, sino la bondad, la paciencia y la longanimidad
de Dios. Lo que revela, de hecho, es la Justicia salvífica de Dios en una acción que constituye ya el primer movimiento de una obra aún inacabada.1.2.3. Reducido al desconocimiento
Cuando el hombre comprenda, se convertirá, reorientará su deseo y será salvado. Pero ¿puede el hombre comprender? Hemos definido este primer movimiento del juicio de Dios como una «provocación»; pero la provocación por sí sola ¿no hace que el adversario endurezca su postura y su pretensión?
Estamos tocando aquí el fondo mismo del extravío del deseo: «la tendencia de la carne es contraria a Dios: no se somete a la ley de Dios; ni siquiera puede hacerlo» (8,7).
La «carne» designa esa mezcla extremadamente peligrosa que constituye al hombre: la mezcla de deseo y de fragilidad. El deseo del hombre es infinito, pero los medios a su alcance (su cuerpo y el mundo que le rodea) no sirven para realizarlo. Esta es la tensión fundamental de la «carne», cuya reacción, en un primer momento, no puede ser otra que la de intentar, al menos, realizar su deseo mediante los valores del mundo, para lo cual va a sumirse cada vez más en la existencia «entregada» y va a «rebelarse» cada vez más contra esa existencia imposible y contra el Dios que le ha entregado a ella. Entonces se instala el desconocimiento de Dios, y por doble motivo: él ha creado el deseo, con su fragilidad, y él lo conserva. En lenguaje paulino: Dios ha dado la ley —«No te des a la concupiscencia»— y entrega al hombre a todas las contradicciones que se derivan de la voluntad de éste de librarse de esa negatividad.
La consecuencia extrema de este desconocimiento de Dios —consecuencia inevitable, dado que ninguno de los dos términos (el deseo y la fragilidad) puede desaparecer si no es con la muerte— será la percepción del mismo Dios como un poder hostil al hombre y al deseo del hombre, como un poder que condena.
«El juicio se ha convertido en condena» (5,16): he ahí el fondo del pecado, de la rebelión y del desconocimiento a que se ha visto reducido el hombre. El «juicio» de Dios —esa acción por la que Dios «gobierna» el mundo desentendiéndose del hombre, entregándolo a la vanidad—, ese «juicio» que, al igual que la ley de la que procede, es en sí algo bueno para el hombre, un juicio de salvación, preñado de «bondad, paciencia y longanimidad», todo ello es desconocido y, consiguientemente, dicho juicio es visto como una condena. «Desconoces que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión» (2,4) y, por el contrario, sólo puedes ver ese juicio sobre ti como una condena que, por causa de la muerte, no tardará en ser una condena definitiva de toda tu existencia de hombre. Y como esta condena te resulta insoportable, vuelves a introducirte en la espiral de la rebelión y de concupiscencias aún más violentas, para acabar incurriendo en una condena aún más drástica, en una existencia aún más entregada a la vanidad. «¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de esta existencia de muerte?» (cf. 7,24).
Pero resulta que la salvación no está en la ley judía. Si es una ley, entonces participa de la naturaleza y la eficacia que sobre el hombre tiene la gran ley fundamental que se le impone al deseo: «No te des a la concupiscencia». Ahora bien, «la ley produce la cólera; por el contrario, donde no hay ley no hay transgresión» (4,15). Esto mismo va a darse también en la ley judía, cuya eficacia real consiste en que «abunde el delito» (5,20). Por sí sola, la ley judía es incapaz, consiguientemente, de salvar el deseo del hombre, de librarle de su existencia de muerte.
Sin embargo, para quienes lo pretenden y se esfuerzan por realizarlo, el diagnóstico y el veredicto son inequívocos: «Tienen celo de Dios, pero no conforme a pleno conocimiento, porque, desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios» (10,2-3).
Los judíos «celosos» —pues hay otros que se burlan de la ley como los paganos: cf. 2,17-25—, que observan escrupulosamente la ley y realizan las obras de ésta, parecen hallarse en las antípodas de la existencia pagana. Pero sólo lo parecen, porque basta con rascar ligeramente ese aparente celo para descubrir en el corazón el mismo desconocimiento de Dios —al que también ven como autor de un juicio de condena—, la misma rebelión y la misma pretensión insensata de prevalecer sobre él. La rebelión mediante la apariencia de celo es más sutil, pero se trata en realidad de la misma «carne»: ya se trate de realizarse en las más excesivas concupiscencias o, por el contrario, en un enorme celo religioso, en un positivo balance de obras de justicia personal, se trata siempre del mismo deseo extraviado en el desconocimiento y la rebelión, un deseo orientado contra Dios, a pesar de que debería comprender que ha sido hecho para la gloria del mismo Dios.
2. La revelación de la Justicia de Dios
El deseo, la fragilidad, la ley, el juicio...: ninguna de estas fuerzas que hasta ahora hemos visto puede salvar al hombre y ponerle en el camino de su propia realización.
Es preciso, pues, que surja una nueva fuerza, una fuerza que acabe con ese desconocimiento que hunde a la existencia en la muerte. Lógicamente, esta fuerza no puede ser más que una revelación. Dado que el juicio de Dios es indebidamente conocido como Cólera de Dios, como hostilidad y condena, es preciso que, al fin, ocurra algo que revele cuál es el sentido auténtico de ese juicio de Dios, y que los hombres, judíos o paganos, dejen, cada cual a su modo, de rebelarse contra él. Es preciso, pues, que la Justicia de Dios se revele (1,17; 3,21); es preciso que el juicio de Dios deje de ser percibido, por desconocimiento, únicamente como Cólera de Dios, y sea al fin reconocido y vivido como lo que es y ha sido siempre: un juicio que salva; Justicia de Dios.
2.1. Jesús entregado y resucitado
Ese acontecimiento revelador es Jesús, en quien, al fin, puede ponerse término al desconocimiento, permitiendo al deseo del hombre abrirse a un nuevo espacio; un espacio que habrá de reconocer como su verdadera morada, a la vez que como su futuro: la gloria de Dios.
Jesús es, ante todo, el que fue «entregado» (4,25); aquel a quien Dios «no perdonó, sino que lo entregó» (8,32); y aquel a quien Dios «hizo pecado» (2 Cor 5,21). Así pues, Dios envió a su Hijo a nuestra existencia «entregada»: su deseo, como el nuestro, se vio «entregado a la vanidad y a la esclavitud de la corrupción» (8,20.21). Pero hay entre él y nosotros una diferencia importante: su existencia tan sólo participa en esta situación «entregada» de un modo material, porque, como constantemente lo subraya el texto, en Jesús no hay pecado y, consiguientemente, no hay rebelión ni desconocimiento. Lo cual significa que el juicio de Dios que «entrega» a Jesús es percibido y vivido por éste no como cólera y condena, sino como camino de salvación, como fuerza de vida favorable al hombre y a su deseo auténtico, como Justicia.
Y
la prueba de ello es la resurrección, que es el acontecimiento en el que la vida de Jesús alcanza su granazón en la gloria de Dios, en el que el juicio de Dios se manifiesta, al fin, en toda la plenitud de su acción en favor del hombre. La resurrección es, pues, el acontecimiento que revela la Justicia de Dios: «Si crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo» (10,9).Jesús fue «entregado por nuestos pecados y resucitado para nuestra salvación» (4,25). Este mecanismo lo ilumina, ante todo, el antitipo Abraham (4,17-22). También él, junto con su mujer Sara, se encontraba en una situación de muerte, en una existencia «entregada» en la que su deseo de una innumerable descendencia, su deseo infinito, inducido en él por la promesa de Dios, parecía no poder ya realizarse. Sin embargo, su reacción no fue la de la desesperanza y la duda: «fortalecido por la fe, dio gloria a Dios, persuadido de que Dios es poderoso para cumplir lo prometido» (4,20-21). De este modo, Abraham pasa, del desconocimiento que le amenazaba, al conocimiento de Dios como Aquel «cuyo poder hace vivir a los muertos (= Abraham y Sara, demasiado ancianos para procrear) y llama a la existencia a lo que no existe (= Isaac)». Esta fue la fe de Abraham (4,17).
Este mecanismo de revelación se renueva y se realiza plenamente en Cristo: al igual que el Abraham de entonces, todo creyente es, ante todo, un hombre que vive una existencia «entregada» a la vanidad y a la muerte. Ahí es donde viene Jesús a unírsele y, a través de esa existencia «entregada», alcanza la plenitud de la resurrección, a cuya luz Dios ya no es el que entrega al hombre a la muerte y a la destrucción de su deseo, sino «el que resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos» (4,24).
Al dejar pleno espacio a la fe y a la confianza absoluta, desaparece el desconocimiento, así como la rebelión que el desconocimiento propicia: en adelante, el hombre se encuentra «en paz con Dios» (5,1), porque su deseo infinito ve cómo se abren ante sí, en la resurrección de Jesús, el espacio para el que ha sido hecho y el camino para acceder a él: «Hemos obtenido el acceso a esta gracia (la justificación por la fe) en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios» (5,2).
2.2. Dios, al fin, reconocido en la fe
Este proceso, revelación de la Justicia de Dios, recibe el nombre (en lo que se refiere a su efecto transformador del hombre) de «justificación»: gracias a él, el hombre resulta justificado. Jesús fue «entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación» (4,25).
Ser justificado significa descubrirse a sí mismo como beneficiario de la Justicia de Dios; y este descubrimiento, que viene a acabar con el viejo y fatal desconocimiento de la carne, se ha realizado ciertamente en la resurrección de Jesús, pero como término definitivo de su existencia «entregada».
Jesús fue entregado por nuestros pecados. Esto significa, ante todo, que no lo fue por lo suyos (la frase que explicita que Jesús no conoció personalmente pecado alguno es de todos conocida, pero con
viene recordarla: «Dios envió a su Hijo en una carne semejante a la del pecado» [Rom 8,3]; «A quien no había conocido el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros» [2 Cor 5,21]).No hay en Jesús extravío alguno del deseo merecedor de que su existencia fuera «entregada» por el juicio de Dios. Si Jesús es «entregado», es «por nuestros pecados», en benficio de nosotros, pecadores, y para introducir entre nosotros la justificación.
Y cuando, al término de esta existencia «entregada», semejante a la que merecen nuestros pecados, Jesús sea resucitado,
esta resurrección revelará el sentido global del juicio de Dios: se trata de un juicio de justicia, de una fuerza de Dios ejercida no en contra del deseo del hombre, sino en favor del mismo y para consumarlo en la gloria. A partir de este descubrimiento, de esta revelación, de esta inversión de perspectivas, el hombre queda justificado: se sabe beneficiario de la Justicia de Dios, y en adelante puede organizar su deseo en tomo a este conocimiento nuevo.Antes de pasar adelante, recordemos al menos que la fórmula «entregado por nuestros pecados» es una cita de Isaías 53,12. Pero, a pesar de inspirarse en este viejo oráculo del Siervo sufriente, Pablo lo transforma por completo al atribuir la justificación a la resurrección y situarlo todo en un contexto de revelación y no de compensación. «El soportó el castigo que nos trae la paz», dice el oráculo profético (Is 53,5). Esta perspectiva religiosa y «satisfaccional» no aparece en Pablo.
La fórmula paulina más breve, más enigmática y, consiguientemente, más expuesta a todo tipo de interpretaciones aberrantes es en realidad la de 2 Cor 5,21: «A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él». La inversión, tan abruptamente descrita, se nos manifiesta ahora con toda claridad: al hacerse pecado —sin haberlo cometido, sino para unirse a nosotros en nuestra existencia—, Jesús se hizo objeto, con nosotros y como nosotros, del juicio de Dios, a quien manifestó como Justicia al resucitar.
En suma:
Jesús fue hecho pecado (consiguientemente, objeto del juicio), y nosotros (que también éramos objeto del juicio, pero por razón de nuestros pecados) hemos sido hechos (objeto de la) Justicia de Dios (que Jesús nos ha revelado como la verdadera naturaleza del juicio). Si el juicio de Dios «entrega» al hombre, no es para condenar a la vanidad al deseo del hombre, sino, por el contrario, para arrancarlo de ella y atraerlo a la gloria de su resurrección, que es lo único que puede colmarlo.El pecado, con su rebelión, encerraba al hombre en su desconocimiento, el cual atribuía al juicio de Dios la máscara de una condena; el don de Dios en Jesucristo ha suprimido este desconocimiento: el juicio es conocido, al fin, como lo que es, como una justificación. En lo sucesivo, el hombre puede confiar en dicho juicio, y eso es la fe. La frase de Rom 5,16, tan enigmática a causa de su condensación, puede parafrasearse, para darle todo su contenido, de la siguiente manera: el único juicio de Dios es incorrectamente conocido por el pecado como condena, pero finalmente se ha revelado, en Jesús entregado y resucitado, como Justicia. La Cólera ha dado paso a la Justicia, no porque Dios haya dejado de enojarse, sino porque ha dejado de ser desconocido.
Frente a la ley fundamental con la que el deseo no puede dejar de encontrarse («No te des a la concupiscencia»), el hombre se ve reducido, efectivamente, al desconocimiento. Pero, desde el momento en que a esta ley se añade, revelado al fin en Jesús resucitado, el otro aspecto del plan de Dios («No te des a la concupiscencia, SINO déjate engendrar, resucitar y consumar en la gloria de Dios»), entonces el hombre comprende, puede desarmar su rebeldía, abrirse a la confianza y, en lo sucesivo, orientar su deseo por el camino de la gloria de Dios. Ese hombre se habrá salvado, y su salvación se habrá realizado por revelación. Nada ha cambiado en Dios, que no ha saciado su cólera ni ha satisfecho su justicia (punitiva) de tal manera que ahora pueda pasar a la misericordia. Es en el hombre en quien todo cambia, en su mirada, en su conocimiento y en la dinámica fundamental de su deseo. Dios no se ha reconciliado con el mundo; «Dios ha reconciliado al mundo consigo» (2 Cor 5,19), con su manera única de obrar eternamente, con su juicio que atraviesa los siglos, revelado al fin en lo que es (Justicia de Dios), en lo que quiere (el hombre resucitado, que ve colmado su deseo en la gloria de Dios) y en la vía que utiliza (el deseo humano en evolución a través de la condición camal). Se ha dado un paso definitivo hacia la salvación cuando el hombre ha pasado, del desconocimiento, a la fe en el Dios que resucita.
3. El encuentro entre ambos lenguajes
Para expresar la salvación realizada en Jesús, el lenguaje del sacrificio y el de la Justicia utilizan referencias reales y simbólicas muy distintas. Sin embargo, ambos tienen un elemento común: uno y otro se articulan sobre un proceso de revelación que ambos se esfuerzan igualmente en poner de relieve. Por eso los dos lenguajes pueden encontrarse y compenetrarse mutuamente con facilidad. Vamos a fijarnos ahora en dos de los puntos de coincidencia (o de encuentro) cuyo análisis acabará de evidenciar (así lo esperamos) cómo comprende la Biblia la salvación realizada por Jesús.
3.1. Jesús, propiciatorio para revelar la Justicia
«21Ahora se ha manifestado la Justicia de Dios... 22Justicia de Dios, por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna: 23todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, 24y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús.
25
Fue a él a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, 2óen el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser él justo y justificador del que cree en Jesús» (Rm 3,21-26).3.1.1. Cuando el Misterio se hace hecho histórico
Una simple lectura de este texto —verdaderamente crucial en la Carta a los Romanos— muestra cómo se entrelazan ambos lenguajes: el de la justicia, puesto que se habla de su revelación, y el del sacrificio, del que se conservan los símbolos fundamentales (el propiciatorio y la sangre).
Y ya podemos calibrar hasta qué punto es importante dominar debidamente ambos lenguajes si no se desea, por ejemplo, que una comprensión material y «compensatoria» del sacrificio acabe pervirtiendo totalmente, al encontrarse con él, el lenguaje de la justicia.
El texto empieza empleando el lenguaje de la justicia. Tras haber hablado de la revelación de la Cólera (a partir de 1,18), revelación cuyo efecto es la existencia misma del hombre, «entregada» a todas las consecuencias del desconocimiento de Dios, Pablo pasa ahora a la revelación de la Justicia, cuyo efecto —opuesto al desconocimiento, pero tan universal como éste— es ahora la fe en Dios.
La «revelación», efectivamente, no significa que algo haya cambiado en Dios, sino más bien que algo que existía desde siempre en Dios
produce ahora sus efectos en la historia. Por consiguiente, si la Justicia de Dios se revela, su novedad consiste en la aparición en la historia de los efectos concretos de dicha justicia: son ellos los que la «revelan». Escondida anteriormente en Dios, se manifiesta ahora en la nueva situación que produce en el hombre: gracias a Jesucristo, el hombre se ha hecho creyente en Dios.Este cambio está absolutamente abierto a todos y es el mismo para todos, porque «todos pecaron», todos se rebelan contra Dios, en su desconocimiento del mismo, y «todos están privados de la gloria de Dios»; por el camino de la rebelión y de las concupiscencias a que Dios le «entrega», nadie llega a realizar verdaderamente su deseo infinito. Y nadie goza de ningún tipo de ventaja, porque el cambio sólo puede venir de Dios, de una «revelación» por parte de Dios: de verse entregado y condenado por Dios, el hombre va a descubrirse justificado en virtud de una «redención realizada en Jesucristo» (v. 24). ¿En qué consiste, pues, esta redención? La respuesta la tenemos enlos vv. 25-26, si bien congelada en una formulación increíblemente concisa. Vamos a tratar, pues, de ver todos sus componentes.
3.1.2. Cuando la Justicia muestra, al fin, de lo que es capaz
«A quien Dios exhibió... para mostrar su justicia»: nos hallamos, evidentemente, en el lenguaje de la justicia. Una justicia que Dios revela «exhibiendo», realizando abiertamente en la historia sus efectos concretos.
«Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación por su propia sangre»: ahora nos hallamos en el lenguaje sacrificial. Recordemos la función y el sentido del propiciatorio en la gran liturgia de las expiaciones, y no olvidemos tampoco que la sangre significaba la vida. Nos hallamos en el tercer momento del sacrificio: la sangre cae sobre el propiciatorio; la vida de Jesús se ha hecho junto a Dios;
se trata de la resurrección.Pero la «exhibición», la revelación, no acaba ahí; Cristo resucitado no es más que su primer efecto, el efecto mediador ordenado a su efecto último: el hombre hecho creyente. Por eso añade Pablo: «mediante la fe». La Justicia de Dios se revela cuando el hombre se hace creyente en «Aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro» (4,24). He ahí los dos efectos en cadena que produce la Justicia y que la revelan: en primer lugar, el perfeccionamiento de Jesús al término de su vida humana; y luego, a la luz de este acontecimiento, el primer «acceso» del hombre a dicha perfección, su primer paso hacia esa gloria, haciéndose creyente, es decir, dejando de conocer indebidamente a Dios como una fuerza hostil y confiando, al fin, en él, reconociendo que su juicio es justicia, fuerza poderosa para la plena realización del propio deseo.
Esta revelación —que acaece en Jesús y se verifica en todos cuantos, gracias a él, se hacen creyentes— establece una separación temporal entre el «anteriormente» (3,25) y el «tiempo presente» (3,26).
«Anteriormente», la justicia de Dios ya existía en Dios, el cual no estaba encolerizado con los hombres, como lo prueba el hecho de que «pasara por alto» los pecados cometidos anteriormente, reduciéndolos a la nada. Además, al «pasarlos por alto» ejercía sobre ellos un juicio que, en sí mismo, los impulsaba al arrepentimiento, haciéndoles palpar la vanidad de sus concupiscencias. Era, pues, el tiempo de la «paciencia» (3,26), de la que ya ha hablado Pablo como uno de los sinónimos del juicio que «entrega»: «¿Desprecias, tal vez, sus riquezas de bondad, de paciencia y de longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión?» (2,4).
Los hombres no comprendían, no podían comprender aún. Y, sin embargo, este juicio, aunque siguiera siendo incomprendido, ya era justicia; pero convenía que se revelara también como justicia, «produciendo» al fin, «exhibiendo» en el mundo, la plenitud de sus efectos: unos hombres convertidos en seres confiados ante Dios, a la luz de la consumación de su obra de glorificación en Jesús, mediante la «entrega» de sus vidas.
Así es como acaba cumpliéndose la obra global de Dios «en el tiempo presente»: Dios se ha revelado «justo y justificador».
Es «justa» toda acción del rey que produce el bienestar de su pueblo. Es «justa» toda acción de Dios que haga realidad la alianza en la que el pueblo encuentra su felicidad.
Dios ya era «justo» cuando, como creador, ponía en el corazón del hombre un deseo infinito, el de su propia gloria, porque ahí radica la felicidad perfecta del hombre.
Dios también era «justo» cuando no aceptaba que ese deseo del hombre, deseo en «devenir», se quedara a medio camino. Dios era «justo», pues, al ejercer su juicio sobre el hombre «siendo paciente», «entregándolo», y preparando así una situación de revisión y de conversión.
Pero Dios sólo es plenamente «justo» cuando al fin puede «justificar»: ejercer su justicia salvífica sobre un hombre capaz de comprenderla perfectamente, Jesús; y luego —a través de él, el resucitado— sobre todos cuantos creen, sobre todos cuantos —en lo que atañe a sí mismos y a su propio deseo— confían absolutamente en el Dios que resucita a los hombres del mismo modo que resucitó a Jesús.
Al fin ha sido revelada la justicia: al fin es justo Dios, porque justifica; es justo y, al mismo tiempo, justificador. No existe primero una justicia (punitiva) que, una vez reconocidos sus derechos en el cruel castigo de un inocente, pueda dar paso a la misericordia. Lo que hay de un extremo a otro de la historia —y de un extremo al otro de cada vida humana— es solo «juicio» de Dios, que no permite que, a través de la resistencia, la vanidad o la insensatez del mundo, el deseo infinito del hombre se estanque, sino que le provoca incesantemente a que se descubra de veras y se convierta, y finalmente le impulsa a reconocer a Dios como la poderosa fuerza de vida que colma su deseo.
Ya se exprese en términos «sacrificiales» o en términos «jurídicos», el proceso de salvación es esencialmente el mismo, y ambos lenguajes pueden, por tanto, entrelazarse: el hombre está salvado desde el momento en que su deseo infinito deja de extraviarse por los atolladeros humanos y ve cómo se abre ante él el acceso a la gloria de Dios para la que ha sido creado. El hombre se salva mediante la revelación.
3.2. Jesús, víctima expiatoria para el cumplimiento de la ley
'
Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. 2Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. 'Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, °a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu (Rom 8,1-4).La imbricación de ambos lenguajes salta a la vista con sólo leer el texto: el lenguaje de la justicia habla, sobre todo, de condenación (vv. 1.3) y de cumplimiento pleno de la ley (v. 4); el lenguaje del sacrificio aparece en el centro de la perícopa: Dios envió a su Hijo para hacer de él sacrificio expiatorio por los pecados.
3.2.1. Una ley puede encubrir otra
El texto comienza con una exclamación de alivio: «¡Ninguna condenación pesa ya!» Es el grito de la novedad de Cristo. El hombre que anteriormente se quejaba de su suerte («¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de esta existencia de muerte?»: 7,24) es el mismo que ahora canta su «liberación» (8,2). Pero ¿cuáles son los términos de esta liberación? ¿Liberado de qué y para qué?
El creyente se descubre liberado de «la ley del pecado y de la muerte» (8,2). No se trata de una ley positiva, como podría ser la ley mosaica, sino de la ley en el sentido global de estructura que se impone. Volviendo al estilo plagado de imágenes de Pablo, el deseo topa inevitablemente, en su desarrollo, con la ley que dice: «¡No te des a la concupiscencia!», la ley de la realidad que niega el deseo. Tal es la primera «ley», la primera estructura que se impone al deseo.
Esta ley, muy a pesar suyo y de su propio contenido, provoca de hecho la rebelión del deseo, y una rebelión que el hombre no puede evitar. He ahí la segunda estructura que se impone: la «ley del pecado».
Esta rebelión, a su vez, pone en marcha la infernal espiral de las concupiscencias y de la existencia entregada a la vanidad de las mismas, con la consiguiente escalada de la rebelión contra Dios y contra su ley y el hundimiento en el desconocimiento y en la certeza de estar condenado por Dios. Esta es la tercera estructura que se impone: la ley de la muerte, cuyo componente principal es la condenación.
Pero ahora, de pronto, «ya» no hay condenación; y lo que desaparece con ésta es el triple soporte de la ley y su esclavitud, en beneficio de «la ley del Espíritu y de la vida». La inversión del paralelismo de los tres estratos es total:
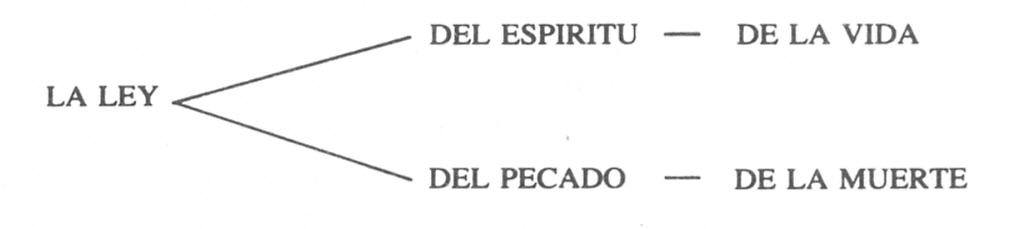
Por sí sola, la «ley», puesto que es negativa, no hace más que negar el deseo, y por eso no puede sino provocar a éste a la rebelión. «La carne reduce a la ley a la impotencia», dice Pablo en el versículo siguiente. La carne, que es deseo frágil, no puede renunciar, pura y simplemente, a la realización de su deseo en el mundo, porque ello sería suicida. Consiguientemente, sólo puede rebelarse y condenar a la impotencia tanto a la «ley» como a la recta orientación que ésta, a pesar de todo, indica.
Por sí sola, la «ley» es, pues, impotente, e incluso provoca verdaderos estragos, porque hace que despierte el pecado y hasta propicia su proliferación (7,9; 4,15; 5,20). Mientras no haya más que estas dos fuerzas (la carne y la ley), no habrá más resultados posibles que el pecado y la muerte.
Pero cuando surge la tercera fuerza, el Espíritu, que nos hace decir y hasta gritar: «¡Abbá, Padre!» (8,15), entonces a la negatividad de la ley se añade al fin la positividad que la misma ley debía preparar: «No te des a la concupiscencia,
sino déjate engendrar por Dios y atraer por él a la herencia con Cristo» (cf. 8,16-17). Tal es, a tenor del caso concreto del propio Pablo, el contenido nuevo de la «ley del Espíritu», nueva estructura que viene a definir la existencia del hombre, pero ahora para un «devenir» libre, para un conocimiento armonioso del deseo: al fin, la «ley de la vida».3.2.2. Cuando la condenación se «desplaza»
Lo que es imposible para la ley es posible para Dios. Sólo él es salvador. Y lo primero que hace es enviar a su Hijo —al que «no perdona, sino que lo entrega» (8,32)— en la condición de nuestra carne de pecado; justamente donde anida nuestro deseo es adonde debe venir a unírsele la revelación para poder ser comprendida.
Es aquí donde debe intervenir el lenguaje «sacrificial», el cual, a quien lo comprende, le permite hacer formulaciones asombrosamente sintéticas. Dios envió a su Hijo para realizar en él «el sacrificio de expiación por el pecado», lo cual significa: para hacerle perfecto junto a él a través de la condición carnal y de la muerte.
Con lo cual se revela que el juicio de Dios conduce al hombre a la vida, y su deseo a la perfección. Si Dios condena y destruye, no es al hombre ni su deseo infinito, los cuales resucitan y son llevados a la gloria. Lo que Dios condena y destruye es «el pecado en la carne» (8,3), la rebelión y toda la desdichada existencia que de ella se deriva. El juicio que Dios ejerce sobre el hombre al «entregarlo» a la vanidad, y a la vanidad definitiva que es la muerte, es un juicio que salva al hombre resucitándolo. —¡«ya no pesa la condenación» sobre el hombre!—, y lo salva precisamente condenando y destruyendo —mediante la muerte— la carne y la rebelión de la carne. En el horizonte de la vida del hombre, la muerte ya no es la ruina definitiva de su deseo, sino su verdadera liberación (¡al fin!) y su pleno cumplimiento en la gloria de Dios.
Insistimos de nuevo en que el hombre se salva a través de la revelación del sentido. Ya no necesita, efectivamente, codiciar ni intentar desesperada y violentamente arrancar al mundo algo con lo que realizar el deseo infinito. La justicia (la dirección correcta, el «¡no te des a la concupiscencia!») exigida (en vano) por la ley se revela ahora, por obra de Dios —del Padre que envía, del Hijo enviado en nuestra carne y del «Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos» (8,11) —, como algo realizable y ya progresivamente realizado. En lo sucesivo, el hombre puede «marchar», realizar su deseo no ya «según la carne» (poniéndolo absolutamente en las concupiscencias mundanas, por ignorar aún la existencia de otro espacio), sino «según el Espíritu», según el nuevo conocimiento que éste proporciona y las infinitas perspecticas que ofrece. Hecho creyente gracias
a la revelación de la Justicia de Dios, el hombre ya no codicia, sino que mantiene su deseo en progresiva y activa espera de la filiación divina. Ha comenzado a dejar de estar privado de la gloria de Dios: está salvado.
Conclusión: La Justicia de Dios para el deseo del hombre
Entre el sistema tradicional de la «satisfacción» y el pensamiento bíblico centrado en la revelación, la ambigüedad es casi absoluta. Casi todos los términos empleados por una y otra concepción son idénticos: Dios y su justicia, Jesús y su sacrificio en su sangre, el hombre y su fe...; y, sin embargo, se trata, en realidad, de dos mundos diferentes. De un lado, está el mundo de la religión, que, con una cierta lógica y un considerable rigor, se constituye proyectando sobre Dios, a través del deformador prisma del pecado y del desconocimiento, los datos y las normas de nuestro funcionamiento social. Y de otro lado, está el mundo de la fe, un mundo en el que la irrupción de la absoluta diferencia de Dios en su Misterio, ahora revelado, hace saltar por los aires nuestras categorías humanas y las transforma, refiriéndolas no ya a las normas de nuestra humanidad, sino al acontecimiento único que es Jesucristo. De este modo, el Misterio de la fe se expresa en un lenguaje humano cuyas palabras y diferentes sentidos deben ser constantemente refundidos en el crisol de la revelación y renovados de acuerdo con el «molde» de Jesucristo, si no se quiere que reincidan rápidamente en los viejos y petrificados estereotipos humanos. Por lo demás, todo ello no es más que un aspecto del gran desafío humano: orientar el deseo al infinito y no permitir jamás que se petrifique en la vanidad.
¡Cuántas y cuán lastimosas posturas!
El Dios de la «satisfacción» es un ser extrañamente esquizofrénico. Hay en él dos personajes, el justiciero y el padre misericordioso, cada uno de los cuales constituye un verdadero estorbo para el otro; pero este «Jano» es, sobre todo, un problema insoluble para el hombre: ¿acaso su rostro severo y duro se vuelve hacia el inocente Jesús, mientras su rostro tierno y sonriente se vuelve hacia los pecadores? ¿O tal vez el primero se vuelve hacia los horrendos criminales, y el segundo hacia el pobre pecador arrepentido que soy yo?
En cuanto al Cristo de la «satisfacción», también sus distorsiones son innumerables. Cristo resultaría una vida humana privada de su real y significativo espesor, para quedar reducida a la única operación de la ofensa y la realización del derecho. Pero la peor y más monstruosa distorsión, para quien ama a Dios y ha empezado a experimentar la maravillosa seducción de su rostro, consiste en la separación del mundo en dos bandos: de un lado, el Ogro eterno; del otro, la desdichada humanidad, víctima de su pecado y del castigo divino. Y Jesús situado de nuestro lado, acreditando esa separación y recibiendo los golpes a nosotros destinados...
En la Carta a los Romanos, Pablo supo detectar perfectamente, por debajo del celo religioso judío, el mismo desconocimiento de Dios, el mismo miedo y la misma y profunda hostilidad; en suma, la misma
irreconciliación que entre los paganos, que aún siguen estando abiertamente «en la carne». No es difícil prolongar este análisis paulino, aplicándolo a las teorías de la «satisfacción», y comprobar las grandes dosis de irreconciliación vivida y de miedo a Dios que hay en tales explicaciones, de las que, sin embargo, se piensa que describen la obra de reconciliación realizada en Jesús.Y ojalá que, al ponerse del lado de ese Dios justiciero, no se haya compartido más bien su odio hacia el hombre. Porque el hombre de la «satisfacción» no resulta demasiado lucido. Lo que se denomina su «fe» tiene más de ficción jurídica y de capacidad para imaginar dicha fe que de descubrimiento interpersonal y de capacidad del corazón para dejarse arrastrar a la confianza.
Por lo demás, las teorías de la «satisfacción» suelen ser incapaces de explicar
verdaderamente la absoluta diferencia que Pablo establece entre la justificación judía por las obras del hombre fiel a la ley y la justificación por la fe en Jesucristo. De hecho, las teorías de la «satisfacción» desembocan en una teoría mitigada de la justificación por las obras. Mitigada, porque, a pesar de mantener el mismo principio —para ser justificados y hallarse sin tacha ante Dios, los hombres deberían reparar y compensar la infinita ofensa hecha a Dios—, admite simplemente una realización más «cómoda» del mismo (Cristo supliría la impotencia de los pecadores y efectuaría la «reparación» en lugar de ellos, a los que Dios, por otra parte, no exigiría sino que «creyeran» que Cristo ha pagado por ellos). De la justificación por las obras se ha pasado a la justificación por la miniobra. La diferencia no es realmente fundamental.A título de ejemplo, he aquí una significativa nota de la Traduction Oecuménique de la Bible, París 1972 (Rom 3,24, nota w/II): «Esta justicia... culmina en un veredicto de gracia que no exige de parte del hombre más que una humilde aceptación, la obediencia de la fe». La obra exigida se ha realizado en Cristo, que ha padecido y ha muerto y en quien ha podido realizarse el veredicto de cólera de Dios. En adelante, Dios puede optar por pronunciar un veredicto de gracia sobre los hombres, no exigiendo de ellos más que la mini-obra de creer que las cosas están bien de ese modo, y que esa sustitución ha librado de nubarrones el cielo jurídico que se cernía sobre sus cabezas.
¿Quién no comprende que tan lastimosa antropología no hace sentir demasiadas ganas de ser salvado?
La dialéctica del deseo en su infinito «devenir»
En el pensamiento del apóstol Pablo, la salvación cristiana no se distingue de la salvación judía por el hecho de que la obra de la perfecta observancia de la ley haya sido reemplazada por la obra de Cristo, completada tan sólo por la miniobra de la fe. Si así fuera, Dios se habría limitado a reducir sus exigencias, pero el sistema de relación habría seguido siendo el mismo y no habría ocurrido en Cristo nada radicalmente diferente y nuevo: «Pero ahora, independientemente de la ley...» (3,21).
Dicha novedad radical consiste en que el hombre efectúa el paso, de su obra —el perfecto cumplimiento de la ley—, a la obra de Dios, totalmente de Dios: la resurrección de Cristo. Este cambio a una novedad absoluta queda claramente expresado en Rom 10,5-10. Ya no se trata, pues,
en absoluto, de «satisfacción» (= hacer lo suficiente), de una obra reducida que, procedente del hombre, haría cambiar a Dios. Es el propio Dios quien se revela y, al hacerlo, cambia al hombre.En Dios, por consiguiente, no se da esa justicia que, una vez saciada, puede dar paso a la misericordia (con la divina astucia de encarnizarse con el inocente, que ocuparía el lugar de los culpables).
En este Dios diferente, también la justicia es diferente: no hay en él más que poder de vida y de salvación para conducir al hombre a lo largo del complicado camino en el que, primero, se despierta su deseo y, más tarde, descubre el alcance infinito del mismo: en primer lugar, de modo negativo, en la vanidad del mundo; y después, de manera positiva, en el descubrimiento de la gloria de Dios.
Al igual que en el lenguaje del sacrificio, una sola motivación guía eternamente a Dios: ejercer y revelar su justicia para llevar el deseo del hombre hasta aquel punto en el que pueda reconocer a Dios como el que le justifica, porque le reconoce como el que resucita a Jesucristo. Este paralelismo se expresa con toda claridad en Heb 2,10
y Rom 3,25-26. Empleando diferentes términos y símbolos, ambos lenguajes sobre la salvación de Dios pueden encontrarse y coincidir perfectamente, porque ambos pretenden expresar cómo la existencia del hombre ha sido al fin salvada, porque ha quedado transformada por una revelación de sentido.
El poder y el deseo
Esta revelación se ha efectuado, esencialmente, en Jesús entregado y resucitado. Lo cual no significa, sin embargo, que el papel de Jesús se reduzca a esta función última. Cuando el lenguaje teológico de la justicia habla de Jesús como de aquel que fue «entregado», «enviado a una existencia semejante a nuestra carne de pecado», se trata de otras tantas formulaciones esquemáticas sobre la existencia real de Jesús; formulaciones que es preciso completar con todo lo que los evangelios nos dicen al respecto y con todo cuanto nosotros mismos hemos descubierto en nuestros capítulos 2 y 3.
Esta existencia de Jesús consiste, esencialmente, en la relación entre el poder y el deseo, tal como Jesús la vivió desde las tentaciones hasta la muerte. A diferencia de los hombres cuya aventura del deseo viene a compartir, Jesús estructura totalmente su existencia en tomo a la confianza absoluta en el poder de Dios (o en su «juicio») y, consiguientemente, en tomo a la absoluta desconfianza en el poder del hombre, con sus trampas y sus astucias de violencia e hipocresía. La revelación de esta opción culmina ciertamente en la muerte y la resurrección, pero, al igual que ocurre con el sacrificio, abarca la totalidad de la vida de Jesús, con lo cual la praxis de Jesús recobra toda su importancia y todo su significado, en paridad con la muerte y la resurrección.
Hay en los evangelios (Mt 21,33-46 y pars.) una parábola que afirma inequívocamente esta relación esencial. Se trata de la parábola de los viñadores homicidas, que concluye con la cita del salmo 118 que alude a una «construcción»: «La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, y es algo maravilloso a nuestros ojos».
La «construcción» de que se trata es la de la vida, la del mundo, la del deseo del hombre. La piedra angular que escogen los hombres —la que, según ellos, hará que se tenga en pie todo el edificio de su deseo— es el poder. El poder a cualquier precio, contra Dios y contra los demás hombres; o, a lo más, el poder compartido mediante útiles alianzas. Jesús, por su parte, es la piedra diferente; pero diferente no porque tenga que morir como víctima sustitutoria, sino por el contenido, por la praxis real de su vida: una praxis que es diferente, porque, de un extremo a otro de su vida, Jesús no apuesta por el poder humano ni por ninguna de las aberraciones que entraña.
Es esta diferencia la que hace que se rechace dicha praxis, la que hace que se mate a Jesús. Y es
esta diferencia la que Dios autentifica resucitando a Jesús.A partir del momento en que los «constructores» acepten esta revelación en su totalidad, estarán en condiciones de cambiar, porque podrán revisar sus cálculos, modificar la construcción, «seguir a Jesús» (no en su muerte, sino, ante todo, en su vida, en su praxis, gracias a la certeza, al fin reconocida, de que Dios no es el enemigo de su deseo, sino más bien aquel junto a quien puede hacerse realidad su deseo).
Una vez descubierta la gloria de Dios como un espejo que ha sido abierto ante él —y a imitación de Abraham, que «esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios» (Heb 11,10)—, el deseo del creyente en Jesús puede al fin entrar en el juego de Dios,
el juego de su Justicia, organizar su deseo en la fraternidad, el servicio, la ternura y el compartir fraterno, y liberar su deseo del miedo a la muerte, sabiendo que en ella destruye Dios la condición carnal para recrear y perfeccionar al hombre en la resurrección.Este cambio comienza en el hombre por el acceso a la fe, que pone fin al desconocimiento de Dios y hace al hombre pasar, de la existencia «entregada», a la existencia liberada. Pero ¿cómo puede darse este paso?
La existencia «entregada» se manifiesta de manera definitiva en la decepción del deseo, en la percepción de la vanidad de todos los esfuerzos. Esta decepción, sin embargo, no puede producir la fe mediante una inversión voluntarista del deseo. Por sí solo, el hombre no puede decir: «¡El mundo es pura vanidad!; ¡hay que volverse a Dios y a su gloria!». Hasta ahora, a Dios sólo se le percibe a través de ese mundo negativo, a través de esa ley de la vida que niega su deseo: Dios únicamente puede ser percibido como hostil, y la «carne»
no puede volverse hacia él, porque se halla presa de su desconocimiento. ¿Qué puede esperar el hombre de un enemigo tan absoluto y tan poderoso, si no es ruina, condenación y muerte? En cuanto a su deseo, no puede contar más que con su propio poder: ¿cómo va a poder, de pronto, volverse confiadamente hacia el poder de Dios?Por el contrario, esta decepción tiene por efecto la desinstalación del deseo, impulsándolo hacia algo distinto, aun cuando todavía no había aparecido ninguna otra cosa en el horizonte. Decepcionado y desinstalado, el deseo está negativamente dispuesto a «algo distinto». Bastará entonces con que Dios revele ese «algo distinto» en Jesús, entregado como él, pero resucitado, para que el deseo se desplace hacia la novedad y la liberación que supone una confianza absoluta. La decepción, que es ya obra de la justicia de Dios, que primeramente «entrega», no es sino una preparación negativa, «materia» apta para recibir la «forma», la cual vendrá de la justicia, que a continuación se revela, al fin, como «fuerza poderosa para la vida».
La fe no es, pues, un requisito previo, la miniobra necesaria para que Dios cambie su veredicto acerca del hombre. La fe es obra de Dios, porque en ella culmina la revelación, la cual produce primeramente al Cristo entregado y resucitado, y después al hombre que cree en Cristo, al hombre que en adelante confía absolutamente en el Dios de ese Cristo.
A la luz nueva de esta revelación, y tratando de estar cada vez más en compañía de ese Jesús precursor y revelador, el creyente se hace capaz de cumplir la ley del deseo: no darse a la concupiscencia, sino dejarse engendrar.
Tal hombre se habrá salvado, y lo experimentará progresivamente en lo mejor de sí mismo (su deseo) y en la realidad de su existencia (su praxis). Es la revelación de Dios la que le salva; revelación «efectuada» de una vez por todas en Jesucristo: «Por él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios» (1 Pe 1,21).